Capítulo 19 — La Cruz y el método
Espronceda, 3 de mayo de 1752
Espronceda amaneció con campanas. Era Cruz de Mayo, la Santa Cruz, y en el pueblo los ramos verdes marcaban los lindes de los caminos como una promesa. La casa —piedra sobria, teja curva, portalón de madera— respiraba un orden antiguo. No era un palacio ni una borda humilde: era casa de hidalgos de pueblo, de esos que trabajan viña y cereal pero guardan papeles, memoria de ejecutoria y el peso sereno del don dicho sin alarde. En el arcón, junto a sábanas de lino y un catecismo gastado, Tomás Ruiz de Cabañas y Hernández de Ubago —natural de Bargota— y Manuela Crespo y Desojo —natural de El Busto— conservaban lo que importa: partida de boda del 2 de abril de 1732, signada en Espronceda, cuentas de cosecha y documentos de linaje. No muy lejos, en la parroquia de San Vicente Mártir, la capilla mayor lucía —lado del Evangelio— un escudo con cuatro calderas y un rótulo que decía “Armas de los Ruices de Espronceda”: señal pública de una hidalguía defendida siglos atrás ante los tribunales del reino.
Dentro, la cocina era corazón: hogar bajo con soporte de tres patas llamado trébede, caldero de cobre, piedra de amasar, humo pintando vigas. En el zaguán, el arado, los cabestros y una hoz recién afilada; en el corral, paciencia de vaca y un cubo junto al brocal. La cámara alta guardaba grano; en un lagar pequeño persistía el olor dulce de vendimias pasadas. Hidalguía aquí no significaba holganza, sino orden y decoro: rezar, trabajar, llevar la cuenta de lo que entra y lo que sale, y presentarse como corresponde en fiestas, padrinazgos y concejo.
Manuela apretó los ojos; la comadrona marcó el ritmo con manos sabias; Tomás midió el tiempo caminando de la puerta a la ventana como quien repasa una letanía. La casa ya sabía de cunas y carreras menudas: primero María Tomasa, nacida apenas un año después de su boda; luego Domingo Antonio, tres años después; Joseph Antonio, tres más; María Josefa, un año adelante; María Lorenza; Josepha Antonia Marcela; Joseph Bruno; y una segunda María Josefa, en los siguientes diez años. Veinte años y nueve hijos. En efecto, hoy no nacía un primogénito: nacía el décimo hijo de Tomás, en una mesa donde cada plato de barro tenía sitio y cada nombre se sostenía con apellidos entrelazados en la comarca.
El niño llegó con un quejido limpio y los puños cerrados. Era 3 de mayo: la Cruz ofrecía un nombre casi sin necesidad de consejo. Juan, por devoción de la casa; Cruz, por el día y la señal que tutela siembras y caminos. Lo alzaron un instante hacia la luz que entraba en la estancia como un cuchillo entre las contraventanas parcialmente abiertas; Manuela sonrió agotada; Tomás aflojó los hombros como quien vuelve en sí. Afuera, el aire olía a mies tierna y sarmiento; un arriero pasó rumbo a Viana o Los Arcos; en la ribera, el Linares cumplía su tránsito sin teatro.
La hidalguía, en Navarra, pesa en padrinos y papeles tanto como en tierras. Cuando el 8 de mayo el cura asentara en el libro parroquial el bautismo de Juan Cruz, los nombres elegidos para sostenerlo en pila hablarían —como siempre— de alianzas, confianzas y rango doméstico. En casa, María Tomasa calentó agua y dispuso paños; Domingo hizo viaje breve a la fuente; Joseph Bruno partió leña con cuidado de no golpear el silencio nuevo; las pequeñas miraron entre temor y risa. Nacer era aquí parte del calendario: como la siega, como la vendimia, como el Ángelus, una parte más del día.
El 8 de mayo amaneció claro y con brisa. Tomás y Manuela salieron con el niño envuelto en faja limpia y mantilla fina, seguidos por dos de los hermanos mayores y por los padrinos: gente de confianza y parentesco, puente entre Bargota, El Busto y Espronceda. Al pasar por la plaza, el rumor del herrero y el paso de una yunta dibujaron la música humilde del pueblo. Campanas: no urgentes, pero nítidas.
La parroquia de San Vicente Mártir olía a cera y madera encalada. Dentro, la luz entraba a cuajar en polvo alto y, en lo hondo, la capilla mayor mandaba el espacio. Lado del Evangelio, un escudo con cuatro calderas —las armas de los Ruices de Espronceda— miraba al tiempo desde su hueco de piedra. Tomás posó un instante la vista allí, como quien recuerda una deuda con los antepasados que defendieron la hidalguía con papeles y conducta. Luego siguió: ese día el apellido se ensanchaba en el menor.
El cura los recibió con solemnidad sencilla. Preguntó nombre y día. “Juan Cruz”, dijo Manuela con una sonrisa cansada; “por devoción, por la fecha”, añadió Tomás. El padrino sostuvo al niño con esa mezcla rara de orgullo, obligación y desvelo que dan los ritos. A un lado, la madrina alisó la tela con dedos que olían a jabón y perfumes.
La pila bautismal era de piedra gastada, de esas que han visto décadas de inviernos, veranos y lluvias, niños de todos los temperamentos, lágrimas nuevas y pañales. El agua se movió apenas con un reflejo. El cura abrió el libro parroquial sobre un atril: tinta morena, letra apretada, márgenes con notas, el hilo de las vidas cosido por fechas. Preguntó por los apellidos y los abuelos; cuando oyó Bargota y El Busto, asintió como quien repasa un mapa de cercanías que no necesita brújula.
—¿Renunciáis…? —la letanía hizo su camino antiguo—.
—Renuncio.
—¿Creéis…?
—Creo.
Las manos del sacerdote se volvieron precisas: signo de la cruz en la frente, unción leve, el agua resbalando con tres nombres por encima de la mollera tibia. El niño no lloró: abrió la boca como para atrapar aire y se quedó con los ojos entornados, una especie de calma atenta que hizo sonreír a Manuela. “Así de serio” —pensó—, “y tan pequeño”.
El padrino acercó la vela; la madrina dispuso el blanco con cuidado. El cura dictó en voz suficiente para que la escribanía quedara con autoridad. Tomás siguió la pluma con la vista, satisfecho de que los nombres quedaran bien puestos, sin tachones. El libro recogió el acto y lo amarró al tiempo: fecha, Juan Cruz, apellidos Ruiz de Cabañas y Crespo, padres, padrinos, parroquia. En la capilla mayor, las cuatro calderas parecieron oscurecerse un momento cuando la nube tapó el sol y luego volvieron a brillar. Tomás volvió a mirarlas discreto: honor sin alarde, memoria sin estruendo.
Tras la ceremonia, hubo un espacio pequeño de felicitaciones: manos que tocan con la punta de los dedos, un “Dios lo haga bueno”, un “que sea de provecho”. El cura cerró el libro con un gesto seco y guardó la pluma. Manuela meció apenas. Los hermanos se turnaron la mirada: los mayores, medio protectores; los pequeños, curiosos como niños.
Al salir, el día estaba templado. La piedra de la portada guardaba aún la frescura de la mañana. Al descender los escalones, Tomás cruzó la vista con los padrinos: no hizo falta decir mucho; en pueblos así, las promesas se atan con hechos y presencias, más que con discursos. Manuela se ajustó la mantilla y apretó contra el pecho al niño. Juan Cruz volvió a entornar los ojos, como si pesara en silencio la campana, la luz, la voz del cura, el roce de las manos.
En casa, el registro del bautismo fue doblado con cuidado y metido en el arcón, entre telas y papeles antiguos. María Tomasa encendió el hogar; Domingo dejó el cántaro junto a la puerta; Joseph Bruno preguntó si podía ir, después de comer, a mirar la viña; las niñas se pelearon por un segundo por estar más cerca de la cuna. Tomás, más tarde, repasó la tabla de cuentas de la pared, se quitó el sombrero, lo colgó en su clavo, y se quedó un momento a escuchar la casa.
Desde ese día, la familia empezó a leer signos minúsculos en el chico. No era trémulo, ni llorón; tenía un modo de ordenar el silencio: dormía cuando tocaba, abría los ojos con ese gesto de atención sobria que no espanta, pero pone en fila lo que está alrededor. Manuela decía que era “de mirar entero”. Tomás —que contaba surcos, medidas de trigo y jarras de mosto— decía que aquel niño “venía con método”: tomaba el pecho en tiempos casi fijos, cerraba los puños ante un ruido impensado y luego volvía al sosiego como si hiciera balance de lo ocurrido. En los atardeceres de ese mayo, cuando la campana llamaba a vísperas y el Linares corría con su rumor cansado, Juan Cruz parecía escuchar más que oír, y callar más que dormir.
Nadie adivinaba el trazo que vendría después —estudios, licencias, caminos largos, firmas con anillo al otro lado del mar—, pero en Espronceda, entre piedra, viña y cereal, la casa supo pronto que en él había una seriedad que no pesa y una calma que organiza. Cruz de Mayo le dio nombre; la pila le dio entrada; el libro le dio lugar; la familia empezó a reconocerlo. Y en la parroquia, las cuatro calderas siguieron ahí, lado del Evangelio, recordando que los nombres —cuando se viven— son también un oficio.
Con los años, Espronceda le quedó en la espalda a Juan Cruz como tabla de salvación: Codés al fondo, Linares al costado, el reloj de las campanas cortando el día. Aprendió letras en Viana; después, en Pamplona; y remató en Alcalá con doctorado en Teología. Pronto entendió que estudiar es también gobernar: ordenar papeles, poner hora a las cosas. Fue maestro. Llegó a rector del Mayor y Viejo Colegio de San Bartolomé y del Seminario de Salamanca, puestos donde importan menos los discursos que los horarios, las listas, los exámenes y los panes contados para cada estudiante. Allí nació su fama de organizador sobrio.
El 12 de septiembre de 1794 lo nombraron obispo de León de Nicaragua; el 19 de abril de 1795 fue consagrado en Madrid; y el 18 de diciembre de 1795, antes de embarcar, lo reasignaron a Guadalajara (Nueva Galicia), por la siempre presente “casualidad” que no es más que otro nombre de la increíble combinación del azar y el destino, que al final la convierte en causalidad.
En vísperas de su entrada solemne en León de Nicaragua, la silla de Guadalajara quedó de golpe sin dueño: el doctor Esteban Lorenzo de Tristán y Esmenola, promovido desde Durango a aquella diócesis, cayó enfermo en San Juan de los Lagos y murió el 10 de diciembre de 1794. Las voces de entonces —y una nota erudita posterior— coinciden en el motivo: “envenenado, según se dijo, por el suministro erróneo de unos medicamentos”; azar y destino… un facultativo confundió la receta y la cura se volvió ponzoña. Así lo refieren las voces del camino: al prelado se le prescribieron dos remedios —una fricción de linimento y un jarabe pectoral para el alivio—; más, por yerro del facultativo y confusión de botica, se invirtieron los auxilios: el jarabe se dio en friega y la friega —licor fuerte y acre— se bebió. Lo que había de ser consuelo fue veneno, y en pocas horas el señor doctor Tristán y Esmenola quedó sin pulso ni aliento, y la diócesis quedó en suspenso, con duelo y prisa, y ese vacío preparó la escena para el programa de Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo: caridad con método donde acababa de imponerse, brutal, la fragilidad del azar.
Tomó posesión el 19 de julio de 1796. No fue degradación: fue confianza. Guadalajara era diócesis vasta: ciudad en expansión, tierras, cañadas, curatos de sierra y de valle; pedía un obispo que supiera poner orden sin estridencias.
Su programa fue antiguo y, a la vez, muy nuevo: caridad con método. No era dar por dar: era abrir sitio. Escuelas en la diócesis; seminario con plan; y esa idea, enorme, de la Casa de Caridad y Misericordia —el futuro Hospicio Cabañas—, taller-escuela y techo para huérfanos, ancianos y desamparados. En 1803 encargó a Manuel Tolsá los planos y, entre 1804 y 1805, puso la obra a caminar. La caridad tuvo arquitectura, reglamento y oficio.
No fue un prelado de escritorio. Sabía ir.

Nochistlán queda lejos cuando se viaja despacio: cañadas, polvo, mulas. Allí murió Juan Cruz en visita pastoral el 28 de noviembre de 1824: es decir, en el camino.
La diócesis organizó, el 19 de mayo de 1825, unas exequias que no fueron sólo ceremonia, sino acto de memoria impresa: un cuadernillo que recogió la oración fúnebre en latín de José Miguel Gordoa y el elogio de Sánchez Resa, pronunciados ambos en la Catedral, donde se refiere a Juan Cruz como “padre clementísimo” y “príncipe de la Iglesia”, y se subraya —con la tinta justa— que su caridad fue estructura; su prudencia, gobierno; su severidad, justicia con entrañas. Ese impreso —que sobrevivió a polillas, mudanzas de sacristía y desamortización— es, todavía hoy, el retrato más nítido del obispo que ordenó sin estrépito.
En esas páginas hay escenas que piden novela: la vela de los pobres en el Hospicio; el despacho raído donde se firma un contrato de aprendiz; la sala de los ancianos con ventana al patio; la misa breve en un anexo; el rumor de aulas donde un niño aprende a juntar sílabas y el pan se reparte con cuenta. Y, al final, el púlpito de 1825 que convierte la pérdida en programa para seguir: guardar la obra, no solo el recuerdo.
La hidalguía que empezó en Espronceda no era una corona: era una tarea. En las piedras de San Vicente, lado del Evangelio, las cuatro calderas guardaban hace tiempo la memoria de una capilla familiar, un sitial discreto que marca pertenencia: la familia con su banco, su lámpara, su obligación de sostener retablos y anuales. No todo lo heredado fue oro: lo más pesado fue la conducta. Y el niño de Cruz de Mayo —el que “venía con método”— convirtió esa herencia en modo de estar: ordenar, enseñar, proteger.
Y sí, aquí es donde la historia se trenza con la nuestra: Martín cruzó el mar y pisó Guadalajara porque Juan Cruz le aconsejó en una carta la emigración, que él obedeció con miedo y prisa. ¿Por qué allí? ¿Por qué entonces? Porque Dionisio, su hermano, ya estaba y ya era: capitán de caballería y dueño de la hacienda El Paso de Guadalupe en Ixtlahuacán del Río, al norte de la ciudad. Y porque la diócesis, bajo el gobierno de Cabañas, respiraba un clima de orden y redes: escuelas, cofradías, contratos, testigos. Allí un recién llegado con apellido navarro no era un extraño: encontraba padrinos, trabajo, misa y norma. Tres motivos bastan para explicar el llamado: compromiso de linaje (el éxito de uno acomoda a los otros), bien práctico (aterrizar con casa y sostén) y clima (caridad organizada que protege al débil y disciplina al flojo). El resto lo hace el carácter de Martín. Pero el puente estaba puesto y así la friega que se toma, el jarabe que se unta se convierten en el destino de uno más, con todas sus consecuencias, de generaciones y un poco más de años que mantienen su influencia.
De esa cuerda tira también la política: Cabañas vivió el final del virreinato, la insurgencia, la proclamación de la independencia y el primer Imperio. Hubo cartas, decretos, silencios, firmezas. Algunos lo quisieron más duro; otros, más tibio. Las crónicas —y lecturas modernas— lo colocan donde duele: gobernar en borrasca exige elegir la obra por encima del ruido. Y su obra —la de escuelas, hospicio, disciplina pastoral— sobrevivió al viento.
Cuando se cierran los ojos y se vuelve a la casa de Espronceda, se escucha todavía el paso de Tomás en el suelo de madera, el hierro de la hoz, la respiración de Manuela. Oigo la campana que parte el día y el río que lo cose. Y, en la parroquia, se imagina en la esquina una capilla —la de los Ruices—, con su escudo de cuatro calderas al resguardo del Evangelio. Allí debió estar sentada la familia cuando llevaron a bautizar al décimo. Allí volvieron, domingo tras domingo, a sostener con brazos viejos un linaje que no mandaba, pero cumplía. De allí salió el muchacho que se hizo rector, el obispo que fue método y el hombre que murió en camino. Y desde esa misma piedra arranca la otra historia: la de Martín, que cruzó el océano, que entonces se encontraba ya en Xalapa, llamado —quizá— por el miedo a la guerra, sin dejar de lado el deber y, ¿por qué no?, por la esperanza de encontrar su sitio. Uno ya lo esperaba: Dionisio; otro lo cuidaba desde lo alto de la ciudad: el Obispo Cabañas.










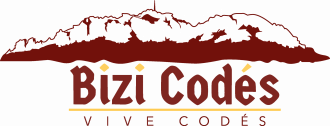
Muy buena síntesis de la vida del obispo, destacas lo más importante de una vida rica en experiencias y duro trabajo pastoral, sin duda alguna, Guadalajara se enriqueció con la llegada y vida de un gran hombre de fe y caridad cristiana.
Gracias Benjamín,un gustazo seguir la historia de tu familia
Para ella trabajó mi tio Eusebio Rico como pastor.
A la espera del siguiente capítulo, ponte un fuerte abrazo
Eso sí no lo sabía, a ver si cuando vengas por aquí, lo platicamos
Benjamín, la novela me sigue cautivando y trasladando a cada lugar que escribes con tanto detalle. Es muy interesante para mi saber de donde vienen los antepasados. Gracias, gracias, gracias.