Entre tormentas y silencios
“No hay océano más temible que el que se agita en el alma.”
Las goletas eran las naves más habituales para cruzar el Atlántico en aquellos años. No eran los imponentes galeones que aún poblaban las crónicas, ni los navíos de guerra que surcaban las aguas bajo pabellones reales, sino embarcaciones más ligeras, veloces y prácticas. Su aparejo de velas triangulares les permitía ceñirse mejor al viento, maniobrar con rapidez y resistir las turbulencias que en mar abierto podían convertirse en sentencia de muerte. Transportaban carga y pasajeros en cantidades modestas, pues no estaban diseñadas para la ostentación sino para la eficacia. A bordo se mezclaban barriles de vino y harina, sacos de granos, cajas con pólvora y armas, bultos de telas y aguardiente, junto con hombres y mujeres que viajaban en busca de un destino incierto.
En los puertos de Cádiz se conocían bien algunos nombres, repetidos en los registros de salida hacia Veracruz: la barca La Bella, la goleta La Guadalupe y la goleta La Fidelidad, todas ellas activas en aquel 1809 que aún llevaba consigo la sombra de la guerra en la península. No eran más que puntos minúsculos frente al océano, y sin embargo sobre ellas descansaba la esperanza —o la desesperación— de cientos de vidas.
Martín las observó aquella mañana desde el muelle. Las velas aún plegadas parecían alas inmóviles, esperando al viento que habría de arrastrarlas durante semanas. Las cuerdas tensas crujían como músculos fatigados, las poleas chirriaban en un lamento metálico, y el olor salobre del puerto se mezclaba con el hedor de los animales que serían embarcados: gallinas, cabras y hasta algún cerdo, que compartirían viaje con los pasajeros. Todo en aquel escenario parecía frágil frente a la inmensidad del océano.
El embarque fue un torbellino de sonidos: llantos de mujeres que se despedían, gritos de capataces, órdenes de oficiales, rezos apresurados de frailes y el rechinar constante de la madera al cargar mercancías. Los pasajeros, apiñados, se acomodaban en espacios reducidos donde la intimidad se perdía desde el primer instante. Había soldados enviados a las colonias, comerciantes con ambiciones desmedidas, religiosos que buscaban evangelizar, aventureros deseosos de fortuna y familias enteras que cargaban con baúles y niños a cuestas.
Martín subió en silencio, sin mirar atrás. El corazón le pesaba como plomo: con cada paso sobre las tablas del muelle sentía que dejaba atrás no solo un pueblo, sino un mundo entero.
Los primeros días a bordo fueron de incertidumbre. La rutina se marcaba con el sonido de la campana que medía las guardias, el olor de la comida pobre —sopas ralas, bizcocho duro, pescado salado— y el crujido constante de la madera que parecía quejarse del peso que llevaba encima. Dormían en hamacas o sobre sacos, tan juntos que cada movimiento ajeno se volvía propio. El aire estaba cargado de humedad, sudor y miedo.
Algunos pasajeros buscaban conversación para sobrellevar el tedio. Hablaban de tormentas que habían hundido naves enteras, de la calma chicha que podía detenerlos semanas en mitad de la nada, de piratas que aún rondaban en aguas caribeñas. Martín los escuchaba sin intervenir. Su mutismo contrastaba con el bullicio de otros: prefería guardar sus pensamientos, como si las palabras pudieran traicionarlo.
Martín permanecía erguido junto a la borda, el cuerpo tenso como si cada músculo se negara a ceder. La brisa húmeda le golpeaba el rostro y le enredaba el cabello, empapado ya de salitre. Llevaba la mirada fija en el horizonte, en ese límite difuso donde el mar y el cielo se confundían, como si allí pudiera encontrar una respuesta que nunca llegaba. Los demás pasajeros buscaban refugio bajo cubierta o se distraían en conversaciones apresuradas, pero él parecía otra figura, un tronco solitario resistiendo el vendaval o la calma. Sus manos, endurecidas por años de trabajo y armas, se aferraban a la madera húmeda; no temblaban, pero tampoco soltaban. En su semblante se mezclaban el cansancio y la obstinación, como si todo su ser estuviera hecho de silencio. Solo sus ojos, hundidos en la sombra de las cejas, dejaban adivinar el torbellino interior: miedo, memoria, preguntas sin respuesta. A simple vista, Martín era un pasajero más; para quien lo observaba de cerca, era un hombre entero en guerra con sí mismo.

Fue en una noche cerrada, cuando llevaban ya varias semanas de navegación y el cansancio de la rutina se había asentado en todos. El cielo, sin previo aviso, se desgarró con un trueno que pareció nacer de las entrañas del mar. El viento rugió como un animal desencadenado y las velas crujieron con violencia, a punto de desgarrarse. La goleta se sacudía de costado a costado, escupida por olas que se alzaban como murallas líquidas y se desplomaban con estrépito sobre la cubierta. El agua corría por los pasillos, arrastrando barriles y sogas, mientras los hombres se aferraban a lo que encontraban: mástiles, barandales, la propia madera mojada de la borda. Un olor acre, mezcla de sal, sudor y miedo, impregnaba cada rincón. Algunos gritaban plegarias, otros maldiciones, y no faltó quien se desplomara de rodillas esperando el fin. En ese caos, Martín sintió por primera vez la cercanía palpable de la muerte. Cada respiro le parecía prestado, cada latido un prodigio efímero. Y comprendió, con la lucidez brutal que solo da el peligro inminente, que la vida era un hilo tan delgado como las cuerdas que sostenían las velas: bastaba un golpe más del viento para que se quebrara y todo se hundiera en el silencio negro del océano.
—¿No tiene miedo, buen hombre? —le gritó, sujetándose de la borda para no caer.
Martín lo miró apenas, con la cara mojada por la espuma, y volvió la vista al horizonte. Dentro de sí mismo, la respuesta era insoportable: todo era miedo.
Pasadas las primeras semanas, el barco empezó a mostrar el verdadero desgaste del trayecto. Los víveres, que al inicio parecían suficientes, pronto se tornaron escasos o incomibles. El bizcocho, duro como piedra, estaba lleno de gusanos, y más de un pasajero prefería pasar hambre antes que masticar aquel pan infestado. El agua, almacenada en barriles de roble, adquiría un sabor rancio y pesado; algunos decían que más parecía caldo que bebida, y sin embargo todos debían beberla para no desfallecer. Comer se volvió un acto de resignación, y el hambre un compañero silencioso que tensaba los gestos y afilaba los ojos.
A la incomodidad se sumaron las dolencias inevitables. Las fiebres aparecieron en algunos niños y se extendieron pronto entre los adultos, debilitando cuerpos ya agotados por el hacinamiento. El mareo persistente, la piel quemada por el sol y las encías inflamadas por falta de fruta fresca hicieron que la convivencia se volviera más áspera. Había quien tosía día y noche, otros que apenas podían levantarse de la hamaca, y no faltaban los que, al borde de la desesperación, buscaban consuelo en oraciones interminables. No fue un desastre repentino, sino un desgaste lento, cotidiano, como si el mar mismo quisiera recordarles que cruzarlo tenía un precio, y que cada día sobrevivido era una victoria precaria.
Martín observaba todo en silencio. No era ajeno al hambre ni al cansancio, pero prefería callar antes que quejarse. Veía a los niños llorar por un pedazo de pan, a los hombres perder la fuerza en las manos, a las mujeres vigilar noche tras noche a sus enfermos. Y entendía que esa fragilidad, que parecía humillar a todos por igual, lo alcanzaba también a él. En las mejillas ajenas ardía la fiebre que podía ser la suya; en el temblor de las manos ajenas veía el suyo propio. El viaje le enseñaba, sin discursos ni sermones, que la vida pendía de hilos mínimos: un poco de agua, un trozo de alimento, una ráfaga de viento. En ese aprendizaje amargo encontraba una certeza: no había diferencia entre su miedo y el de los otros, aunque su mutismo lo disfrazara de fortaleza.
Las jornadas inmóviles bajo el sol resultaban aún peores. El sol inmóvil quemaba la piel, las velas colgaban inertes y el barco parecía detenido en un mar de cristal. El calor volvía insoportable el aire en las bodegas, los víveres se resecaban, y las disputas brotaban por un trozo de pan o un cubo de agua. El tedio corroía la paciencia, y los hombres más fuertes comenzaban a delirar. Martín soportaba el calor en silencio, pero sentía cómo en su interior la angustia crecía como una fiebre sin remedio.
En aquellas noches inmóviles, refugiado en un rincón bajo cubierta En la penumbra de la bodega, el vaivén del barco se sentía más denso, como si las maderas mismas respiraran con dificultad. Martín se apartaba de los demás, buscando un rincón donde apenas llegaba la luz de una lámpara colgada, oscilante al compás del oleaje. Sobre las rodillas extendía la carta del obispo, el papel ya arrugado por las lecturas repetidas, manchado de humedad y de sudor. Sus ojos recorrían las líneas una vez más, aunque ya las sabía de memoria; lo hacía no para entender mejor, sino para convencerse de lo que no lograba aceptar. El silencio a su alrededor era interrumpido por alguna tos lejana o el gemido de un niño con fiebre, pero él parecía encerrado en un mundo propio. Con la mano libre se frotaba la frente, como si allí se acumularan todos los reproches y todas las dudas. En su rostro, la sombra de la lámpara dibujaba un gesto de obstinación y cansancio. Era un hombre solo con un papel en las manos, pero en ese rincón estrecho llevaba consigo el peso de Espronceda, de María y de un futuro incierto que se abría, implacable, al otro lado del océano., volvía a leer la carta de su tío, el obispo Juan Cruz, veintiocho años mayor que él, autoridad severa de la familia. En ella lo incitaba a ir a México, a rehacer su vida, a servir con honor a la Corona y a Dios. Martín sabía que era una buena idea: una salida, quizás la única. Pero lo hería la frialdad del texto. No había en esas líneas ni una palabra de compasión, ni una sola mención al desgarramiento de abandonar Espronceda, sus montañas, su gente, las voces queridas.
Y sin embargo, no era solo eso. Había dejado un pendiente imposible de acallar: María. Por más que se obligara a olvidarla, la memoria lo traicionaba. Su rostro aparecía entre las sombras de la bodega, su voz se mezclaba con el crujir del mar. Intuía que no había actuado bien, que ella merecía al menos una explicación. Pero para él había sido tan obvio, tan irremediable, que se había marchado en silencio. Ese silencio ahora lo mordía por dentro como un hierro helado.
Fue esa mezcla de dolor y rabia la que lo llevó, una de esas noches, a un gesto inaudito. Imaginó un diálogo con Juan Cruz, su tío-obispo, pero no con la reverencia acostumbrada. Lo bajó de su pedestal y lo enfrentó en su mente cara a cara. En un atrevimiento que jamás se hubiera permitido, se dirigió a él tuteándolo:
—Más te vale, Juan, que esto se traduzca en algo bueno… más te vale, porque yo no sé si podré resistir esta pérdida.
Ese tuteo, insolente y doloroso, no volvió a repetirse. Fue un desahogo único, como un relámpago en la noche: un chispazo que iluminó su rabia y se apagó enseguida, dejando tras de sí una sensación de culpa y de vértigo. Había cruzado un límite íntimo, y lo sabía.
El viaje continuaba en esa oscilación perpetua: tormentas y calmas, gritos de pasajeros y silencios obstinados, la convivencia forzada, las tensiones que hervían bajo cubierta, las esperanzas que se renovaban al amanecer. Para Martín, cada ola era un recordatorio de que quizá había cometido un error, que tal vez toda su vida se había puesto en riesgo en una sola decisión.
Y aun así, en medio de la zozobra, sabía que no podía volver atrás. No había regreso posible. Había cruzado un umbral sin retorno.










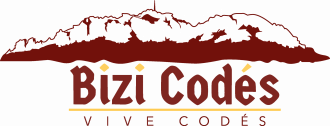
Excelente capítulo. FELICIDADES
Ya estoy esperando el siguiente…
Me cautiva la historia, me traslada a esos momentos terribles que pasó Martín. Excelente. Gracias