Francisco, hasta el último plano
Nota del autor
“Antes de continuar con la historia de Alfonso en tierras Navarras, necesito detenerme un momento. Esta novela no cuenta una sola vida, sino dos. Dos hombres separados por casi ciento setenta años, pero unidos por algo más profundo que la sangre: el impulso de entender su lugar en el mundo. Martín —el bisabuelo— dejó Espronceda en los días oscuros de la invasión napoleónica. Alfonso —su bisnieto— en la etapa otoñal y siguiendo un verdadero mantra llegó desde México en 1978, movido por la intuición de que su historia personal no podía estar completa sin mirar atrás.
Pero para comprender lo que realmente mueve a Alfonso —su modo de hablar, su necesidad de contar, su obstinación generosa— es necesario volver a su infancia, A Querétaro. A los años inciertos de la Revolución Mexicana. Entender quien fue y que es lo que hace su leyenda interesante, en ese momento y en especial, empezando por la figura de su padre: Francisco.
Porque si Alfonso fue locuaz, expresivo, de los que relatan para aclarar lo vivido, es también porque creció rodeado de papeles, inventos, dibujos y preguntas sin respuesta, así es, de todo aquello que produce historias. Su padre murió cuando él tenía apenas tres años. No lo conoció en vida, pero lo descubrió después, en el trazo de los planos, en los márgenes de las hojas, en la manera meticulosa de pensar que aún palpitaba en los objetos que dejó.
Por eso este capítulo. Porque Francisco no es solo un antecedente. Es una clave. Una herencia callada —aunque no muda— que sembró en Alfonso una forma de ver el mundo: la de quien inventa, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse”
Querétaro, 1912-1920
Durante los primeros años del siglo veinte, las plumas fueron símbolo de lujo absoluto. Las mujeres de París, Londres, Nueva York —y también de Veracruz, Puebla o la Ciudad de México— decoraban sus sombreros con plumas de garza, aves del paraíso, avestruces y faisanes. Era la moda. Y como toda moda, era deseo. Pero el deseo, entonces, tenía alas y sangre: millones de aves eran cazadas solo por sus plumajes, a menudo durante la época de cría, dejando las crías morir en los nidos. Una garza nívea podía valer más por onza que el oro en Londres.
Aún no se hablaba de conservacionismo, pero empezaban a oírse voces incómodas. En Inglaterra, en Estados Unidos, e incluso en algunos círculos del Porfiriato, surgían críticas. Algunas mujeres, desde el corazón mismo de la élite, se negaban a usar sombreros adornados con muerte. Las sociedades protectoras de aves nacían en paralelo a las revistas de modas. Y en esa grieta —entre elegancia y ética— algunos hombres y mujeres imaginaron alternativas.
No era común hablar de sostenibilidad en aquellos años. Pero algunas conciencias se adelantaron a su tiempo. Una de ellas fue la de Francisco Ruiz de Cabañas, hombre callado y lleno de planos.
Francisco no era modista, ni comerciante, ni científico de renombre. Era un autodidacta meticuloso, con mente matemática y alma razonadora. El menor de trece hermanos, hijo de Juan Cruz Antonio Ruiz de Cabañas y Septién, primogénito a su vez de Martín que había llegado a México huyendo de una guerra, criado en una familia marcada por la herencia, el silencio y los privilegios en retirada.
Cuando Francisco era niño, su destino ya estaba decidido. Los hermanos mayores, celosos del patrimonio de Juan Cruz Antonio —ya menguado por inversiones mal administradas y el peso de generaciones— lo enviaron al seminario. Quizá para alejarlo de la herencia, quizá convencidos de que el menor debía consagrarse a Dios. Él obedeció. Estudió teología, latín, geometría, música. Pero no era hombre de dogmas. Salió años después, sin hacer escándalo, aunque con una sensación de haber sido apartado injustamente de algo que le correspondía.
Murió de peritonitis a los 43 años, de los que pasó 14 en un seminario, la educación en esa institución le ayudó a desarrollar una profunda inventiva, basada en conocimiento, imaginación y desde luego: creatividad, en su corta vida había dividido su tiempo entre el estudio y las demandas y las defensas legales contra sus hermanos.
Aunque, para entonces, ya no quedaba mucho que reclamar.
Francisco se reinventó. Se estableció en Querétaro, se casó y tuvo seis hijos —el quinto fue Alfonso, quien apenas tenía tres años cuando su padre murió—. Instaló un pequeño taller en casa, con una mesa de dibujo, reglas de precisión, maderas, piezas mecánicas, y una lámpara de brazo que había fabricado él mismo. Dibujaba planos con letra cuidada, como si escribir fuera también una forma de pensar.
Entre los papeles que dejó se encuentra algunos muy interesantes, uno en particular: el diseño de una máquina para fabricar plumas artificiales.
En algún punto entre 1912 y 1915, Francisco diseñó tal artefacto, que utilizaba un material parecido a los rollos de cinta de un material que se conocía como Celoseda: una cinta sintética, brillante, algo rígida, hecha de fibras de acetato o rayón, que imitaba la seda y se vendía en rollos de angostos a anchos, como para moños de regalo de todas formas y colores. Al tocarla, Francisco entendió algo que otros no veían: podía simular el plumaje sin dañar a ningún ave. Lo demás fue método.
El plano de su invento aún existe. Trazado a tinta negra, con precisión de ingeniero y claridad de artista, muestra engranajes, rodillos, cortes ondulados. Una máquina que nunca se fabricó, pero que fue registrada con la intención de ser patentada. Fue un intento serio, estructurado, sin alardes. Francisco entendía los procesos. Lo que no tenía era capital.

No obtuvo respuesta. Quizá fue demasiado pronto. Quizá demasiado lejos. Quizá, simplemente, no había espacio para hombres que no venían de donde se suponía que venían los inventores.
Su imaginación no se detenía ahí. También diseñó, patentó —y firmó en 1913— una regla de cálculo articulada, similar a un pantógrafo, descrita como aparato científico en el documento de patente, con mecanismos de medición angular y ajuste simultáneo. Parecía ser útil para el trazo de escaleras circulares, como las que se construían en las casas elegantes del México del Porfiriato, heredadas del diseño de los grandes palacios europeos tan presentes en la aristocracia de la época.
Pero Francisco, que poseía una imaginación y habilidad poco común, también tenía habilidades de cartografía, fruto de ello fue un plano minucioso de la ciudad de Querétaro, fechado en junio de 1919, con manzanas, nomenclaturas, referencias de calles y edificios públicos. Todo eso firmado con la misma letra firme y con convicción profunda: Francisco R. de Cabañas.
Lo admirable de Francisco era su capacidad de crear en tiempos de inestabilidad. En plena Revolución Mexicana, cuando la violencia y la incertidumbre acechaban, tuvo el arrojo de imaginar soluciones innovadoras y convertirlas en realidad. No era un hombre que solo soñaba, sino que transformaba sus ideas en herramientas funcionales, en inventos que podrían cambiar la vida de las personas.
Cuando murió, en 1920, dejó atrás más ideas que certezas. Una viuda, seis hijos, y un silencio lleno de planos. Alfonso, el quinto, apenas tenía tres años. Nunca llegó a conocer al hombre en acción, solo recordaba haber estado en sus brazos alguna vez, quizá más, pero lo conoció en papeles: los inventos, los trazos, los márgenes donde aún se podía leer su pulso. Y quizás, sin saberlo del todo, aprendió ahí lo más importante: que inventar también era una forma de resistir, de ser, de no claudicar frente a circunstancias irremediables o herencias perdidas, es decir alguien con carácter y fuerza. Que le decía al mundo, en voz baja, pero firme: Siempre se puede construir algo nuevo.









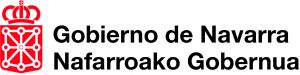






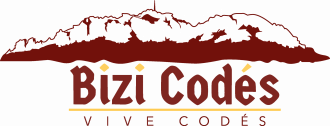
Benjamín. Me llena de regocijo esta historia. Seguiré esperando todo lo que narras extraordinariamente. Gracias
Gracias Benjamín, seguimos pendiente del siguiente capítulo.
Ponte un fuerte abrazo
Me encantó este capítulo
Que bueno hermana!!
Espero de verdad estés disfrutando mi novela.
Y pues, compártela!!
Por fin he podido retomar la lectura, muy interesante y a la vez con ganas de seguir descubriendo….