Capítulo 25 — De volcanes, pregones y prudencias.
Salieron de Puebla cuando el día apenas tenía forma, como si la madrugada todavía estuviera decidiendo si sería clara o húmeda. En el patio donde habían dormido, el suelo guardaba charcos pequeños, y sobre las losas se pegaba ese olor a cuero mojado y a paja que deja la lluvia cuando no termina de irse del todo. La diligencia esperaba con paciencia de animal viejo: crujía al menor movimiento, y sin embargo prometía avance, que era lo único que de verdad importaba.
Martín subió sin ceremonia, cargando más cansancio del que quería admitir. A su lado, el padre Costilla se movía con una prisa contenida, como quien ha aprendido que el tiempo no se ruega: se toma. No era prisa de nervios; era otra cosa. Una urgencia silenciosa, tejida con cartas, encargos y nombres que no convenía repetir en voz alta. Puebla había sido, para ellos, un descanso razonable: una mesa, una cama, una puerta que se abría con confianza. La capital, en cambio, era un lugar donde todo se abría… pero no para cualquiera, y no sin precio.
Cuando la diligencia echó a andar, Puebla se fue quedando atrás entre campanarios apagados y un horizonte que, por un momento, parecía de algodón. Martín miró hacia atrás solo un instante; no por nostalgia —no había tiempo para eso—, sino por instinto, como si cerrar con la vista lo ya andado le permitiera no temer lo que faltaba.
A medida que ganaban altura, el aire cambió. Se volvió más delgado, más frío, más limpio, y por eso mismo más implacable. La conversación, si es que la había, se volvió breve. Los caminos de la sierra no toleran demasiadas palabras: devuelven el sonido con una dureza que obliga a guardar la voz. La diligencia avanzaba entre pinos y humedad, y el mundo olía a resina, a tierra oscura y a hojas que goteaban sin prisa.
Entonces, como si el paisaje quisiera recordarles dónde estaban, aparecieron los volcanes.
Martín los había visto desde Puebla, sí, como se ve algo que está siempre ahí: de fondo, como un límite. Pero en el camino hacia México fue distinto. Allí, con la diligencia subiendo y el aire adelgazándose, se le concedió por primera vez el tiempo —y la calma rara— de mirarlos de verdad. No como referencia, sino como presencia.
No se mostraron de golpe, como en los dibujos donde todo es claro. Se ofrecieron por ventanas: un borde blanco, una línea inmensa detrás de la nube, un perfil que se insinúa y se pierde. Y cada vez que el carruaje giraba, los volvía a encontrar, más cercanos, más altos, más imposibles. Popocatépetl era una severidad de piedra y nieve, una fuerza que no necesitaba moverse para imponer respeto. Iztaccíhuatl, en cambio, tenía esa forma de mujer tendida que la gente nombra sin darse cuenta: la dormida. No tranquilizaba. Conmovía.
Martín sintió algo que no supo nombrar al principio: no era miedo, pero se le parecía. Era la conciencia súbita de lo pequeño. De lo frágil que es un hombre cuando la tierra decide levantar un altar. Él, que había cruzado mares y caminos, que venía cargando sus propios asuntos como si fueran enormes, se descubrió de pronto reducido a lo mínimo ante esa altura. Como si el mundo le dijera, sin palabras: aquí manda otra escala.
Y sin embargo no fue humillación. Fue belleza. Una belleza que no pide permiso y no busca agradar, pero lo deja a uno quieto.
Costilla mencionó, casi sin querer, la historia que se cuenta desde antiguo. La historia del joven guerrero y la mujer dormida. Martín la había oído en Puebla, en voz de alguien que la dijo como se dicen las cosas viejas: sin jurarlas, pero creyéndolas un poco. El guerrero —decían— había ido a la guerra con la promesa de volver, y ella lo había esperado con una fidelidad que no supo volverse prudencia. Cuando le llevaron la noticia falsa de su muerte, la muchacha se apagó por dentro, y la tierra, que a veces es más compasiva que los hombres, la acostó para siempre en la montaña, cubierta de nieve como por un velo. El guerrero, al regresar y verla así, no aceptó el mundo. La cargó, la llevó a un sitio alto y la veló con fuego, de pie, sin dormir jamás. Por eso uno es la dormida y el otro es el que arde: ella inmóvil, él vigilante, como si el amor pudiera volverse montaña y la pena pudiera sostener una llama.

Martín miró otra vez. La nieve parecía no tocarse, el aire parecía no alcanzar. Y por un instante —un instante pequeño, pero verdadero— sintió que estaba entrando a una tierra que tiene sus propias historias clavadas en el paisaje, como si el suelo hablara y el cielo escuchara.
Cuando la nube se abrió, la blancura se hizo más limpia, más total. Martín respiró hondo. Y aunque el aire le costaba, tuvo la sensación de un respiro que no era solo del cuerpo: era del ánimo. Como si la magnitud de aquello le diera permiso de soltar, aunque fuera un momento, el peso que venía cargando desde que dejó Espronceda.
Martín no supo por qué, pero en ese momento sintió que el viaje cambiaba de naturaleza. No era solo ir de un sitio a otro: era atravesar un umbral. La altura era mayor que la propia Puebla —algo que le había costado acostumbrarse—, ese aire delgado que parece no dar sustento a la respiración de quien no ha ido tan alto antes. Los días poblanos le habían ayudado poco a poco, pero ahora subía por encima de los tres mil, acercándose a Río Frío, aderezado además con la lógica del miedo bien aprendida por los viajeros.
No fue necesario que nadie pronunciara las palabras “riesgo de asalto” para que todos entendieran. El cochero, sin dejar de mirar al frente, apretó el ritmo. Un hombre carraspeó como si quisiera espantar algo con el sonido. Otro se tocó el bolsillo interior de la chaqueta con un gesto rápido, casi vergonzoso, como si el simple acto de asegurarse el dinero fuera ya una forma de delatarse.
La niebla se recostaba baja entre los árboles, y el mundo se volvió un túnel de humedad. Las maderas de la diligencia crujían con una queja lenta; los cascos golpeaban el suelo con un ritmo que parecía demasiado claro, demasiado audible. Martín sintió el impulso de revisar también sus cosas, de tocar con la mano lo que llevaba escondido. No lo hizo. Había aprendido en el camino que a veces la prudencia consiste en no mostrar que uno teme.
Pasaron.
Y al pasar, comprendió algo que no había querido admitir: que el peligro más constante no era el bandolero, sino la imaginación del bandolero. Ese pensamiento que se mete en el pecho y te hace escuchar pasos donde solo hay ramas. Ese modo en que el miedo vuelve sospechosa hasta la sombra.
Luego, como si el mundo decidiera compensarlos, el cielo se abrió un momento. Las nubes se levantaron y la claridad se volvió distinta allá arriba, limpia, como si el aire se lavara. Martín respiró hondo. Por primera vez en horas, sintió un respiro verdadero: no solo aire, sino alivio.
La bajada hacia la cuenca fue un cambio de música. Antes de ver la ciudad, la oyeron. Antes de tocarla, la olieron. El camino comenzó a llenarse de tránsito: carretas, arrieros, hombres a pie con cargas, animales que arrastraban su paciencia. El aire traía humo, barro, sudor y comida. Había un rumor continuo, como si la tierra misma estuviera ocupada en hablar.
Y entonces, de pronto, la Ciudad de México-Tenochtitlán. Una urbe de mas de 120,000 habitantes se presentaba frente a sus ojos.
Martín había imaginado una capital; no había imaginado ese tamaño. No era solo grande: era una máquina viva. Todo parecía tener una función, un destino, un horario. Las campanas marcaban un orden antiguo, y sobre ese orden se montaba un desorden práctico: una muchedumbre que dejaba sonrojada a la Puebla de apenas cuarenta mil, que tanto lo había sorprendido; gente que vende, gente que carga, gente que discute, gente que reza, gente que manda.
Lo primero que lo golpeó no fue la vista, sino la voz.

El pregón.
El pregón no era solo ruido: era un mapa sonoro. Martín entendió pronto que, si uno cerraba los ojos, podía orientarse por lo que oía. Había voces agudas que ofrecían lo urgente —agua, carbón, leña— y voces más cantadas que ofrecían lo deseable —fruta madura, dulces, panes recién hechos—. Unos pregonaban con gracia, como si vendieran también ánimo; otros lo hacían con una seriedad de oficio, como quien cumple una obligación heredada.
“¡Aguaaa!” se estiraba por las calles como un hilo, y detrás venía el golpe de los cántaros, ese golpeteo hueco que recordaba que, en una ciudad levantada sobre antiguo lago, el agua seguía siendo tesoro y problema. “¡Tamales calientitos!” subía y bajaba con la cadencia de una nana. “¡Pan!” se decía corto, casi militar, porque el pan no se suplicaba: se reclamaba. Y por encima de todo, como si la ciudad se diera órdenes a sí misma, se colaban anuncios que no vendían comida ni agua, sino orden: avisos de disposiciones, de horarios, de permisos, de cosas que convenía saber antes de equivocarse.
Martín sintió que aquella multitud no necesitaba leer para estar informada. La ciudad se leía con el oído.
Y además estaban los otros pregones, los que no se gritaban con oficio sino con cuidado: murmullos al paso, frases a media voz, nombres que se decían y se guardaban. Porque una cosa era el pregón del comercio, público y casi inocente, y otra el pregón de la época: esa conversación cortada, esa prudencia nueva que se instalaba cuando alguien mencionaba España, al rey ausente, o la palabra “gobierno” dicha con demasiada confianza.
Martín caminó un tramo corto —no por turismo, sino por necesidad— y sintió que la capital no descansaba ni siquiera cuando parecía quieta. Había guardias, recados, uniformes, hábitos, mantos y delantales. Había, también, ese brillo de autoridad que se instala en los centros de poder: la idea de que aquí, en estas calles, se decide algo que afecta a lugares que ni siquiera saben pronunciar el nombre de la ciudad.
Pero en 1809 esa autoridad tenía una grieta.
En la capital, el nombre del virrey se decía con esa prudencia que Martín ya empezaba a reconocer: no por miedo exacto, sino por costumbre de no tentar la suerte. Francisco Xavier de Lizana y Beaumont: así lo oía, completo, como si el nombre fuera también un cargo. Martín supo —por lo que se escucha siempre en patios y corredores— que había nacido en Arnedo, en La Rioja, y que había llegado a ese puesto por una mezcla rara de méritos y necesidad: primero arzobispo, y luego virrey, como si en tiempos revueltos quisieran una sola mano para dos riendas. No era solo un hombre con poder civil; era, además, un hombre de Iglesia, y esa doble condición le daba a su gobierno un aire particular: el mandato podía venir como orden… o como amonestación.
Del apellido Beaumont se hablaba en voz baja, casi como se habla de una sombra que pasa. No porque hubiera pruebas, sino porque el nombre empujaba la imaginación. Para algunos, Beaumont sonaba a norte, a Navarra, a los beaumonteses que se mencionan como si fueran parte de una historia vieja que todavía respira. Nadie lo aseguraba con papeles; se decía como se dicen esas cosas en una ciudad grande: “quién sabe”, “igual y sí”, “tal vez por alguna rama”. Y además estaba la simple geografía, que a veces explica por qué los apellidos viajan: Arnedo no quedaba lejos de ese corredor navarro-riojano donde los Beaumont tuvieron peso y memoria; no era Navarra, pero tampoco era otro mundo —a un día de camino de la cuenca de Pamplona, y relativamente cerca de lugares como Lerín—, lo suficiente para que el rumor encontrara dónde agarrarse y lo suficiente para que ese “tal vez” sonara verosímil sin necesidad de jurarlo.
Y esa grieta no se veía como se ve una pared rota; se veía como se siente una casa cuando alguien ha gritado en la habitación de al lado y luego todos fingen que no pasó nada. Desde hacía meses la palabra España era una brasa. La invasión francesa había trastocado el mundo al otro lado del mar, y lo que era lejano se volvía íntimo por el simple hecho de que el rey —o la figura del rey— era el eje de la vida entera. Aquí, en esta ciudad que mandaba sobre caminos inmensos, la noticia de un trono sacudido no era un asunto de papeles: era una amenaza al orden mismo.
En esos meses se hablaba del poder como quien habla de una silla que quema.
Y a esa inquietud se le sumaba la memoria reciente del golpe.
Martín no conocía los detalles como los conocen quienes viven pegados al poder, pero había oído suficientes versiones en los caminos: el virrey depuesto, los hombres que entraron a decidir por la fuerza lo que debía decidirse con papeles, la sensación de que en la capital podía cambiar un gobierno en una noche si se movían las voluntades correctas. Desde entonces —decían— la ciudad había aprendido a vigilarse. A escuchar dos veces. A hablar con la boca pequeña cuando el tema rozaba la palabra “junta”, “lealtad” o “soberanía”, como si el aire mismo pudiera delatar.
Eso se notaba en cosas pequeñas: una frase que se cortaba a tiempo; una mirada que se apartaba cuando se mencionaba Europa; un gesto de prudencia que no era simple cortesía, sino cálculo. La inquietud existía, pero estaba envuelta en rutina, como si la capital aún no quisiera admitir el tamaño de lo que se estaba formando. Era como un cielo que parece estable y, sin embargo, ya trae tormenta en el fondo.
Costilla, por su parte, no mostró curiosidad. Se movía con un propósito estrecho, como si las esquinas fueran solo obstáculos y no oportunidades. Martín entendió que esa prisa no venía únicamente del deseo de llegar a Guadalajara; venía de otra parte. De un apremio escrito. De una recomendación que no era caricia, sino orden.
Habían recibido noticia del obispo Cabañas. No era un “cuando puedas”. Era un “no te detengas”.
Y ahí, en ese mandato, todo empezaba a encajar.
Porque si la capital era una máquina, también era una red: la de los oídos, la de las rivalidades, la de los temores, la de los hombres que creen servir al rey vigilando al vecino. En tiempos normales, una estancia breve podía ser solo una escala. En tiempos como aquellos, una estancia breve era una forma de no dejar rastro. Cabañas apuraba porque sabía —lo sabía con esa inteligencia triste de quien lleva años leyendo a los hombres— que en la Ciudad de México la palabra se multiplica, y lo que hoy es rumor mañana se vuelve denuncia, y lo que hoy es una cara desconocida mañana puede aparecer en la memoria de alguien que conviene que no recuerde.
Y además estaba la urgencia propia de su diócesis: Guadalajara no era un lugar remoto; era un centro que respiraba distinto, lejos de los pasillos del virreinato. Si el obispo reclamaba a Martín con tanta insistencia era porque lo necesitaba bajo su sombra y bajo su mando; y porque, quizá, intuía que los próximos meses no premiarían a los que se quedaran a medio camino, ni a los que se entretuvieran en la capital como si el mundo fuera estable.
El alojamiento en la Ciudad no fue un mesón ruidoso —no esta vez—, sino una cama prestada por la red de la Iglesia. Pero no fue, como en Puebla, un refugio de confianza. Era un favor. Un cuarto que alguien concede con discreción y que uno debe pagar con discreción también: con pocas preguntas, con pocas luces, con presencia breve.
La habitación era fría. Tenía esa austeridad que no humilla, pero tampoco abraza. Había un catre, una mesa pequeña, una jofaina con agua que parecía más helada por estar en la altura, y un crucifijo que no decoraba: vigilaba. Martín notó que Costilla hablaba menos allí. Como si la casa, aun siendo de conocidos, tuviera oídos ajenos. Como si la capital, precisamente por ser capital, multiplicara la posibilidad de las miradas.
Esa noche, la ciudad sonó detrás de las paredes. No fue un silencio total. Fue un rumor constante, amortiguado, como de mundo que no duerme. En algún momento llovió. Se supo por el olor: tierra mojada y piedra mojada y madera mojada en los patios. Y por el goteo, que en la madrugada se vuelve un reloj.
Al día siguiente, salieron para resolver lo mínimo: provisiones y confirmaciones. Y en ese breve tramo Martín vio algo que lo dejó inquieto: la ciudad parecía seguir siendo una ciudad de agua, aunque se empeñara en volverse terrestre.
Había canales —o su memoria— asomando en ciertas calles, en ciertos bordes, en ciertas humedades. Puentes bajos donde uno no esperaría un puente. Zonas donde el barro no era solo barro, sino la señal de una antigua cercanía del agua. A ratos, le parecía ver el gesto de una canoa en la forma en que se descargaban bultos, en la manera en que algunos hombres se movían con la costumbre de quien conoce embarcaderos. La ciudad iba tapando lo lacustre, sí, pero el agua seguía allí: escondida en la logística del abasto, en los olores, en la humedad que se metía en la ropa.
Y otra vez el pregón. Siempre el pregón. Como si la ciudad, para existir, necesitara cantarse a sí misma.
Comieron de paso, sí, pero “de paso” en la capital era un mundo entero. La comida estaba en todas partes como una segunda circulación de la ciudad: al borde de las calles, bajo portales, en esquinas donde el humo subía recto y luego se deshacía en la altura. Martín vio braseros pequeños con comales que parecían latir, y ollas donde algo espeso burbujeaba con paciencia antigua. El aire llevaba maíz en varias formas: tostado, molido, cocido, envuelto. Llevaba chile en el fondo, a veces solo como perfume, a veces como advertencia.
Probó un atole tan denso que calentaba primero las manos y luego el pecho, y entendió por qué en esa altura el cuerpo pide cosas que abracen por dentro. Vio tamales apilados como si fueran piedras suaves: unos envueltos en hojas que todavía olían a planta, otros más lisos, bien cerrados, como si guardaran un secreto caliente. En una bandeja había pan —pan de verdad, con corteza— y en otra panes dulces modestos, dorados, vendidos como si la ciudad supiera que el cansancio necesita azúcar para seguir. Se ofrecían también frutas cortadas, hierbas en manojos, y un puñado de dulces que brillaban al sol como si fueran vidrio.
Costilla aceptó chocolate sin ceremonia, como quien se administra una medicina. No lo disfrutó con pausa; lo tomó con la eficacia de alguien que sabe que el camino no se negocia. Martín, en cambio, se quedó un instante mirando a los vendedores: la facilidad con que servían, el modo en que cobraban sin mirar demasiado, la rapidez con que volvían al siguiente cliente. Allí la comida no era mesa ni sobremesa: era motor.

Y aun así, incluso en esa prisa, se colaba algo de la ciudad lacustre. No solo por la humedad que se pegaba a la ropa, sino por el tipo de abasto: frutas, hierbas y granos llegaban como si vinieran de un circuito invisible, sostenido por rutas antiguas, por bordes de agua que ya no se veían pero seguían dictando costumbres. Martín pensó que aquella capital comía como quien administra un imperio: con método, con urgencia, con un hambre organizada.
Y sin embargo, bajo toda esa normalidad, Martín percibió la electricidad baja de una época que se está cargando.
No era todavía la guerra —no esa guerra que luego dirán inevitable—, pero ya era el temblor previo: el mundo cambiado allá, y aquí el orden ajustándose con rigidez, como si apretando tornillos se pudiera detener lo que se mueve por dentro. La capital parecía seguir con su trabajo —rezar, vender, mandar—, y al mismo tiempo parecía contener el aliento cada vez que el tema rozaba España, el rey o el derecho de mandar.
Costilla lo miró, lo registró, y siguió adelante. Su prisa era una forma de protección.
Esa misma tarde, sin permitir que el día se gastara en la capital, alistaron la salida. No querían una segunda noche allí. No por miedo al crimen —o no solo—, sino por otra clase de temor: el de quedarse demasiado y volverse parte del ruido. El de ser visto por quien no conviene. El de que una ciudad tan grande, tan llena de ojos, termine por fijarte en alguna parte de su memoria.
Al alba del día siguiente, el patio donde habían dormido exhalaba vapor: la noche había sido fría y húmeda. Los pasos sonaban distintos en la piedra mojada. Alguien les abrió sin preguntas; esa era la regla del favor. Costilla ajustó su capa, se aseguró de llevar lo indispensable, y no miró atrás.
Martín, antes de subir, volvió la cara hacia el horizonte donde la ciudad comenzaba a despertar. Escuchó un pregón temprano, todavía áspero, todavía no afinado por el uso del día. Y pensó —sin saber por qué— que aquella ciudad era un gigante ocupado, un gigante que trabaja, reza, vende y manda… y que, sin embargo, ya había empezado a sentirse vulnerable, como si el golpe de una noche y la invasión de un continente hubieran dejado una marca invisible en sus costumbres.
La diligencia crujió, avanzó, y la capital quedó detrás, envuelta en su propia voz.
Guadalajara los llamaba como una orden. Y Costilla, con el apremio del obispo Cabañas en el pecho, no estaba dispuesto a concederle a la Ciudad de México más tiempo del estrictamente necesario.










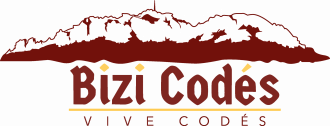
Excelente , me encantó, la descripción de la Ciudad de México de aquellos días coincide con la imagen que me he hecho de ella a través de diversas lecturas, aunque quizá falta la referente al olor que mencionan varios autores. Mezclas esa experiencia sensorial con el pensamiento de Martín de una forma excepcional. Felicidades, un gran gusto leerte.
Gracias Benjamín, un precioso capítulo
Seguimos intrigados en el desarrollo del siguiente
Ponte un fuerte abrazo
Milesker
Desde el título me atrapo: sencillo, directo y un preámbulo de lo que viene. Y yo encantade se seguir los pasos de Martín en su paso por la gran Tenochtitlan. Excelente narrativa, felicidades.