Capítulo 24:
Del Alma de las cosas y las personas

Alfonso dedicó muchas tardes en la barranca cazando ratas. Más de mil, decía, con esa naturalidad con la que algunos hombres cuentan años y otros cuentan cicatrices: como si el número fuera menos una cifra que una manera de afirmar yo estuve ahí, yo sostuve esto. La forrajería, por aquella época, funcionaba razonablemente. No era abundancia, pero era orden: pacas que entraban, costales que se apilaban, cuentas que salían —a veces apretadas— y el olor terroso de los granos y las semillas que se quedaba en la ropa como una segunda piel.
Corrían los años cincuenta. Alfonso llevaba ya varios años casado con Conchita —desde el 45— y en casa la vida no se detenía: un hijo, dos hijas, y una cuarta criatura en camino, como si el futuro se hubiera instalado en la mesa y pidiera lugar. La forrajería no era sólo un negocio: era el sostén de una familia que crecía y, con ella, crecía también la necesidad de acertar.
Y además, funcionaba otra cosa: la vida social de Alfonso, que nunca fue hombre de silencios. Le gustaba hablar, contar, explicar. Le gustaba que lo visitaran amigos —buenos amigos, a veces— y que, al entrar, notaran el pequeño taller arrinconado al fondo del negocio, como un secreto a medias: un banco de trabajo, herramientas dispersas, un torno pequeño que parecía juguete para los ojos ajenos, pero que para él era promesa.
Cuando llegaban, Alfonso hacía lo que hacía siempre: los recibía con una sonrisa y un “pásenle, pásenle, miren nomás”, como quien guía una visita por un museo que todavía no existe. Les hablaba del rifle. No sólo del rifle como objeto, sino del rifle como historia: cómo lo había armado con sus manos, con piezas buscadas, adaptadas, rescatadas; cómo le servía para bajar a la barranca a cazar ratas sin envenenar nada, sin arriesgar la mercancía ni matar perros o gatos del rumbo. Y entonces lo sacaba, lo mostraba, lo acomodaba entre los brazos con la familiaridad de quien carga una herramienta y no un trofeo. Algunos se quedaban mirándolo como si miraran un milagro doméstico.
—¿Tú hiciste esto? —preguntaban, casi siempre lo mismo, con una mezcla de respeto y duda, como si fuera más fácil creer en un truco que en la paciencia.
Alfonso asentía, pero no con modestia. Lo decía orgulloso, porque en ese orgullo había hambre vieja: la necesidad de probarse a sí mismo que podía hacer algo que no le habían enseñado, que no le habían regalado, que no le había venido por apellido ni por suerte.
—Con lo que había. Con lo que pude. Pero funciona —remataba, y su voz llevaba un brillo de niño que por fin muestra el juguete que sí sirvió.
A veces, tras un rato de admiración y preguntas, venía el comentario entusiasta:
—Oye… ¿y por qué no haces más? ¿Por qué no fabricas rifles? Eso podría ser un negocio.
Pero no todos decían lo mismo. También llegaban otros —“amigos”, digámoslo así, de esos que se acercan más por curiosidad que por afecto— y escuchaban el relato con una sonrisa torcida, como si la idea les pareciera un divertimento. Cuando Alfonso hablaba de fabricar, ellos levantaban la ceja y lo devolvían a tierra con una frase que pretendía ser consejo y era, en realidad, una renuncia:
—No te metas en tonterías, Alfonso. Eso de inventar y fabricar es para países educados: los Estados Unidos, Alemania, Italia… Aquí no. Aquí lo que deja es comprar barato y vender caro.
Lo decían sin violencia, incluso con aire de experiencia. Pero debajo de esas palabras había algo más áspero: una desconfianza antigua, no sólo hacia el país, sino hacia él. Como si México fuera, por naturaleza, un sitio donde la industria nacía ya condenada; como si el oficio de hacer cosas —hacerlas de verdad— perteneciera a otros y aquí lo único posible fuera el comercio, el margen, la reventa.
Y lo reforzaban con hechos: las armas se importaban; en la ciudad había armerías que vendían de todo; lo “normal” era comprar hecho y revender. Fabricar era raro, casi una terquedad impropia.
Alfonso escuchaba esas opiniones sin discutir demasiado. No era hombre de tragar insultos, pero tampoco de perder energía diciendo verdades a quien ya había decidido no creer. A veces respondía con una frase corta —un “ya veremos”, un “uno nunca sabe”— y seguía mostrando el rifle como quien sostiene una prueba sobre la mesa.
Con el tiempo, se volvió evidente que en esa clase de “amigos” no había sólo envidia. Había algo peor: un desprecio hondo por México y su futuro, ese malinchismo de siempre que beatifica lo extranjero y se burla de lo mexicano; una actitud deleznable que se disfraza de “realismo” y, por dentro, es simple impotencia. Eran hábiles para dictar sentencia, para explicar por qué aquí no se puede, por qué aquí no vale la pena, por qué aquí todo está perdido… pero inútiles ante lo elemental: incapaces de apretar un tornillo sin torcerlo, de pintar una pared sin mancharlo todo, de levantar algo con las manos y sostenerlo en pie.
Decían “México” como quien dice “condena”, y decían “afuera” como quien dice “salvación”. Y sin decírselo de frente, lo que le insinuaban a Alfonso era siempre lo mismo: que él no era de los que hacen; que él debía resignarse a vender, como todos, y dejarle la fábrica a los países “serios”.
Y, sin embargo, incluso esas visitas tenían su utilidad. Porque entre el aplauso y el desprecio, entre la ilusión que lo empujaba y la burla que lo quería quieto, el deseo de Alfonso se afilaba. Había caminos que no se empiezan por confianza, sino por obstinación.
Pero el tema no era la vanidad o la terquedad. Alfonso sabía distinguir —aunque no lo nombrara así— la diferencia entre un objeto y un destino. Porque una cosa era haber construido un rifle —uno— y otra, muy distinta, era fabricar armas.
Ahí mediaba una distancia grande; de esas distancias que no se cruzan con entusiasmo, sino con hierro, dinero, estudio y paciencia.
El rifle de Alfonso había nacido de lo que tenía: su pequeño taller dentro de la forrajería, herramientas básicas, el torno chiquito, su ingenio, sus manos. Había hecho también otras cosas: juguetes para niños, arreglos, piezas que resolvían problemas del día a día. Nada de eso era despreciable; al contrario: era prueba de que su cabeza no se quedaba quieta. Pero aun así, él mismo se daba cuenta de los límites. Con lo que tenía podía crear, improvisar, reparar. No podía producir.
Y producir era otra palabra.
Para fabricar rifles de verdad —para entrar en ese mundo— hacía falta equipo. Máquinas. Medidas. Repetición. Control. Hacer lo mismo no una vez, sino cien veces, y que cada vez saliera igual. Hacer que el éxito dejara de depender del ánimo del día o de la suerte de una broca.
Alfonso lo entendía sin necesidad de leerlo en un manual. Lo sentía. Y lo que más lo inquietaba no era el negocio en sí, ni la venta, ni el mercado —esas cosas las intuía, las olfateaba como olfateaba el ambiente cuando entraba un cliente con cara de regateo—. Lo que lo inquietaba era lo que se escondía en el corazón de un rifle:
el cañón.
El cañón era el centro técnico del asunto. Había que construirlo a partir de una barra de acero: cortarla a medida, dejarla pareja, cuadrarla. Y luego venía el acto que, en su mente, se volvía obsesión: perforarla.
Perforar una barra de acero en un diámetro muy pequeño. Un agujero largo. Y no cualquier agujero: un agujero recto, sin caprichos, sin desviaciones. Un agujero cuyo diámetro fuera idéntico desde la entrada hasta la salida. Un túnel perfecto, estrecho y largo, dentro de un material que no perdona. Y ahí, sin haber enfrentado nunca un problema así, Alfonso lo intuía con una claridad que le daba miedo: la posibilidad de que la broca se desviara era directamente proporcional a la longitud y a la velocidad de giro. O sea: muy fácil no era.
Lo había visto con tornillos, con piezas pequeñas, con perforaciones cortas. Allí uno corrige, ajusta, repite. Pero esto era otra escala: un error mínimo al principio podía convertirse, al final, en un fracaso completo. Un desvío casi imperceptible podía hacer que el agujero saliera “de lado”, o que el metal quedara con paredes desiguales, o que el cañón perdiera su sentido.
Y ese tipo de error —lo comprendía— no se arregla con voluntad.
Por eso, cuando los amigos se iban y el negocio se quedaba quieto, Alfonso volvía al taller, cerraba un poco el mundo y se quedaba mirando sus herramientas como si le hablaran. Había en su cabeza dos voces, y no discutían a gritos: se turnaban.
Una decía: “Puedes. Ya hiciste uno”.
La otra respondía: “Uno no es una fábrica”.
Alfonso se sentaba. A veces se quedaba con las manos sobre las piernas, quietas, como si descansaran, pero en realidad, estuvieran pensando. Otras veces tomaba un pedazo de hierro y lo giraba entre los dedos, como si pudiera encontrarle un secreto en la textura.
Tenía que aprender más. No sólo a fuerza de intuición, sino de estudio, de observación. Tenía que entender armas como producto, no como ocurrencia. Tenía que invertir en máquinas. Y tenía que comenzar —no mañana, no cuando “algún día”—, sino desde ese momento, con lo que tuviera.
Porque así era Alfonso: cuando una idea lo mordía, no lo dejaba en paz.
Empezó, como empiezan los hombres que no tienen capital pero tienen terquedad: por imaginar el proceso. Lo desarmaba en la cabeza, paso por paso, como si el rifle fuera un animal y él quisiera estudiar su esqueleto.
Primero el acero. ¿Qué acero? ¿De dónde? ¿Cómo saber si era el correcto? Luego el corte. Después el centrado. Y después el taladro: el taladro como problema, como amenaza. El taladro que, en el taller pequeño de la forrajería, no era más que una herramienta humilde, pero que en su imaginación se convertía en una prueba de fuego.
Alfonso se daba cuenta de algo incómodo: su taller era un cuarto, no un destino. Le alcanzaba para inventar, no para producir. El torno que tenía era pequeño. Le faltaban soportes, guías, mordazas precisas. Le faltaban brocas largas, instrumentos de medición finos, lubricación adecuada. Le faltaba, sobre todo, la posibilidad de cometer errores sin arruinarlo todo. Porque cada error costaba. Y él no estaba hecho de dinero.
Y, sin embargo, lejos de desanimarlo, esa conciencia le ordenaba el deseo. Porque Alfonso no fantaseaba con chimeneas ni con anuncios luminosos. Cuando decía “fábrica”, en realidad se imaginaba un lugar donde el esfuerzo dejara de ser improvisación. Un lugar donde la idea se volviera repetible. Donde la creatividad tuviera forma de máquina.
Hubo tardes en que bajó a la barranca con el rifle y, mientras esperaba el movimiento en la sombra, se descubrió pensando menos en las ratas y más en el cañón: en el agujero largo, en la broca, en el acero. Disparaba, sí. Mataba, sí. Pero, en el fondo, ya estaba cazando otra cosa: un método.
Cuando regresaba, con el olor de la humedad pegado a la ropa y el cansancio en la espalda, entraba a la forrajería y miraba el taller como si lo midiera con una regla invisible.
Ahí estaba el punto de partida. No era mucho. Pero era suyo.
Y entonces, como tantas veces en su vida, Alfonso hizo lo único que sabía hacer cuando la realidad parecía más grande que él:
empezó a pensar con las manos.

Sobre al alma del cañón, sobre el alma de Alfonso
La RAE define alma como la parte inmaterial y espiritual del ser humano, principio de la vida y la conciencia; también se refiere a la energía o fuerza vital de algo, la esencia de una persona o cosa, una persona individual (usado con numerales), y que curioso sin duda, Alma es también el hueco interior de objetos como cañones o tuberías.
Pero revisemos las acepciones principales del término Alma o Ánima, según la materia:
“Espiritual/Religiosa: Sustancia inmaterial e inmortal del ser humano, que según diversas creencias sobrevive al cuerpo físico y es el asiento de la conciencia, los sentimientos y la voluntad.”
“Principio de vida: Aquello que da vida, dinamismo o impulso a los seres vivos (plantas, animales) o a las cosas y actividades.”
“Persona/Individuo: Se usa para referirse a una persona, especialmente cuando se habla de un número o de una cualidad, como “más de cien mil almas” o “alma caritativa”.”
“Esencia/Corazón: La parte esencial o central de algo, la fuerza que lo anima, como “el alma del equipo”.”
“Anatomía/Mecánica: El hueco interior de ciertas piezas, como el cañón de un arma de fuego o una tubería.”
“Sentido figurado: La parte moral y afectiva de una persona, en oposición a lo intelectual.”
Hay definiciones que parecen escritas para quedarse en el papel y otras que, sin querer, se vuelven una llave. Esta, en particular, tiene algo inquietante: pone bajo la misma palabra lo invisible y lo medible; lo que se reza y lo que se calibra. Alma como conciencia, como fuerza vital, como esencia; y alma —o ánima, dicho con oficio— como el hueco interior de un cañón.
No es un capricho del idioma. Es una advertencia: hay cosas cuya verdad está en lo que no se ve.
Por aquellos meses iniciales, Alfonso consiguió que le abrieran las puertas de la Fábrica Nacional de Armas, perteneciente al Ejército. Llegó con su rifle como quien llega con un argumento: no iba a pedir aprobación sentimental, sino juicio técnico. En ese lugar todo olía a aceite fino, a metal recién trabajado, a limpieza de taller grande; allí la destreza no se celebraba con exclamaciones, sino con números.
Lo montaron en soportes, lo fijaron con firmeza y lo sometieron a pruebas que parecían de laboratorio: aparatos para medir velocidad, registrar trayectoria, observar impacto, comparar desviaciones. Alfonso, hablador por naturaleza, allí habló poco; no por miedo, sino por respeto. En ese tipo de salas la palabra pesa menos que una décima de milímetro.
El rifle disparó. Y en los primeros instantes todo pareció sostener la ilusión de lo correcto: la bala salió con un ángulo leve, casi imperceptible, como si buscara obedecer una línea ideal. Pero a medida que avanzaba la distancia, la medición se volvió severa: la desviación crecía. La trayectoria no conservaba la dignidad recta que el ojo humano imagina; el proyectil empezaba a “bailar” en el aire, a perder compostura. Y al final, al impactar, el resultado lo decía sin metáforas: la bala ya no llegaba dirigida como punta, sino con una actitud torpe, como si hubiera girado mal, como si hubiera perdido el rostro en el camino.
Allí se vio con claridad lo que en el taller pequeño sólo se sospecha: para matar ratas a cierta distancia bastaba; para aquello otro —precisión, repetición, confianza— no bastaba.
Y entonces vino la explicación, simple y dura:
un cañón no es sólo un tubo recto por dentro.
El interior del cañón debe ser recto, sí; debe estar pulido, sí; debe mantener un diámetro exacto, constante, sin caprichos, desde la entrada hasta la salida. Pero además debe llevar dentro un rayado helicoidal: líneas finas, en espiral, labradas con perfección, que “agarran” el proyectil y lo obligan a girar sobre sí mismo. Ese giro —como el de un trompo bien lanzado— es lo que mantiene la estabilidad: reduce el cabeceo, sostiene el rumbo, conserva la trayectoria hasta el impacto.
Así, la palabra alma dejó de ser frase bonita y se volvió pieza.
Y, sin embargo, el idioma —que a veces no perdona coincidencias— insiste: esa misma palabra también nombra lo moral y afectivo, lo que sostiene a una persona cuando nadie mira. ¿Qué es, entonces, el alma de un hombre como Alfonso?
No conviene reducirlo a una virtud. Alfonso tenía virtudes, sí, pero también tenía su modo de torcerse: su orgullo, su terquedad, esa necesidad de probar que podía. Era hablador, obstinado, capaz de sostener una conversación como quien sostiene una cuerda para no caer. Y en ese hablar suyo no había simple gusto por el ruido: había una manera de existir. Alfonso contaba porque, al contar, ordenaba el mundo; explicaba porque, al explicar, se explicaba a sí mismo. La palabra, para él, era una herramienta más del taller.
Pero había algo más profundo, más silencioso, que no se anunciaba en su voz: su relación con el trabajo. Para Alfonso, el trabajo no era sólo medio de sustento. Era forma de dignidad. Era su modo de estar de pie frente a la vida, de no depender del favor ajeno, de no aceptar la humillación como destino. Por eso inventaba. Por eso reparaba. Por eso bajaba a la barranca a cazar ratas: no por deporte, sino por responsabilidad. Sabía que una rata no es sólo una rata; es pérdida, enfermedad, deterioro del orden. Y él necesitaba orden, aunque el mundo se empeñara en lo contrario.
Su alma —si se admite la palabra— estaba hecha de una mezcla rara: ternura oculta y dureza práctica. Ternura porque tenía una manera de poner cuidado en las cosas, incluso cuando nadie lo aplaudía; porque le importaba que un mecanismo cerrara bien, que una pieza encajara, que un juguete quedara sin rebabas para que un niño no se cortara. Dureza porque la vida no le había regalado márgenes: cada error costaba, cada improvisación podía volverse ruina. Alfonso aprendió a amar lo bien hecho no por refinamiento, sino por necesidad.
Y también había en él un impulso que lo empujaba hacia adelante como un motor que no se apaga: la convicción de que el mundo se puede corregir con manos y paciencia. Esa convicción es peligrosa —porque cuando la realidad no cede, hiere—, pero también es fecunda: produce talleres, ideas, objetos, caminos.
En la Fábrica Nacional de Armas, lo que se le presentó no fue sólo una lección de metalurgia, sino una especie de espejo técnico: el cañón exige que lo invisible sea recto, pulido, exacto y, además, marcado por una hélice perfecta. Exige constancia y exige método. Exige que lo interior esté mejor hecho que lo exterior.
Y esa exigencia, trasladada a la vida de un hombre, suena casi como sentencia: no basta con querer; no basta con ingenio; no basta con haber logrado uno. Hacen falta repetición, medida, disciplina. Hace falta convertir el impulso en estabilidad, la fuerza en dirección.
Volvió a su taller —tan pequeño frente a aquella fábrica— y el taller siguió siendo el mismo, pero el problema se había agrandado con precisión: ya no era sólo perforar un agujero largo y recto. Era hacerlo perfecto. Y luego —como si el acero pudiera aprender escritura— trazar dentro una espiral constante, sin fallas, sin variaciones, una caligrafía secreta que decidiría el vuelo de cada bala.
Esa noche se quedó más tiempo. No trabajó de inmediato. Se sentó y miró la mesa como si fuera un mapa. Afuera, el mundo seguía igual: la forrajería, la barranca, las ratas. Pero adentro —en el taller, y en algo más íntimo— empezaba a dibujarse la forma de un destino: un destino que se mide por dentro.
Y todavía no sabía cuánto costaba escribir esa espiral en el acero.










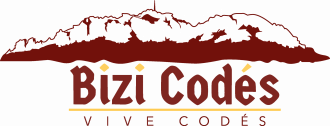
Excelente relato, el mejor capítulo para mi gusto , te felicito, me gustó mucho.
Que bonito relato para terminar el año, Benjamín
Milesker Biotza
A disfrutar de lo poco que queda y os deseo un Magnífico 2026.
Seguimos pendiente del siguiente capítulo, Zorionak eta URTE BERRI ON!
Y esto era el comienzo de Industrias Cabañas, bien narrado, saludos!!!