Capítulo 22
Sueños infantiles del África negra y la realidad tangible
Cuando Alfonso se cambió a la bodega de la calle Alpes, lo que alquiló no fue sólo un local más grande: fue, sin saberlo del todo, una maqueta de fábrica. A simple vista seguía siendo una forrajería: pacas de alfalfa apiladas, costales de alimento balanceado, montones de avena, maíz y salvado, un camión que iba y venía dejando polvo en el aire. Pero en el fondo, pegado a la pared que daba a la Barranca del Muerto, había algo más: un territorio de fierros, inventos y posibilidades donde sus manos y su mente se daban permiso de jugar en serio.
Aquel rincón —que otros habrían visto como trastienda desordenada—, para Alfonso, era un laboratorio. Había mesas improvisadas con tablones, cajones llenos de tornillos, rondanas y resortes rescatados, pedazos de ángulo metálico, motores viejos que aún prometían girar, poleas, una caja con interruptores y cables. Entre todo eso, como corazón modesto de aquel universo, estaba el pequeño torno que había construido con paciencia de relojero y terquedad de hijo de Francisco: un motor eléctrico discreto, un eje recto, un chuck de tres garras y una cama de hierro que no ganaría concursos de estética, pero sí de firmeza.
Con ese torno había hecho de todo: pernos para reparar herramientas, piezas cilíndricas para ajustar poleas, pequeñas bielas para mecanismos de juguete. Y juguetes, claro: carritos, peonzas de lujo, un tren a escala con vías de “hoja de lata” que avanzaba con una dignidad que ni muchos trenes de verdad. A veces, en los ratos de calma, encendía el motor, le daba un toque de aceite al eje y se quedaba un momento mirando cómo giraba aquello que él mismo había ensamblado. En ese zumbido reconocía algo que en su infancia en Querétaro nunca hubo: orden controlado, movimiento que obedece, mundo que se deja diseñar.
La bodega era negocio, sí; pero para él era también promesa de industria. No lo decía en voz alta, porque sabía que, en esa década y con sus antecedentes, hablar de “ser industrial” podía sonar a chiste. Sin embargo, por dentro la palabra ya vivía: fábrica. La soñaba no como un edificio enorme con chimeneas, sino como una serie de gestos repetidos: imaginar, ensamblar, ajustar, perfeccionar. Todo eso lo ejercitaba en pequeño allí, en Alpes, entre sacos y fierros. La forrajería le daba de comer; el taller en miniatura lo alimentaba de futuro.
La Barranca del Muerto, por su parte, aportaba su cuota de realidad. Era una cicatriz honda, apenas a unos metros, recuerdo de viejos movimientos de la tierra y de guerras más recientes. A esas alturas de la historia ya era, sobre todo, un depósito de basura, aguas sucias y leyendas negras. En el fondo corría un hilo de líquido espeso; por las paredes bajaban raíces, piedras flojas y todo tipo de desperdicio que la ciudad prefería no mirar. Lo que sí miraba —demasiado bien— eran las ratas.
Las ratas conocían la bodega mejor que muchos clientes. Sabían dónde se guardaban los costales menos protegidos, por qué grieta se colaba el olor de los granos, a qué hora se apagaban las luces y con qué ritmo respiraba el local cuando todos dormían. De noche, la barranca y la forrajería eran un solo territorio: ellas subían por las paredes, cruzaban algún hueco mínimo en la cimentación y aparecían dentro como si fuera su propio almacén.
Alfonso no era ingenuo: sabía que en el negocio de las pasturas siempre habría roedores. Lo que lo irritaba no era su existencia, sino su falta de respeto por el esfuerzo. Ver un costal roído le dolía más por el trabajo que por el peso perdido: allí había negociaciones, acarreos, cuentas por pagar. Y había —dicho a su manera— un insulto a la idea de orden. Si algo detestaba era la sensación de que un trabajo bien hecho podía venirse abajo por la acción silenciosa de unos dientes nocturnos.
Su reacción primera no fue de odio, sino de curiosidad. A diferencia de muchos, no pensó de inmediato en veneno. Pensó en un sistema. ¿Cómo entran? ¿Por dónde pasan? ¿Qué rutas prefieren? ¿Qué las atrae más? Empezó a observarlas como su padre habría observado un mecanismo, con esa mezcla de irritación y respeto que despiertan las cosas que funcionan demasiado bien para nuestro gusto.
Montó trampas de resorte, sí, pero no se conformó con comprarlas; las desarmó, estudió el juego de la lámina, mejoró el ángulo, reforzó el gatillo. Inventó una especie de pasillo en forma de embudo con tablones, para obligarlas a pasar por un punto concreto. Diseñó tapas articuladas con contrapesos para cerrar automáticamente algunos huecos por la noche y abrirlos de día. Construyó pequeñas compuertas que se abatían en una sola dirección, intentando que la barranca fuera sólo salida, nunca entrada.
Durante semanas, la bodega fue un laboratorio de etología casera. Alfonso, que no usaba esa palabra, practicaba sin saberlo la ciencia más antigua: observar. Descubrió que las ratas preferían bordear paredes antes que cruzar espacios abiertos; que seguían caminos casi fijos, como si en el piso hubiera calles invisibles; que evitaban la luz directa, pero no se intimidaban por lámparas bajas si el cebo valía la pena. Aprendió a distinguir su ruido: el golpecito nervioso de la rata pequeña, el avance más pesado de la grande, el chillido de alerta.
Las trampas —sus trampas— dieron resultado, pero no el suficiente. Mataban algunas ratas, sí, y eso ayudaba, pero la población parecía no disminuir. Por cada una que encontraba muerta, otras tantas dejaban huellas frescas en la harina derramada. La plaga era terca, como toda realidad que viene desde abajo y desde lejos.
El veneno volvió a presentarse como opción en la charla de proveedores, en los consejos bienintencionados de otros bodegueros. Alfonso lo descartó una y otra vez. Pensaba en los perros del barrio, en los gatos que aún hacían su mejor esfuerzo, en los niños curiosos que se asomaban a veces a la bodega. No le gustaba la idea de dejar muerte ciega regada donde cualquiera pudiera tropezar con ella.
Entonces, fiel a su manera de pensar, cambió la pregunta. Ya no se trataba sólo de cómo impedir que entren, sino de qué herramienta podría darle a su propio ojo y a sus manos para decidir, él, cuándo y cómo eliminar ratas concretas. No un desastre químico, no una trampa impersonal: una herramienta precisa, casi quirúrgica, que respondiera a su voluntad.
La palabra no vino de un libro ni de un catálogo; venía de mucho más atrás. De niño, en Querétaro, Alfonso había soñado con África sin haber salido apenas de su ciudad ni de los barrios donde más tarde viviría en la capital. Había oído historias y visto fotografías en revistas viejas: hombres blancos con casco de corcho, fusiles largos, leones inmensos cayendo de un solo tiro en medio de la sabana. Aquellas escenas, a medio camino entre la fantasía y el abuso, se le habían quedado tatuadas en su imaginario. En más de una noche de infancia se durmió imaginando que era él quien apuntaba, firme, contra un león que rugía frente a él.
Esos recuerdos regresaron, de golpe, una tarde en la bodega, mientras veía un costal recién roído. No hubiera sabido explicarlo, pero en la misma imagen se superpusieron dos cosas: la rata que se le escurría por la barranca y el león africano de sus sueños de niño. En medio de esa superposición, la palabra se hizo hueco: rifle.
Para Alfonso, un rifle no era un dibujo en un plano. Él no hacía planos. Nunca. Le desesperaba la idea de detener la mano para traducir lo que ya veía en la cabeza. Su método era otro: mirar, memorizar, dejar que la pieza se armara sola en la imaginación y luego irla sacando, como quien vacía un molde invisible, con fierros reales.
Ya conocía rifles de cerca. En sus paseos por el centro de la ciudad de México se detenía, como sin querer, frente a las armerías: vitrinas donde se alineaban rifles importados, brillantes, con maderas pulidas y cañones que parecían prolongaciones naturales del brazo humano. No entraba siempre, pero bastaban unos minutos de mirada fija —y, de vez en cuando, la cortesía de un dependiente que le dejaba sostener uno— para que su memoria hiciera el resto. Peso, forma de la culata, ángulo del disparador, longitud del cañón, modo en que el cerrojo corría. Todo eso se le quedaba grabado sin necesidad de papel.
Su biblioteca eran esos escaparates, alguna fotografía en una revista, el recuerdo de otros rifles que había tenido en las manos en el campo, acompañando a amigos en pequeñas cacerías. No sabía hablar de balística con palabras técnicas, pero tenía muy claro el fundamento: un percutor que golpea un cartucho, la explosión contenida en la cápsula, los gases que empujan un proyectil, el cañón que lo guía. Lo demás era oficio.
Así que, en vez de sentarse a dibujar, hizo lo único que sabía hacer: se fue por piezas. Habló con un herrero, revisó sobrantes en talleres, hurgó en cajas de chatarra, preguntó sin pena por tubos de acero rectos, de buen temple, que admitieran ser trabajados. Encontró uno que, visto por un ojo distraído, no era más que un tubo más; para él, en cambio, era un cañón en potencia. Rescató un resorte fuerte, tornillos, una culata vieja que pudo adaptar. Sabía que el arma sería elemental, pero sabía también lo que se necesitaba: un mecanismo que, con la fuerza justa, hiciera explotar un cartucho y lanzara un pequeño proyectil de unas 220 milésimas de pulgada de diámetro —lo que los catálogos llamarían un .22— a través de un tubo bien perforado.
El torno casero, aquel que había nacido para fabricar juguetes y piezas de reparación, se convirtió de pronto en herramienta de armero. Alfonso preparó el tubo, lo centró lo mejor que pudo y, con paciencia obstinada, empezó a trabajar el interior. No tenía maquinaria de precisión, pero sí un don raro: podía sentir en las manos cuándo algo está “derecho” o “chueco”, cuándo el metal respondía con docilidad y cuándo se resistía. Fue vaciando el tubo, afinándolo, hasta conseguir el alma de cañón que necesitaba. No sería perfecto, pero bastaría para guiar un proyectil ligero.
El resto del rifle fue naciendo igual: desde la cabeza, sin más planos que una imagen insistente. Ajustó el alojamiento del cartucho, ideó un percutor sencillo que pudiera armar y desarmar sin herramientas especiales, colocó un disparador que respondía justo al grado de presión que recordaba en los rifles buenos. La culata, adaptada y lijada, le dio al conjunto un cuerpo digno. A ratos, el taller olía a aceite, a limadura de hierro y a infancia: aquella en la que había construido cosas con madera y clavos, soñando con máquinas que algún día serían “de verdad”.
Cuando por fin sostuvo el arma completa, sintió que algo encajaba no sólo en sus manos, sino en su biografía. Era un rifle humilde, sin lujos, con marcas visibles de lima y madera que denunciaba su origen reciclado. Pero estaba vivo. Lo apoyó en el hombro, miró a lo largo del cañón y supo que, si el cartucho hacía su parte, el resto estaba garantizado.
Quedaba la prueba. Y la prueba, inevitablemente, sería una rata.
La noche que eligió para el primer disparo no tenía nada de especial en el calendario; en su memoria, en cambio, acabaría convertida en fecha fundacional. Cerró la cortina de entrada un poco antes, apagó la mayoría de las luces y dejó sólo una lámpara tenue en el área cercana a la pared de la barranca. En el suelo, junto al pequeño hueco por donde ya sabía que se colaban, esparció unos granos de alimento, como quien prepara una trampa para un animal mucho más grande.
Se acomodó a unos metros, con el rifle apoyado sobre una pila de costales que le servían de base y parapeto. El corazón le latía rápido, pero no por miedo al arma ni por repugnancia a la rata. Latía como late en la antesala de algo que, sin saber cómo, uno ha deseado desde siempre. Sin pronunciarlo, Alfonso sabía que esa escena tocaba, con un dedo invisible, su viejo sueño infantil de ser cazador en tierras lejanas.
El silencio se hizo espeso. El rumor del agua en el fondo de la barranca parecía venir de muy lejos. Y entonces llegaron, juntos, dos recuerdos: las fotografías de las revistas con leones cayendo en la sabana, el olor agrio de la barranca convertida en vieja fosa común. En esa mezcla, el hueco de la pared dejó de ser un simple boquete y se convirtió, en su imaginación, en la boca de una cueva africana.
Escuchó entonces el ruido conocido: unas patas pequeñas tanteando la madera, un cuerpo que se asoma, un hocico que olfatea el grano. La rata apareció, grande y segura, con esa desfachatez de los animales que creen haber conquistado un territorio. En el espacio de un segundo, Alfonso la vio de dos maneras a la vez: como lo que era —un roedor gris, oportunista— y como lo que su niño interior llevaba años esperando —un león enorme, dueño de una sabana entera.
El rifle dejó de ser un objeto externo. Se fundió con su brazo, con su respiración. No hubo discurso interno, sólo una certeza densa. El ojo alineó el cañón; el dedo, acostumbrado a palas y herramientas, encontró ahora un nuevo tipo de resistencia en el disparador. Justo antes de jalar, Alfonso tuvo un destello clarísimo: «ahora sí, voy a cazar».
Apretó.
El disparo sonó seco, breve, contenido. No hubo grandes ecos ni rebotes en las paredes: el pequeño proyectil .22 salió del cañón rudimentario, cruzó el aire corto de la bodega y encontró su objetivo. La rata dio una vuelta en el aire —un giro que a Alfonso le pareció de felino enorme cayendo bajo un tiro perfecto— y se desplomó, fulminada. La bala, sin espectáculo, se perdió en la base de la pared o en la tierra húmeda del fondo; lo importante, para él, ya había ocurrido.
Lo que vino después no fue alivio, sino una oleada de adrenalina limpia, casi salvaje. Alfonso sintió, en el pecho, el mismo tipo de emoción que había imaginado en los grandes cazadores de sus sueños de niño. No era orgullo cruel —no disfrutaba del sufrimiento ajeno—, era la embriaguez de ver cómo una idea nacida en la mente, trabajada en las manos y apuntada por el ojo producía un resultado exacto en el mundo real. Durante unos segundos respiró rápido, miró sus propias manos como si no fueran suyas, sintió el latido en las sienes.
Se acercó despacio. Vio el cuerpo inmóvil, comprobó lo obvio: estaba muerta. La recogió con una mezcla de respeto y asco, y la dejó a un lado. Pero la escena que quedaría grabada no sería la del cadáver, sino la de esa vuelta en el aire, esa caída perfecta que, en su memoria, siempre tendría dimensiones de león africano abatido en la sabana.
Algo se corrió de lugar ese día. Ya no era sólo el hombre de la forrajería que armaba inventos en un rincón: desde esa tarde, Alfonso quedó, en secreto, nombrado por sí mismo como cazador de ratas. La cacería dejó de ser fantasía lejana y se volvió rutina.

Al cerrar la forrajería, muchas tardes repetía el mismo rito: aseguraba bien la bodega, tomaba el rifle, alguna lámpara o linterna según la hora, y bajaba por los taludes de la Barranca del Muerto. Allí, en territorio de ratas, se movía con cuidado entre piedras sueltas, raíces y basura vieja. Se detenía, escuchaba, elegía un punto de acecho y esperaba. Los disparos eran pocos, medidos; no se trataba de hacer ruido, sino de cazar.
No exterminó la plaga —eso habría sido pedirle demasiado a un hombre solo con un rifle artesanal—, pero la controló. Dentro de la bodega, los costales empezaron a aparecer menos dañados; el ruido nocturno disminuyó. En la barranca, al menos en el tramo que sentía “suyo”, las ratas parecían pensárselo dos veces. Más que un héroe sanitario, Alfonso se sentía algo que había querido ser desde niño: cazador. Cazador modesto, sí, de presa gris y sin gloria; pero cazador al fin.
Alfonso solía decir —quizá exageraba— que, en esos primeros años de los cincuenta, había llegado a matar más de mil roedores.
Esa práctica le dio varias cosas a la vez. Le dio un problema acotado —las ratas— y una herramienta afinada —el rifle—. Le dio, sobre todo, una sensación nueva: la de que una idea suya, nacida de su observación y su imaginación, podía modificar de verdad la realidad que lo rodeaba. Día a día, bala a bala, algo se iba acomodando dentro de su cabeza.
Más tarde, ya con otros proyectos en la mira, esa combinación —taller, rifle, ratas, barranca— le parecería casi una parábola de sí mismo. Allí estaban sus tres patas: la mente que imagina, las manos que construyen, el temple que aprieta el gatillo cuando hace falta. Y allí, también, una intuición que comenzaba a crecerle por dentro: quizá, sólo quizá, había encontrado sin saberlo su verdadero proyecto de vida.
Pero eso, como casi todo lo importante, es materia de un relato posterior.
Epílogo: Pancha, el Flaco y el Sutil
Y, a todo esto, quizá te preguntes, querido lector, qué fue de Pancha, del Flaco y del inestimable Sutil. La verdad es que no se supo más de ellos. Tal vez cayeron bajo las balas del cazador; tal vez, más prudentes que el resto, decidieron cambiar de barrio. Algunas ratas del vecindario los recuerdan con cariño y respeto; otras, quizá, se alegraron en secreto de su desaparición. Pero para nadie, absolutamente para nadie, pasó inadvertida su historia. Hubo incluso quien propuso conservar sus hazañas en la memoria colectiva de la barranca. ¿Heroínas? ¿Víctimas del desarrollo? Si existe un cielo para ratas —un cielo de túneles frescos, granos intactos y perros distraídos—, estoy seguro de que los tres tienen ya un lugar reservado ahí.










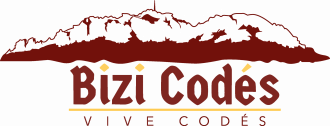
Benjamín como un problema tan grande se vuelve una gran oportunidad para lo que fue su vida.
Gracias.
Que intriga hasta el desenlace de la buena puntería de Alfonso. Gracias de nuevo Benjamín, que continúe la historia.
Un abrazo, Maestro
Me gusta mucho como atreves de cada capítulo, los lectores nos sentimos totalmente inmersos en la historia. ¡felicidades por capturar toda nuestra atención como lectores!