Capítulo 21
Camino de recuas y futuros en blanco
Al amanecer, Xalapa estaba envuelta en un vapor tibio que olía a leña húmeda y a café recién tostado. En la calle detrás de la posada, el ruido no era de pasos de tropas ni de órdenes, sino de voces de arrieros, rebuznos de mulas y golpes secos de costales que cambiaban de hombro. La recua con la que habían subido desde el puerto se había deshilachado allí mismo, en cuanto tocaron la ciudad: unos arrieros siguieron rumbo a las minas, otros bajaron hacia los ingenios de azúcar, otros regresaban a Veracruz con encargos nuevos. Martín y el padre Costilla se quedaron, por primera vez desde que desembarcaron, sin compañía de camino. Había que buscar otro grupo: nadie sensato cruzaba solo aquellos parajes donde siempre se hablaba de bandoleros, de emboscadas en las cañadas y de recuas enteras despojadas al caer la tarde.
Martín salió al patio con la chaqueta cerrada hasta el cuello y el cuaderno guardado bajo la ropa. La humedad se le pegó de inmediato a la cara. Vio la escena como quien abre un libro nuevo: mulas cargadas de fardos de añil, sacos de cacao, cajas con telas, barriles que nadie le decía qué llevaban; hombres de sombrero ancho, pañuelo al cuello, machete al cinto; un par de comerciantes con casacas algo más cuidadas y cara de estar pensando ya en los precios de Puebla y de México, y más lejos, quizá, en lo que se pagaría en Valladolid o en Guadalajara. Había un mercader de paños que llevaba cortes de bayeta y lienzos de Castilla; otro se decía tratante en hierro y herramientas, con herraduras, clavos y azadas; un tercero compraba cacao en el puerto para revenderlo en las ciudades del interior. Entre los arrieros se mezclaban dos muchachos que iban de simples mozos, una viuda que llevaba una pequeña carga de quesos y dulces para vender en las ventas del camino y un barbero que ofrecía, por lo bajo, sangrías y remedios a quien los necesitara. El comercio, allí, era sobre todo movimiento: gente que vivía de llevar y traer, de enlazar el mar con las ciudades y los valles, de hacer llegar a los pueblos del interior lo que entraba por Veracruz y de devolver al puerto plata, grana, cueros, azúcar.
El padre Costilla hablaba con el jefe de la recua, un hombre de mediana estatura, piel curtida y bigote fino. Señalaban el cielo, el camino, una lista de nombres. Martín alcanzó a oír los hitos del trayecto: subir primero hacia la zona fría de Perote, seguir luego a las cercanías de Puebla, más adelante buscar otra compañía que bajara a la ciudad de México y, desde allí, encadenando recuas y ventas conocidas, llegar con paciencia a Valladolid y, por fin, a Guadalajara.
—¿Ya habló con él? —preguntó Martín, cuando el cura volvió hacia donde estaba.
—Ya. Nos aceptan como “pasajeros” —respondió el padre, con una media sonrisa—. Pagamos nuestro sitio y ayudamos en lo que se pueda. Ellos van con carga buena: añil, cacao, hierro, telas. Eso atrae a los salteadores, pero también hace que vayan armados y en grupo. Por lo menos, no iremos solos ni a tientas. Estos hombres conocen el camino mejor que cualquier mapa.
Martín asintió. No era un convoy militar con jerarquía clara, pero tenía su propio orden: el de la costumbre y la necesidad. Cada cual sabía cuándo hablar, cuándo empuñar el machete, cuándo apurar la marcha antes de que anocheciera en los tramos más temidos. Sintió una mezcla rara de alivio y desamparo. Ya no mandaba sobre nadie; tampoco obedecía órdenes de un superior. Por primera vez en muchos años, era simplemente un hombre más en medio de un trayecto largo.
«Mirar sin prisa, escribir sin alarde», se repitió, recordando las palabras con las que se durmió la noche anterior. Y añadió otra, sin decirla en voz alta: no adelantarse a lo que todavía no existía.
Salieron de Xalapa en fila irregular, cuando el sol apenas aclaraba los techos de teja. Delante iba el jefe de la recua, luego dos comerciantes montados, después las mulas cargadas, salpicadas de arrieros a pie, y más atrás, como cola del animal enorme, algunos pasajeros: un hombre que decía ser barbero, una pareja indígena que llevaba un niño enfermo envuelto en mantas, una viuda criolla que hablaba poco, Martín y el padre Costilla.
El camino empezó a trepar entre lomas verdes y barrancos donde la niebla dormía todavía. A ratos, la bruma subía como si quisiera tragarse la fila entera. Los cascos de las mulas sonaban húmedos, apagados.
—Este tramo es traicionero —comentó uno de los arrieros, sin volverse—. Pero más arriba el aire se vuelve claro. Como las cuentas, padre.
El padre Costilla rió por lo bajo.
—Las cuentas nunca son claras, hijo. Ni arriba ni abajo.
Martín escuchaba. Le sorprendía la familiaridad con que los hombres se dirigían al cura: más compañero de camino que autoridad distante. También le llamaba la atención esa seguridad con la que nombraban el país: sabían dónde había pantanos, dónde asaltantes posibles, dónde venta honrada y dónde posadero con fama de rebajar la comida.
No eran soldados, pero habían hecho del camino una ciencia práctica.
A medida que ganaban altura, el verde espesísimo de los alrededores de Xalapa fue cambiando de tono. Aparecieron los primeros magueyes, rígidos, alineados como una guardia vegetal a los lados del camino. El aire se volvió más frío; la niebla se quedó atrás, en los barrancos.
En una parada corta, mientras ajustaban cargas, Martín se acercó a una de esas plantas enormes. Las hojas le parecieron cuchillos emboscados en la tierra.

—¿De ahí sale esa bebida de la que todos hablan? —preguntó.
El padre Costilla, que lo miraba con cierta curiosidad divertida, asintió.
—Pulque. El vino de estas tierras. Se lo enseñaré, pero no hoy, que luego te caes de la mula antes de acostumbrarte.
—¿Es tan fuerte?
—Más que fuerte, es distinto. Como este país. Antes de que nosotros llegáramos ya lo bebían los antiguos —añadió, tocando con la punta del bastón una hoja gruesa—. A esto le sacan el aguamiel, un jugo dulce. Luego lo dejan fermentar y se vuelve pulque. En lengua de ellos lo llamaban octli. No era cosa de todos los días: se tomaba en fiestas, en ritos, con mucha regla… al menos al principio.
Cerca de ellos, un arriero joven, de piel morena y ojos claros, intervenía mientras amarraba un costal.
—El pulque es como la gente, señor —dijo—. Hay uno suave, que entra sin avisar, y uno agrio, que le voltea la lengua. Si no lo conoce, mejor pruebe poquito.
Martín sonrió. Sentía que cada conversación breve abría una ventana. El padre Costilla recogió la frase al vuelo y siguió:
—Mira, Martín —dijo, bajando un poco la voz, aunque allí nadie parecía tener prisa por callar—: todo esto que ves no siempre se llamó Nueva España. Antes de que vinieran nuestros reyes, estas tierras estaban llenas de señoríos y ciudades que tenían sus propios dioses, sus cuentas del tiempo, sus leyes. Los mexicas, por ejemplo, los que fundaron México-Tenochtitlan; más al sur, los mixtecos; hacia poniente, los tarascos… Cada cual con su historia.
Martín lo miró con atención, frunciendo ligeramente el ceño.
—En casa se hablaba de “indios” en general, de idolatrías… poco más —confesó—. Como si todo esto fuera un solo pueblo.
—Pues no lo es —replicó el cura—. Y sus dioses tampoco eran cuatro figuras mal contadas. Tenían un cielo poblado. Entre ellos, uno muy nombrado: Quetzalcóatl.
—Nunca había oído ese nombre —admitió Martín.
—Serpiente emplumada, dicen los libros —concedió el padre—, pero no te quedes con la figura. Piensa en un señor antiguo, rey y sacerdote, ligado al maíz, a las artes, a la escritura, al viento que limpia el cielo. Para muchos fue ejemplo de gobierno y de orden. No era un dios de borracheras ni de sacrificios sin freno, sino de medida.
Echó un vistazo al arriero joven, que sonreía sin dejar de trabajar, como quien ha oído la historia mil veces.
—Hasta que un día —prosiguió Costilla— sus enemigos le tendieron una trampa. Le dieron pulque “bueno”, del suave que entra sin avisar, como dice este hijo de la tierra. Quetzalcóatl bebió más de la cuenta, se mareó, perdió el juicio, hizo cosas de las que luego se avergonzó —unos dicen que se acostó con una mujer que no debía, otros que hizo el ridículo delante de su pueblo— y, al amanecer, cuando se vio, no soportó el peso de la vergüenza. Se fue hacia el oriente, hacia el mar, y de esa partida nació la idea de que algún día volvería.
Martín guardó silencio un momento.
—En nuestra fe —dijo al fin— los pecados también se confiesan con vino de por medio, pero es otra cosa. Aquí… parece que hasta la caída de un dios pasa por una jarra.
—La caída y la enseñanza —replicó el padre—. El pulque, para ellos, no era solo bebida: era frontera. Entre la vigilancia y el abandono, entre la fiesta y el exceso, entre lo que uno muestra y lo que uno esconde. Por eso lo respetaban y lo temían. Algunos viejos todavía lo miran así.
El arriero joven rió.
—Por eso dice mi abuelo que el pulque es juez, padre. El que se pasa de jarras acaba contando lo que no quería.
—Y prometiendo lo que no puede cumplir —añadió Costilla—. Eso lo sabe cualquier hombre casado de estas tierras.
Martín miró de nuevo el maguey, con otros ojos. Esa planta rígida, casi militar, daba origen a un líquido que había acompañado ritos antiguos, historias de dioses y desgracias humanas mucho antes de que él naciera.
—En España, el vino está lleno de santos y de advertencias —comentó—. Aquí, por lo que veo, el pulque guarda la memoria de otra manera de entender el mundo.
—Y sigue guardándola —dijo el padre—. Aunque los dioses hayan cambiado de nombre, las costumbres no se borran de un día para otro. Si quieres entender qué era esto antes de que llegáramos, escucha cómo hablan del pulque, del maíz, del agua. Ahí se ve que este país tiene más años que nuestra presencia en él.
La recua volvió a ponerse en movimiento. Martín montó de nuevo, con la imagen del maguey clavada en la cabeza y el nombre difícil de Quetzalcóatl dando vueltas como una moneda recién acuñada. Comprendió, sin decirlo, que en aquel camino no solo se acercaba a Guadalajara y al obispo, sino a una historia que lo precedía por siglos.
El primer gran descanso fue en las cercanías de Perote. El paisaje se había vuelto áspero, casi pelado. Los árboles eran menos y más duros; el viento, delgado y persistente. La recua se detuvo cerca de una venta baja, de paredes encaladas, con un corral donde otras mulas masticaban heno.
En el interior olía a humo, a caldo y a cuero viejo. La comida llegó en cazuelas de barro: frijoles negros espesos, tortillas calientes, un guiso de carne con chile que a Martín le pareció un incendio domado. Sobre la mesa pusieron también un par de pequeños cuencos de salsa: uno rojo oscuro, otro verde, de apariencia inocente.
—Pica, pero alimenta —dijo la mujer que servía, morena, de trenzas gruesas—. Si se quita el sombrero le traigo más tortillas. Y si quiere más chile, nada más diga.
Martín obedeció. El calor del chile le hizo lagrimear, la primera cucharada le subió al rostro como una bofetada caliente, pero no dejó el plato. Descubrió, entre el humo y el picor, una franqueza en esos sabores que le recordaba los guisos sencillos de Espronceda, pero con otra música: el frijol denso como una buena legumbre, la tortilla como un pan sin horno, el chile como una campana que hacía vibrar todo lo demás.
—¿Siempre comen así? —preguntó, en voz baja, al padre Costilla—. Con tanto de esto… —hizo un gesto vago, incapaz de nombrar los chiles y los condimentos.
—El chile está en casi todo —respondió el cura—. Desde antes de que llegáramos nosotros. No es solo para presumir valor: dicen los viejos que calienta la sangre cuando el frío aprieta, que espanta males del cuerpo, que ahuyenta espíritus malos si se quema en el fogón. A los niños se lo dan poquito, a los viejos, casi como medicina. Es cosa seria, aunque nos ríamos.
Tomó una tortilla, la dobló con costumbre y siguió:
—Mira alrededor: maíz, frijol, chile. Con eso han vivido siglos. Cambian los reyes, cambian los escudos, pero mientras haya esto en la olla, el mundo les parece soportable. Cuando falta, vienen los verdaderos temblores.
—En Navarra el picante casi no existe —murmuró Martín, sorbiéndose discretamente la nariz—. Se pone sal, algo de ajo, un poco de pimienta quizá. Pero esto…
—Esto es otra lengua en la boca —dijo el padre—. Apréndela con calma.
Cerca de la puerta, un grupo de hombres hablaba en una lengua que a Martín le resultaba familiar en el ritmo, pero no en las palabras. No era la primera vez que oía algo así desde que desembarcó: en el puerto, en algún tramo del camino, había escuchado voces que se apartaban del castellano como un arroyo que se separa del cauce principal. Pero hasta entonces no había preguntado.
—¿Qué hablan? —dijo al fin, inclinándose hacia Costilla—. No parece castellano mal dicho.
—No lo es —asintió el padre—. Es náhuatl. Muchos de por aquí lo llaman “mexicano”. En estos pueblos se oye mucho. Antes de que los nuestros llegaran, fue lengua de gobierno, de mercado, de rezos. Aún lo es en muchas casas, aunque los papeles se firmen en castellano.
Martín afinó el oído. Las sílabas le parecían ordenadas de otra manera, con esos sonidos tl que se pegaban al final de las palabras como piedras pequeñas. Se sentía niño, recién llegado a una escuela en la que todos sabían cantar una canción menos él.
—En casa —dijo despacio— hablábamos de “indios” como si fueran uno solo. Pero aquí cada puerto, cada valle, parece tener una voz distinta.
—Porque antes había muchos reinos distintos —explicó el padre—. Mexicas, totonacos, mixtecos, tarascos… Cada uno con sus tierras y su historia, cada uno con su lengua. Algunas se han ido apagando, otras siguen tercas. El náhuatl es de las que resisten.
Martín pensó en su propia tierra.
—En Navarra también pasa algo de eso —dijo—. En la sierra de Codés se habla castellano, sobre todo. Pero hacia el nordeste, más arriba, ya se oye vascuence, la lengua vasca. Mi tío Juan la habla con una facilidad que siempre me ha dejado atrás. Yo entiendo algunas palabras, las que se cuelan en los dichos, pero si dos se ponen a conversar en serio, me quedo como ahora: oyendo música sin letra.
—Pues piensa en esto como en un vascuence de este lado del mar —sonrió el padre—. Una lengua que estaba antes que las fronteras nuevas. Nosotros traemos nuestra fe, nuestras leyes, nuestra gramática. Ellos traen sus recuerdos. Y los recuerdos son tercos: se ponen en la boca.
Uno de los hombres junto a la puerta soltó una carcajada en náhuatl; las consonantes parecieron chocar y luego caer, redondas. La mujer de las trenzas pasó con más tortillas y dejó otra cazuela de salsa sobre la mesa.
Martín tomó un trozo de tortilla, lo mojó con prudencia en el chile verde y, antes de llevárselo a la boca, pensó que tal vez aquel país se entendía así: escuchando lenguas que no se dominan, probando fuegos que al principio hacen llorar y aceptando que, por debajo del castellano que él traía desde Espronceda, corrían otras palabras, otros nombres de Dios y del hambre, que llevaban aquí muchos más inviernos que él.
El camino los llevaba a Puebla. Una tarde, mientras la recua avanzaba despacio entre lomas bajas, Costilla le explicó que allí se detendrían más de lo acostumbrado. Tenía conocidos en un convento y en una parroquia del centro; le esperaban otros compañeros para ayudarles con confesiones atrasadas, algún bautizo aplazado “hasta que otro padre pase por aquí”, cuentas que hacer, papeles que firmar y cuentas que rendir.
—También hace falta ver de cerca a otros curas —añadió—. Uno se pasa la vida entre veredas y ventas y se le olvida cómo suena la Iglesia cuando canta en coro.
Luego, casi en tono de disculpa, remató:
—Y, por qué no, descansar un poco. A ti te vendrá bien otra cosa: tiempo para caminar esa ciudad. Puebla es grande, ordenada, llena de cúpulas y de olores. Si quieres entender lo que es este reino en piedra y en azulejo, ahí tendrás buen principio. Yo haré de cura; tú, de caminante con ojos abiertos.










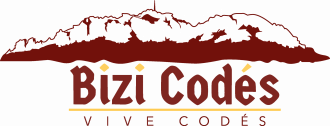
Esta historia te va envolviendo en una gran imaginación y te traslada a esos momentos que vivieron nuestros antepasados. Gracias
De nuevo, muchísimas gracias Benjamín, cada capítulo un nuevo aprendizaje de México y las aventuras de Martín.
Me encanta seguir los pasos de Martín, felicidades por este capítulo.
Gracias Benjamin, me imagino que los viajes entre Veracruz y Guadalajara de aquella época seguían este trayecto y que yo en lo personal no me había imaginado. Es muy interesante pensar que estaría pensando Martin a un paso de llegar a su destino, pero también tu descripción de cómo lo vio es sumamente interesante, se ve que has leído muchas crónicas de esa época y nos permite “ vivirlo” , te felicito, muchas gracias.