Capítulo 20
Un interludio necesario
Los rumores del arroyo y un asalto nocturno
Nota del autor: En noches así conviene escuchar por debajo: la barranca murmura y, en su murmullo, los animales llevan la contabilidad y la memoria del barrio. No es darles discurso —o quizá sí—: es atender su rutina, que equivale a comprender su etología (si se me permite la palabra seria): lo que olfatean, por dónde pasan, cómo miden el riesgo.
Pido al lector una licencia: nombrarlos para explicar este interludio —y, tal vez, arrancar una sonrisa—. Poner nombres a esta fauna no los humaniza, o quizá un poco; los sitúa en el mapa: marcas de un saber subterráneo que recorre la ciudad sin planos. Si seguimos su trazo, la forrajería —y lo que viene de la historia de Alfonso que seguirá después— sin duda se entiende mejor: lo que se derrama, lo que se guarda, lo que se insinúa.
La barranca del muerto tenía su propio periódico: corría pegado a la lama, y lo leían los que tienen hocico, oreja y cola larga. La edición de esta noche la voceó Pancha, una inmensa rata parda de lomo lustroso que cruzaba cables como puentes. Pancha era ya rata madura: de esas que han visto suficientes trampas como para desconfiar hasta del pan bendito. Le encantaba la investigación de campo; su oficio era oler y preguntar, en ese orden. Su olfato, afinado al extremo, distinguía entre maíz recién molido y maíz de ayer, entre grasa de camión y aceite de polea, y la había convertido en la especialista en aromáticas del subsuelo.
Meses atrás había perdido a Remigio, su pareja, en un ataque de gatos que cazaban por la barranca: venían revueltos —perdidos, ferales, merodeadores y originarios de la zona—, una especie de batallón felino. Remigio intentó alejarlos con furia, pero sucumbió entre zarpas y bufidos: eran demasiados. Desde entonces, Pancha se tomaba muy en serio la seguridad del barrio y de los suyos. Por eso, cuando su nariz detectó ese nuevo negocio en la parte superior de la barranca, en la orilla, no se limitó a comentarlo: subió, recorrió con sigilo el lugar, evaluó su contenido y comenzó a dibujar en la cabeza un plan razonable que permitiera a la comunidad unos banquetes decentes con más frecuencia.
Aquella noche se subió a su piedra-tribuna, olfateó el aire y habló bajo, como se habla cuando la ciudad respira hondo y deja de vigilar:

—Arriba mudaron una forrajería. Costales y pacas. Huele a alfalfa seca, avena rota, cebada tostada, salvado en nube fina, maíz molido con su tibieza, y a melaza que se pega al aire. Huele también a yute húmedo de costal, ixtle de cuerda, madera de tarima, aceite de polea y cuero sudado de arreos. De día es ruido y camión; de noche, quietud.
Salió El Flaco, un tlacuache de baja estofa, con la cola desnuda en aro. De flaco tenía el apodo y de tlacuache, el talento heredado: era experto en hacerse el muerto con una convicción que habría emocionado a cualquier maestro de teatro. Su olfato, en cambio, era bastante discreto; confundía a veces un aroma de fruta pasada con cualquier cosa derramada en la cuneta. Lo que lo salvaba —a él y a varios más— era la vista: más que aguda, puntillosa. Veía el brillo de un alambre, el destello de un ojo de gato, el mínimo temblor de una rama en la oscuridad. Gracias a eso se había librado de más de un ataque nocturno inesperado, y en la barranca se le respetaba no por su naríz, sino porque siempre parecía haber visto el peligro medio segundo antes.

—¿Se puede sin hombres?
—De noche, sí —dijo Pancha—. Cuando bajan la cortina y ya no quedan voces. Quizá valdría una excursión de comprobación, pero se entiende que hay trampas: jaulas de alambre con puerta que cae, ratoneras de golpe limpio, tablas con pegamento pegadas a la barda. Venenos, seguramente no: ni rastro. No les conviene contaminar el forraje. Eso nos salva… y nos obliga a ir con ojo y olfato finos.
Se acercó el Sutil, otra rata con muesca en el hocico, jefe por insistencia y cicatrices. También era parda e inmensa, pero más viejo que Pancha: llevaba en el cuerpo un inventario de peleas y persecuciones con gatos y otros enemigos naturales de la barranca y sus alrededores. Solía darse sus escapadas a los terrenos vecinos y, por el rumbo de Mixcoac, frecuentaba la bodega trasera de una pulquería. Le tenían tomada la medida: si faltaba pulque de fruta fermentada, seguro el responsable era un cliente de cuatro patas y cola larga.
Los hombres sedientos y tristes llenaban la parte delantera del negocio; El Sutil, la trastienda. Decían que la cicatriz que le cruzaba la boca y parte de la mejilla izquierda era recuerdo de una de tantas batallas con gatos callejeros. También se le había visto salir muchas veces de esa pulquería relamiéndose los bigotes, subirse en dos patas y despotricar contra las mamás de todos los gatos con una elocuencia digna de tribuna. Algo de esa fama lo acompañaba siempre: cuando abría la boca, los demás escuchaban.

—Entonces turnos de noche cerrada —dijo—. Vigías arriba, comederas abajo. El que oiga llave o pasos silba y nos deshacemos como sombra.
Pancha aprobó con un gesto. Entrarían cuando los perros, si los hubiese, se cansaran y los tranvías callaran. Primero olfatearían el muro norte, donde suelen esconder los cepos; luego bordearían el tonel negro, que es sitio de jaula cebada; después tantearían la barda por si brillaba pegamento. Si encontraban costal herido, recogerían lo que corriese; si no, irían a las esquinas, donde siempre quedan hebras de alfalfa; al pie de la tolva, donde se junta salvado; y a la zona de carga, donde cruje la avena suelta. Primero pasarían las crías, luego las viejas, al final los machos con dientes. El Flaco cruzaría a salvo porque ve lo que las ratas no ven.
La barranca empezó a oler a forraje como si la noche tendiera una manta dulce sobre la piedra. Lejos, un trolebús suspiró y calló. Un perro ladró dos veces y se arrepintió. Cerraron la cortina de la forrajería con un golpe de hierro y candado respetable; la ciudad quedó como una bestia grande que duerme del lado izquierdo.
A la medianoche, Pancha trepó por el poste de la lona; el Güero y el Chino reptaron por el desagüe; El Sutil probó el boquete bajo el portón. Dentro, una radio apagada dejaba olor a válvulas tibias. En el piso, un costal tenía la boca rota y el maíz se fugaba grano a grano, dibujando un rosario amarillento. Pancha marcó con orina breve los puntos de peligro y empujó una tabla de pegamento con una astilla hasta dejarla inútil. Se oyó su chasquido, chico y definitivo, como cuando se mata un zancudo en verano.
—Ahora —susurró.
Entraron de a tres, paso chico y ojo grande. Nadie tocó la jaula cebada con pellejos de carne; a la ratonera la rodearon como quien bordea un pozo; al brillo de pegamento se le dio la espalda. Maíz al morral de la boca, salvado a los bigotes, hebras de alfalfa en las comisuras. Cinco minutos de cosecha, cincuenta de prudencia. Alguien aspiró un hilo de melaza y se quedó un segundo colgado del recuerdo; Pancha dio dos toques leves con la uña en la piedra: tiempo.
Salieron por donde habían entrado. Abajo, en la lama, el Flaco contaba con paciencia de sacristán: una, dos, tres camadas a salvo; después las viejas; al final El Sutil con la última ración, como quien cierra un cajón. Se repartió sin pleitos: lo que cae de noche se agradece de noche, y la deuda se paga con vigilia mañana.
—Así se roba sin hombres —dijo Pancha—. Hoy, tanteo. Mañana, un poco más. El sábado, media fiesta. Nunca de día.
El Sutil mostró los dientes, satisfecho.
—Cuando la ciudad carga temprano, nosotros comemos tarde —sentenció.
La barranca plegó la noticia y la escondió entre sus piedras, como quien guarda el primer puñado de salvado de una temporada que promete. Y la noche siguió su oficio: hacer sitio a los que trabajan cuando nadie mira.
Pero es posible decir que Alfonso ya lo sospechaba, lo intuía y tenía ya el esbozo de un plan.










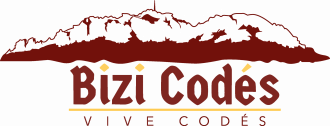
Muy buena imaginación y así son de astutas las ratas. Gracias
Gracias Benjamín!!!
Bonita narrativa la de las ratas, seguimos enganchado a tu historia, mil GRACIAS
Ponte un fuerte abrazo
Me gusta la introducción de la fantasía a través de la personificación de las ratas, le da un toque muy singular, felicidades !