Capítulo 17
Una puerta que se abre, una puerta que se cierra.
Xalapa, poco más de una semana de su arribo.
No todo viaje se mide en leguas. Hay otro, más lento, que empuja desde adentro y no deja polvo en las botas. Martín lo sintió desde la lancha misma, cuando la palma caliente del lanchero tocó la suya y México se volvió una temperatura antes que un mapa. Desde entonces, cada cosa nueva—una fruta que gotea sol, una palabra que no existía ayer, una montaña que obliga a respirar hondo—le fue acomodando el cuerpo y le fue desordenando las certezas.
Le sorprendió descubrir que mirar también cansa. No ese cansancio de faena que se quita con pan y sueño, sino una fatiga dulce, como de aprender letras de nuevo. “Jícara”, “petate”, “atole”, “tamal” las decía por dentro, probando el peso en la lengua, y sentía que el mundo, paciente, le tendía objetos con nombre propio para que los reconociera sin prisa. Había creído que llegaría con oficio suficiente—el de marchar, el de obedecer, el de medir distancias—, pero el país pedía otra destreza: saber quedarse quieto por dentro mientras todo alrededor cambia.
Pensaba a ratos en su madre, Ygnacia, no como en un retrato sino como en un sonido: el roce del rosario entre los dedos, la cadencia de una oración que él, de niño, confundía con el respirar de la casa. De esa música venía su orden. Ahora, en esta tierra que lo asombraba con exageración de fiesta, intentaba ponerle compás a lo que veía. No para domesticarlo, sino para poder quedarse. Quedarse, sí: palabra peligrosa para quien, como él, había salido a cumplir, no a pertenecer. Pero el pensamiento volvía, porfiado: ¿y si pertenecer fuera, de momento, mirar con respeto?
El miedo también viajaba. No el que clava puñales en la noche, sino otro, fino, que duda de uno mismo. ¿Se puede admirar lo que quizá toque combatir? ¿Se puede escribir una carta honrada cuando el asombro te roba adjetivos y cautela? Martín se sorprendía conteniendo elogios en las líneas que había estado escribiendo desde el primer día en el puerto y las mandaba a casa, como si el entusiasmo pudiera interpretarse como deserción del alma. Y, sin embargo, había gratitudes que no sabía guardar: el sorbo de chocolate espeso que, una mañana, le devolvió la infancia; el olor a pino que le curó de golpe la nostalgia del mar; el silencio de una iglesia donde el órgano parecía recordar por él.
Durante el camino que había emprendido para cruzar el país, aprendió a escuchar a los arrieros. No para copiarles el paso, sino la filosofía. Ellos no discuten con la cuesta: la negocian. Miden la piedra, la raíz, el barro y el cansancio de la bestia como quien lee un salmo. Si el cielo descarga, se agacha el sombrero; si el sol raja, se economiza la palabra. Hay una cortesía en su modo de estar que Martín fue entendiendo: no es sumisión, es pacto. El camino no es enemigo ni aliado: es condición. Esa sabiduría le entró primero por los cascos de las mulas, luego por la nuca, al final por el orgullo.
A veces el tiempo se le partía: el de España, con su disciplina de nombres conocidos, y este otro, que ensancha los minutos a fuerza de paisaje. En esas fisuras, recordaba a Mina como se recuerda un compañero de escuela: con respeto y con preguntas. ¿Qué habría dicho él de estas llanuras que no acaban, de estos volcanes con hombros de nieve? ¿Habría encontrado palabras para la misma mezcla de obediencia y deseo que a Martín le iba naciendo como fiebre buena?
Una tarde de su estancia en Veracruz, mientras esperaba a Costilla, se quedó conversando con un estibador en el muelle. El hombre, con sal en las manos y paciencia en la mirada, dijo sin darse importancia: “Lo nuestro es cuidar el puerto para que nadie se hunda”. La frase se le quedó a Martín rondando toda la noche, como si hubiera abierto una puerta en una casa sin planos. “Lo nuestro”. ¿Qué entra ahí? ¿La patria que uno trae doblada en el bolsillo? ¿La mesa ajena donde lo invitan a comer? ¿El puente de piedra que se cruza con respeto? Tal vez “lo nuestro” no es un territorio fijo, pensó, sino un modo de mirar con cuidado.
Escribió entonces una nota para sí, no para nadie: “No he venido a explicarlo, he venido a entender el ritmo”. Al leerla, casi le dio risa la pretensión. Pero le ayudó a sostener el ánimo cuando el cansancio le hacía preguntas bruscas. Porque el ánimo también sube: se enrarece, pide pausas, se queja; y luego, sin aviso, se acostumbra a la altura y ve más lejos.
Lo que más le sorprendía era la alegría sin permiso. Llegaba como una ráfaga: una tortilla que se inflaba en el comal, un mercado que apagaba su rumor al atardecer, un niño que cargaba naranjas con ciencia de experto. Pequeñeces, sí; pero juntas armaban una certeza tímida: no todo deber es áspero. Hay mandatos que, cumplidos sin prisa, se parecen a un destino elegido.
Al cerrar los ojos, Martín oía campanas breves—no de iglesia, de recua—y el golpeteo de hierro que ordenaba sus días en el ascenso. Y en ese metrónomo humilde acomodaba su respiración. Si alguien le hubiera pedido una definición de México en ese instante, habría dicho: “Una mesa tendida por pisos”. Si le hubieran pedido una definición de él mismo, habría tardado más, pero quizá se habría acercado: “Un hombre que aprende a llegar”.
Al amanecer, antes de mover la manta, se prometió dos cosas sencillas: mirar sin prisa y escribir sin alarde. Lo primero para no faltarle al país; lo segundo para no fallarse a sí mismo. Luego se ciñó la chaqueta y salió. La jornada lo esperaba, pero adentro algo ya había llegado. Y eso, entendió, también es subir.
El Umbral
Esa noche que pasó en el puerto, cuando el cuarto se enfrió despacio y el puerto siguió sonando detrás de las paredes, a Martín le volvió una voz aprendida en Cádiz. La dejó entrar y, sin moverse, la escuchó completa:
El mar era más que un camino. Era un umbral.
Martín había oído esas palabras en boca de un anciano en Cádiz, un comerciante que había pasado cuarenta años en Veracruz y que, tras una vida en América, decidió regresar a España solo para descubrir que ya no pertenecía a ninguna parte. “El mar no te lleva, te arranca”, le había dicho, con la mirada perdida en el horizonte. “Cuando partes, ya no eres del sitio que dejas, pero tampoco del que llegas. Y si sobrevives, América te reclama o te escupe”.
Ahora, con Xalapa desplegándose ante sus ojos, Martín entendía lo que el viejo había querido decir.
El viaje no era solo físico. Era un tránsito sin retorno.

Desde hacía más de tres siglos, miles de españoles habían tomado la misma decisión que él: salir de la península, dejar atrás un pasado de hambre, guerra o desdicha y embarcarse en una travesía incierta con la promesa de riqueza o, al menos, de una nueva oportunidad.
Desde la Conquista, los hombres de Castilla, Extremadura, Andalucía y Galicia llegaron a la Nueva España con un solo pensamiento: hacer las Américas. En cada puerto, cada camino polvoriento, cada ciudad erigida en medio de la selva, se repetía la misma historia. Jóvenes sin futuro, hidalgos sin fortuna, segundones sin herencia, soldados desmovilizados. Todos buscando algo.
Algunos llegaron con ambiciones desmedidas, convencidos de que regresarían a España ricos como Hernán Cortés, con un galeón lleno de oro y tierras en su nombre. Otros, como aquel viejo comerciante de Cádiz, descubrieron que América no devolvía lo que tomaba.
Muchos nunca volvieron.
Martín había oído historias sobre quienes lo intentaron: un arriero que, tras veinte años en Oaxaca, vendió todo lo que tenía y embarcó rumbo a España solo para morir de fiebre en el viaje de regreso; un antiguo soldado de los Tercios que, después de guerrear en Filipinas y en el Caribe, pisó Sevilla con el sueño de recuperar su vieja casa, solo para encontrarla ocupada por extraños y su apellido olvidado.
No había piedad para el que regresaba.
México no solo les daba una vida: les ofrecía un destino.
A lo largo de los años, en cada barco que cruzaba el Atlántico, llegaban cartas de aquellos que habían partido. Algunas eran mentiras piadosas: relatos de éxito que ocultaban la miseria de los primeros años en México. Otras eran súplicas silenciosas para que sus familias cruzaran el océano y se reunieran con ellos.
Pero muchas cartas nunca fueron enviadas.
Los que fracasaban se quedaban en silencio, demasiado avergonzados para admitir que habían cambiado su vida en España por un destino incierto en tierras ajenas.
Martín lo entendía bien. Él mismo no había escrito ninguna carta desde que subió al barco. ¿A quién podría escribirle? ¿A quién confiarle el peso de lo que dejaba atrás?
Su tierra, su casa: todo se convertía en una imagen borrosa.
No volvería. Empezaba a verlo cada vez más claro. Nunca volvería.
En los días siguientes, mientras viajaba a occidente, Martín observó a otros recién llegados tomar la misma decisión sin siquiera darse cuenta. Al principio, muchos hablaban con nostalgia de España: comparaban el calor pegajoso de Veracruz con la brisa de Cádiz, maldecían los mosquitos y se quejaban de que el vino no sabía igual. Pero el tiempo pasaba y el tono de sus voces cambiaba.
Poco a poco, aprendían a moverse en el nuevo mundo. Se acostumbraban a ver indígenas y mestizos caminar por las calles, por los caminos, a oír el tañer de las campanas de las iglesias novohispanas, a comerciar con los mercaderes de cacao y plata.
Los más ambiciosos soñaban con subir en la escala social: un matrimonio ventajoso, la compra de tierras en el Bajío, un contrato con la Corona para explotar una mina en Zacatecas o establecer una hacienda en Puebla. Los menos afortunados, simplemente, intentaban sobrevivir.
Pero había algo que todos comprendían tarde o temprano: México los moldeaba, los tomaba y los transformaba. Pocos eran los que realmente se embarcaban de vuelta a España. No porque no quisieran, sino porque, cuando llegaba el momento, descubrían que ya no tenían un hogar al que regresar.
La verdad era simple y brutal: cuando un español se quedaba en América, el tiempo se encargaba de borrar su rastro en España. Las familias dejaban de escribir. Los amigos se olvidaban. Los nombres se perdían en archivos polvorientos. Era como si nunca hubieran existido. Así nacían los nuevos mexicanos.
Ya en Xalapa, rumbo a Perote, Martín recordó a los miles de hombres que, como él, habían tomado esa misma decisión antes y empezó a dejar de cuestionarse. Tal vez ellos también llegaron con dudas, con miedo, con un peso en el alma que no podían compartir. Tal vez también se preguntaron, en sus primeras noches en América, si habían hecho lo correcto.
Pero el tiempo respondía siempre de la misma manera: no había camino de regreso. Y, con el tiempo, la certeza llegaba con claridad:
España era el pasado. México, el futuro.
Martín lo supo muy pronto. No importaba lo que sucediera en los años venideros ni los giros que diera su destino. Él había cruzado el umbral. No era un viajero: era un hombre que había nacido dos veces. Respiró hondo y siguió caminando. El mar lo había arrancado de su vida anterior. América lo reclamaría.
Y él se dejaría reclamar.
Interludio: bisnieto del olvido
Años después, sentado en una habitación silenciosa de la casona de Espronceda, con los papeles de su bisabuelo Martín extendidos sobre una mesa, Alfonso sintió el peso de tres siglos de historia sobre sus hombros. Era hijo de México, pero también nieto de España.
¿Qué significa eso?
Su bisabuelo cruzó el mar, dejó atrás su tierra y jamás miró atrás. No se molestó en volver, en reclamar lo que un día fue suyo. ¿Había sentido nostalgia? ¿Había extrañado los inviernos fríos de su pueblo? ¿O, como tantos otros, llegó a un punto en que dejó de ser español sin darse cuenta?
¿Y qué era él, Alfonso?
Creció con historias de la Conquista, de los virreyes y los insurgentes, pero también con la certeza de que sus raíces estaban en otro continente.
¿Eso lo hacía menos mexicano? ¿O más?
Cada piedra de Querétaro, cada rincón de la casa en la que creció, le hablaba de un pasado que no le pertenecía del todo, pero que sentía suyo. México era su hogar, pero también era un país construido sobre los pasos de hombres que, como su bisabuelo, abandonaron España con la esperanza de algo mejor.
¿Cómo se sentían los hijos, los nietos y los bisnietos de aquellos aventureros que cruzaron el mar? Para muchos, España era solo una palabra en un documento, un apellido en la familia, una historia contada por los abuelos. ¿Se identificaban con ella? Él había viajado hasta aquí para encontrar respuestas, pero ahora comprendía que las preguntas eran más grandes de lo que esperaba. Porque la verdad era que no era ni español ni criollo. Era mexicano.
No porque su sangre fuera mestiza, sino porque México no se llevaba en la piel, sino en el alma.
¿Podría volver a España y sentirse en casa? Lo dudaba. España era un país con su propia historia, su propio tiempo. Él había crecido con el castellano de México, con su gente, su humor, su forma de ver el mundo. Y si algún día se quedaba en Espronceda, lo verían como un extranjero. ¿Pero acaso su bisabuelo no fue también un extranjero en México?
Y, sin embargo, Martín se quedó. Fundó una familia. Construyó una vida.
Alfonso miró la carta que tenía entre sus manos, la que su bisabuelo escribió hace casi 200 años. No importaba el idioma, la sangre o el apellido. Importaba la elección. Y, como su bisabuelo, él ya había tomado la suya.
Respiró hondo y cerró los ojos. México era su hogar. Y siempre lo sería.
Vuelta a la buhardilla en Xalapa
La corriente nocturna, después de un día demasiado largo, le pegó en la cara; la respiró profundamente. En el patio, un balde golpeó la piedra y alguien apagó un farol: quedaba un olor a mecha y a madera húmeda. Martín regresó a la manta con todas esas voces—las suyas, las prestadas, las futuras—dando vueltas como pájaros en la azotea.
Se dijo en silencio, para dormirse sin perderlo: mirar sin prisa, escribir sin alarde. Entonces, poco a poco, el puerto se fue quedando atrás. No en la ciudad: en el pecho. Y el sueño lo encontró con una certeza nueva, sobria y caliente como pan: él ya había cruzado el umbral desde unos días antes. Mañana empezaría otra cosa.
Por ahora, bastaba con respirar y dejar que México lo reclamara.



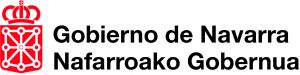






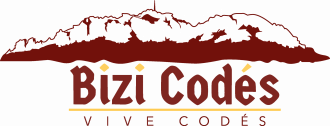
Primo, en verdad esta historia cada vez me envuelve y me traslada a esos momentos. Me quedó grabado: «UN HOMBRE QUE APRENDE A LLEGAR», así es como cada uno vamos aprendiendo a llegar en diferentes etapas de la vida.
«MÉXICO NO SE LLEVABA EN LA PIEL, SINO EN EL ALMA»
Gracias.
Me encanta la nostalgia plasmada en cada capítulo, felicidades¡
Muchas gracias querido amigo, intento hacerlo lo mejor que puedo.
Me entusiasma mucho que lo disfrutes, y desde luego pronto estará el 18. De repente las historias de una vida fluyen casi sin pensar, será una de las ventajas de envejecer. Un abrazo Praxito!
Que gozada leer cada capítulo, Benjamín
Muchísimas gracias, vamos a por el siguiente
Gracias Toño!! me hace muy feliz que lo goces, eso pretendo con mis historias, divertir a los amigos, repensar la vida, el 18 ya está en el horno.
Muy buen relato y muy bien narrado, una lectura muy interesante, espero impaciente el siguiente capítulo. Felicidades Benjamin.