Capítulo 15
El largo camino a Occidente.
El mapa sobre la mesa (de Veracruz a Xalapa, puerta de la meseta)
El Padre Costilla tocó temprano a su puerta, estaba listo para partir, Martín también, le urgía llenar su memoria con México, todo le gritaba que sería un viaje inédito.
Entró sin ruido y dejó un mapa gastado sobre la mesa. Lo alisó con la palma, como quien amansa un animal nervioso. La luz indecisa de la madrugada hacía brillar los pliegues.
—Aquí —dijo—. Veracruz. Esta línea que se mete tierra adentro es nuestro camino. Hoy comenzamos la primera etapa, la más terca: subir desde la costa del Golfo hasta Xalapa. No es lejos en leguas, pero es empinada, húmeda y lenta. Siete u ocho días si la lluvia no se encapricha.
Con la uña dibujó un avance manso, sin prisas:
—El trazo sigue el río por La Antigua, se empapa en los pasos de Paso de Ovejas y Plan del Río, descansa con calor pegado en Rinconada, toma aliento en un ojo de agua por El Lencero y trepa, ya con pino y niebla, hasta Xalapa. Ahí cambia el aire: el bochorno se queda abajo y arriba entra un frío limpio que corta sin ofender. Después vendrán Perote, la meseta, Puebla, México, y, a poniente, Querétaro, Valladolid y Guadalajara. Pero hoy basta con entender la subida.
—¿Peligros? —preguntó Martín, inclinado sobre el papel.
—Los de un camino vivo —respondió el padre—: salteadores donde el monte encajona la vereda; mosquitos y jejenes en lo bajo; culebras que se calientan al sol en la piedra; piedra suelta en la cuesta; niebla que a ratos deja el mundo en veinte pasos. Nada que no se venza con prudencia, compañía y un paso que no se ufane.
Señaló con toques breves ciertos puntos del mapa, como si llamara a cuentas a la geografía:
—La flora te avisará dónde estás: en el llano, palmas, ceibas, bejucos y hojas anchas que sudan; más arriba, helechos y pinos que perfuman el aire. La humedad será un animal pegado en los primeros días; te vaciará la camisa. Luego, al ganar altura, hallarás sereno y viento frío. Llevarás manta y capote encerado a mano; no se discute con el clima, se obedece.
—¿Iremos solos? —dijo Martín.
—No. Nos he incorporado a una recua de arrieros viejos en la ruta: dos carretas, una docena de mulas. Ellos marcan paradas y hallan venta donde otros ven monte. He alquilado dos mulas, una para cada uno. A ratos montaremos para salvar lodo o dar descanso a las piernas; en la pendiente viva iremos a pie. Mejor llegar un día después que torcer un caballo o a un hombre.
Desgranó, sin solemnidad, los cuidados:
—Ritmo parejo y agua en sorbos, no a tragos. Paso corto cuando falte el aliento. El dinero en plata menuda y repartido. Comer ligero en marcha —tortillas, tasajo, queso— y caliente al caer la tarde. Las cosas secas arriba del petate; el pedernal lejos de la humedad. De noche, la recua en herradura: carretas por fuera, bestias al centro, una ronda con farol. Y, sobre todo, no discutir con el barro ni con la niebla.
—¿Y si nos salen al paso? —dijo Martín.
—Juntos y sin alardes. La recua espanta tentaciones. Si te hablan, mirada limpia y palabras pocas. Aquí la cortesía ahorra pólvora.
Martín rozó con el dedo la franja verde del mapa.
—No conozco este calor —admitió—. En el barco soplaba aire; aquí se bebe.
—Lo beberás distinto cada día —asintió el padre—. Abajo es pesa y pegamento; arriba es filo y claridad. El cuerpo se ajusta si el orgullo no se mete por en medio.
Se caló el sombrero, recogió la bolsa de cuero con cartas de recomendación y miró hacia la ventana, ya con un borde claro en el cielo.
—Debemos salir antes del amanecer —dijo—. La primera hora nos regala sombra y temperatura amable. En cuanto el sol se alza, el llano se vuelve estufa. Nos pegamos a la recua al salir del muelle. Escucha los silbos del arriero: dos cortos, bajar; uno largo, montar. Y no mires la cima: mira tres pasos. El resto viene solo.
Guardó el mapa con dos toques, como quien cierra un libro de misa.
—¿Listo?
Martín respiró hondo. No lo dijo, pero pensó que, si el país cabía doblado en ese papel, al desplegar los pies sobre el camino quizá cabría también dentro de él.
—Listo —respondió.
El padre sonrió apenas.
—Entonces vamos. El día no espera a quien duda, y el camino se aprende andándolo.
Afuera, el puerto ya sonaba a poleas y a voces que empujan la mañana. Martín probó el peso de la alforja y, por un segundo, el papel del mapa le pareció un país plegado que estaban a punto de desplegar con los pies. Abrió la puerta. El olor a sal le golpeó la cara. Era hora.
El puerto quedó atrás y el aire cambió de naturaleza, al encaminarse hacia el oeste; aquí cerca de la posada, a dos calles del muelle, el aire era un caldo espeso que se pegaba a la piel. A Martín, recién desembarcado de varias semanas de mar, el calor le tomó la nuca como una mano. Respirar fue, durante un tramo, un acto torpe; se descubrió abriendo la boca como pez fuera del agua, hasta que el cuerpo, a regañadientes, aprendió a tragarse el clima en sorbos cortos. El olor a brea caliente, sal y madera mojada quedó atrás al segundo recodo, y el verde comenzó a cerrarse en torno al camino: palmas de hojas en abanico, ceibas con troncos que parecían sostener el cielo, bejucos colgando como sogas húmedas.
La recua —mulas delante, carretas en medio, arrieros atrás— tomó el ritmo con una eficacia sin palabras. Un silbido breve significaba bajar y tantear el piso; uno largo, montar para salvar un tramo blando. Costilla caminaba a la cabeza, con la sotana recogida y el sombrero echado atrás; de cuando en cuando, sin volverse, hacía un gesto de muñeca que bastaba para que todos ajustaran el paso. Martín, que venía de montes fríos, no tenía lenguaje para nombrar lo que miraba: una garza blanca levantó vuelo desde un pantano; un cangrejo violinista desapareció de lado en su agujero como si abriera una puerta hacia abajo; tres pelícanos se dejaron caer al agua con solemnidad de piedras pensantes. Sobre un tronco, una iguana verde se calentaba al sol con una calma que humillaba la prisa humana. Por primera vez desde que puso un pie en América, Martín sintió que no era el centro de ninguna escena.

En La Antigua(*) el río llevaba todavía un gusto a mar; las casas bajas olían a leña verde y ropa secándose. Una mujer con pañuelo, manos rápidas, les tendió tortillas recién infladas y frijoles negros espesos. Cuando Martín rompió la tortilla con los dedos, un vapor dulce de maíz le golpeó la cara y, por un segundo, su cabeza —todavía con el balanceo del océano— se ordenó como un cuarto bien barrido. No durmieron allí. La recua, que entiende de soles y sombras, se puso otra vez en marcha antes de que la tarde apretara. Un viejo sentado en un tronco se despidió con una advertencia sin teatro: si llueve arriba, el suelo se hace jabón. “El mundo tiene aquí caprichos”, pensó Martín, y por primera vez esa palabra no le sonó a vicio: le sonó a ley.
La llovizna llegó sin aviso, como si alguien hubiera respirado hondo en lo alto. Bastó para que el piso se volviera traicionero. Camino de Paso de Ovejas, el barro intentó quedarse con las botas; las mulas tanteaban con las manos, y la carreta gemía como si cada nudo recordara la marinería que la ató. “A pie”, silbó el arriero, y todos obedecieron. El calor era una bestia pegada al costado; el sudor chorreaba sin refrescar. Martín negoció con su propio pecho —“así, ahora, más despacio”— y descubrió que aquí el aire no se toma: se consigue.
En Plan del Río, la corriente parda bajaba con un rumor ancho que parecía pensar. Bajo un cobertizo, una anciana envolvía tamales de frijol y de chile; un muchacho asaba plátano macho ennegrecido en los bordes. Al abrir el tamal, el vapor tibio le nubló los ojos. Comió despacio, como quien traduce.
Durmieron allí. La venta era pobre y honrada: hamacas bajo un techo de palma, bestias del otro lado del muro. La recua se cerró en herradura con las carretas; al centro, las mulas, y una ronda de dos hombres con farol y palo. Costilla repartió la plata en dos bolsas —“no todo junto”— y guardó las cartas en una cartera de cuero. La noche se llenó de ruidos nuevos: una chachalaca respondió con escándalo de patio, y los insectos llevaron la oscuridad en vilo. Martín, que en el barco dormía al ritmo de un vaivén inevitable, aprendió otra clase de sueño: un dormir vigilante, hecho de peldaños breves, en el que el cuerpo descansa por partes y el oído sigue de guardia.

El sol salió a plomo y el verde se hizo más hondo. Antes de Rinconada el olor cambió: menos sal, más tierra embarrada, una dulzura vegetal que recordaba algo que no sabía haber vivido. Un hombre con las manos negras de chapopote —hombre de calafates o de brea de río— miró la caravana como quien conoce el capítulo siguiente.
—Mañana el monte muerde —dijo—. No hagan alarde.
Rinconada era paredes de bahareque (**), humo bajo, zancudos tercos. Comieron tasajo al cuchillo, queso fresco, tortillas, atole con anís “que quema poquito”. Un tlacuache (***) cruzó con la cola alzada, y por un segundo Martín tuvo la sensación de que la fábula se había hecho calle. Esa noche, tendido en el petate, escuchó el chasquido de una soga, el resoplido de una mula, un murmullo de hombres que revisan nudos como quien reza; y descubrió que su corazón ya no protestaba: acompasaba.

Al pie de la cuesta el mundo cambió de piel. En el paraje de El Lencero un ojo de agua entre piedras ofreció la cara limpia y la bota llena. De pronto, helechos altos, pinos verticales, un perfume de resina metiéndose bajo la ropa como un recuerdo prestado. Un arriero joven —dientes como maíz— señaló con el mentón la ladera.
—Arriba se empina feo. Si truena, piedra suelta. Si no truena, también.
Nada de fuegos grandes esa noche —la bruma moja el humo y engaña el calor—; capas secas a mano; raciones medidas: tostadas, cebollitas asadas, chiles en vinagre y chocolate espeso molido al alba por una familia que, al despedirse, dijo que el cacao “abre el pecho”. Un momoto cruzó como un tizne azul con cola de péndulo y se perdió en lo oscuro. Martín lo siguió con la vista hasta que la sombra lo tragó; pensó sin ruido: estoy en otro planeta.
La ascensión no tuvo trompetas: estrechó la vereda y acortó el mundo. La niebla lamió los taludes y dejó delante veinte pasos y nada más. Delante, un arriero tanteó el piso con el machete; detrás, otro aguantó bridas y paciencia. Las cargas rotaron de lomo para no quemar una sola mula. Martín conoció entonces el aire corto de la sierra: aspiraba y el aliento parecía llegar a mitad del pecho; el pulso golpeaba más de lo prudente; una punzada detrás de los ojos le recordó el nombre secreto de la altura. Costilla no se volvió, pero su voz cayó mansa:
—Mira cerca. Paso corto. Por la nariz.
Obedeció y descubrió una aritmética nueva: si miras a tres pasos, la montaña deja de ser enemigo y se vuelve métrica. La voluntad, que en el llano parecía músculo, aquí era obediencia. En un claro, la niebla se levantó como una gasa, y abajo vio lomas húmedas con garzas quietas como puntadas blancas; en lo alto, una oropéndola balanceaba su nido en forma de bolsa; a la derecha, un coyote los miró un segundo, estatua sin prisa, y se deshizo en sombra.
Volvió la bruma. El mundo eran botas, piedra suelta, una rama húmeda que roza la oreja, el cuero que cruje, el agua que pasa por la garganta en sorbos contados. En algún trecho, la mula lo llevó y el universo se meció en un vaivén de silla y respiración; al siguiente, a pie, la tierra subió a buscar sus piernas y le pidió que dejara el orgullo en un recodo. Martín, el peninsular de ojos entrenados en otros montes, entendió por fin que el viaje no consistía en llegar a la altura, sino en dejarse ajustar por ella.
Cuando la niebla se abrió del todo, Xalapa apareció como una palabra recién acuñada: calles de piedra viva que probaban las rodillas, techos que guardaban sombra, macetas de albahaca en rejas que todavía lloraban bruma. Una campana sonó sin prisa y el sonido, más que llamar, bajó a recibirlos. A la entrada, mujeres de faldas coloridas ofrecían tamales de frijol y de chile, quesadillas de quelites, pan de yema que crujía como hoja seca. Comieron caldo de gallina con epazote y arroz blanco; bebieron agua fresca que sabía a piedra limpia. Una panadera dejó dos piezas de pan sobre la mesa.
—Para que no olviden la subida —dijo, y se fue.
Durmieron en posada modesta pero seca. Bestias al patio, cinchas al sol, mantas al respaldo, pedernal y yesca altos para que la humedad no hiciera burla. Afuera, el viento delgado recorrió los corredores; adentro, el cuerpo de Martín, que en Veracruz se había sentido extranjero incluso para sí, encontró una armonía inesperada. Subir un escalón todavía le pedía aire, pero ya no se lo arrebataba; el pulso corría ágil, no inquieto. Le vinieron a la memoria escenas como relámpagos: la iguana dueño de un tronco, el cangrejo que abre puertas hacia abajo, el tlacuache con la cola como bandera tímida, el momoto de cola péndulo, la hilera de pelícanos con gravedad de frailes, las garzas como puntadas. Pensó que esa suma no era zoología: era una gramática que su mirada empezaba a poder leer.
Costilla ordenó sus cartas, contó plata menuda en montoncitos iguales y habló sin solemnidad:
—Has cruzado la puerta.
Martín miró la ventana abierta a un patio de agua y piedra. No respondió. Sintió que el mapa del padre ya no estaba sobre la mesa, sino dentro, con relieve y olor y pulso. Y que el país —ajeno hasta la ofensa aquella primera bocanada en Veracruz— había empezado a respirarlo él también. Al acostarse, recordó cada sabor como si fijara en la memoria una partitura: el maíz caliente que abre el pecho, el frijol terroso que aquieta, el anís discreto del atole, la amargura luminosa del chocolate, la sal sobria del tasajo, el pan que cruje como hoja seca. Se dijo: “no olvides esto”. No como inventario, sino como se recuerda una conversación verdadera: por la música.
Cerró los ojos y supo —con esa certeza que no necesita palabras— que ya no era el mismo hombre que bajó la pasarela en Veracruz. No porque hubiera visto cosas nuevas, sino porque ellas lo habían visto a él y, mirándolo, le habían enseñado otra forma de estar en el mundo. Afuera, una campana anunció una hora que en Europa no tenía nombre. Adentro, el sueño fue por fin un descanso entero. Mañana seguirían hacia el poniente. Pero esa es una música diferente y si, en efecto, otro día.
(*) Antigua: En La Antigua Veracruz se construyó el primer templo de la América Continental, Ermita del Rosario; Además del primer Cabildo (ayuntamiento), una aduana, la casa de Atarazanas y la casa de contrataciones hoy conocida como la casa de Cortés.
(**) Bahareque: técnica de construcción tradicional, también conocida como bahareque, que consiste en hacer paredes entrelazando palos o cañas y rellenándolas con una mezcla de barro y paja
(***) Tlacuache: mamífero marsupial, también conocido como zarigüeya, nativo de América. Son animales omnívoros, nocturnos e inofensivos para los humanos, y juegan un papel ecológico importante al controlar plagas como insectos, arañas y roedores. Se reconocen por sus características como la bolsa marsupial en las hembras, la cola prensil que usan para trepar y su capacidad de hacerse los muertos cuando se sienten amenazados.










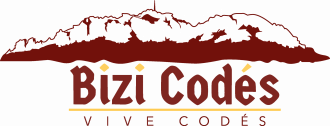
Benjamín. Cada palabra escrita, describe y te traslada a esos lugares, en esos tiempos. Cada vez más interesante la historia. Gracias
Me parece que este capítulo en especial ya marca de forma muy evidente tu estilo y el ritmo.
Felicidades.
Buenísimo el capítulo, felicidades!
Que bonito capitulo, Benjamín
Gracias!!!!
A la espera del siguiente
Un fuerte abrazo