Capítulo 13
Luz de puerto
“Todo puerto es un umbral: el mar te trae, la tierra te exige. En medio, uno aprende a respirar de nuevo.”
La tormenta pasó, pero el cuerpo seguía meciéndose por dentro. La mañana entró blanquecina entre cabos húmedos; la madera olía a sal y cuerda recién escurrida. En el pecho, la voz de la tierra seguía allí: Has llegado, Martín.
Cerró los ojos. El sueño volvió entero: en el horizonte, sobre la negrura del mar, un artefacto inmenso y metálico, mucho mayor que la goleta. Sin velas ni remos. Un resplandor frío. En el costado se abrió una puerta. En el umbral, una presencia extraña, y sin embargo familiar, lo invitó a pasar. No recordaba las palabras, pero sí la conversación larga, el modo en que lo habían escuchado. Despertó con el golpe de una ola. La impresión quedó intacta.
Abrió los ojos. San Juan de Ulúa asomó severo detrás de la bruma, piedra compacta en la entrada. Más allá, el puerto bullía: botes que se cruzaban, marineros que voceaban, cuerdas tensas que se quejaban, una hilera de soldados revisando papeles con aburrimiento exacto. El aire subía caliente: humedad, madera mojada, cacao, animales, una dulzura que no sabía nombrar.
Pensó: Veracruz. Y la otra voz —antigua, vasta— respondió por dentro: Te he esperado. Crees venir por tu decisión, pero yo sabía que te abrirías paso hasta mis orillas. Te recibo, te sonrío. Nada será como lo piensas, pero bienvenido seas.
La Fidelidad echó el ancla. El golpe viajó por el casco como un campanazo sordo. Órdenes cortas. Las lanchas se acercaron hiriendo el agua verde a puro remo; no había malecón amable, se hacía a la antigua. El pasaje apretó el paso con prisa y sudor. El miedo se desprendió como piel vieja. Debajo ardía una voluntad simple: bajar, pisar, ver.
Se llevó la mano al interior del jubón. La carta, tibia, no necesitaba otra lectura. No ahora.
Ulúa, olor a brea
Saltó a la lancha. La madera sudaba brea calentada por el sol. El mareo, que en mar abierto era una ola larga, aquí se hizo temblor a cada golpeteo contra la piedra. Un lanchero mulato, pañuelo rojo anudado alto, le tendió la mano con una seguridad que desarmaba el miedo. La palma de aquel hombre, caliente y resbalosa de sal, fue lo primero que tocó de América.

Bajaron baúles en canastos, toneles amarrados con sogas que olían a cáñamo crudo. En el borde de Ulúa, el mundo era oficio: calafates al fuego, veleros remendando lonas como si zurcieran cielos, toneleros martillando duelas con un ritmo de tambor. Una mujer pasó con una jarra de barro apoyada en la cadera. Ofrecía algo frío canturreando “¡fresca, fresca!”; dijo “sambumbia” (*) como quien comparte un secreto barato. Rebozo de algodón cruzado alto, blusa de escote cuadrado, basquiña añil que bailaba a la altura del tobillo; arracadas amarillas, un hilo de coral al cuello, el cabello contenido bajo un pañuelo estampado como pequeño turbante. Martín dudó si beber; recordó lo que había oído del vómito prieto (**). Negó con la cabeza. Ella siguió sin ofenderse, como si supiera que el miedo es también una forma de sed.
Los hombres del agua iban casi descalzos: camisa amplia de algodón, calzón a media pierna, faja, sombrero de palma. Un cargador pasó con una caja marcada “loza, Bristol”; otro, con un fardo de añil que le dejó una huella azul en el hombro. De cuando en cuando, un clarín breve: milicia de pardos en formación irregular, mosquete al hombro, sombreros bajos. Trámite de aduana: mesa, escribano, tinta espesa, un sello que caía como martillazo sobre el papel. Del barco a Ulúa, de Ulúa a la ciudad: la transición se medía en brazadas de remo y en monedas exactas que cambiaban de mano.
Probó el aire otra vez. Especias. Fruta abierta. Un filo fermentado. Un vendedor le acercó colores imposibles; Martín tomó una fruta de cáscara áspera y café, ovalada, con una cicatriz de savia en la piel.
—Mamey —dijo el vendedor.
La sopesó: pesaba como un secreto. El cuchillo abrió una carne naranja que brilló en el corte; hundió los dedos y el jugo espeso le tiñó la yema. Dulzura tibia, miel y tierra. La textura cremosa se rendía sin pelea. En el centro, el hueso liso y oscuro, como una piedra de río guardada dentro del sol. No sonrió: una alegría rara lo rozó por dentro; la llamó curiosidad, por prudencia. Empieza aquí, pensó.
Más adelante, el vapor de una olla lo abrazó sin permiso. Una mujer de rebozo oscuro abrió un paquete en hoja de plátano.
—Tamal, señor.
La masa de maíz, tierna y compacta; un guiso rojo que olía a jitomate y chiles cocidos despacio; hebras de carne suave. La hoja dejó un brillo vegetal en los dedos. Probó un trozo: tibio, sabroso, con una grasa discreta que pidió un trago de agua. La lengua se encendió en un picor amable. Esto sabe a otro mundo, pensó; y el cuerpo —antes barco— se asentó por fin en tierra.

El recuerdo del artefacto regresó un instante: la boca abierta de aquella puerta en el horizonte inmóvil. No pudo retener la charla; sí la invitación silenciosa que lo empujaba a seguir. No soy dueño de tu destino; apenas lo contemplo, había dicho México. No se sintió elegido ni héroe. Se supo cruzado: había pasado un umbral, y los umbrales no devuelven.
Ya bien en tierra pensó, ella respondió con un golpe breve. Y una paz limpia le llenó el cuerpo: el ruido bajó un grado, la respiración se hizo honda, los hombros cedieron. No lo llamó felicidad —no todavía—, pero un optimismo franco le encendió el pecho, como tela recién lavada al sol. Caminó.
La ciudad baja: portales, voces, piel
El puerto respiraba luz. La cal viva devolvía destellos. La humedad del Golfo se pegaba como segunda piel. La luz era otra: más baja, más palpable, como si tocara las cosas. Balcones con camisas tendidas, ramilletes chorreando color. Carretones hundidos en arena húmeda. Hombres de manta empujando barriles marcados a fuego.
Los rostros eran un mapa. Indígenas con huipil y peinado recogido; mestizos de paso rápido y mirada alerta; criollos de lino claro y botas que esquivaban charcos; soldados de casaca desvaída con tedio profesional; un escribiente a la sombra mojaba la pluma y seguía su caligrafía sin mirar a nadie.
Pregones: ¡Agua fresca! ¡Cacao! ¡Piña madura! ¡Pescado! Una jarana o un arpa cambiaban el pulso del aire por un segundo. El olor hacía su propio mapa: salitre, madera, sudor honrado, cacao tostado, tabaco en rama, pescado que debía venderse antes del vencimiento del día.
Las mujeres —criollas, mestizas y mulatas libres— vestían entre pudor y desafío: enagua de algodón, blusa limpia de mangas cortas y escote cuadrado, basquiña que dibujaba movimiento, rebozo que era abrigo, sombra, velo y soga. Unas con rebozos lisos; otras, sedas que brillaban como agua. Peinetas pequeñas domaban moños tensos; o pañuelos altos, turbante caribeño de colores. Cuentas de coral al cuello, pulseras que sonaban como risita discreta. Sandalia, zapato bajo o pie descalzo que esquiva astillas.
Los hombres de muelle: camisa de manta, calzón y faja. Arrieros que llegaban desde Jalapa con polvo hecho costra y un olor lejano a monte. Aguadores con cántaros bruñidos, cuchilleros con la piedra hecha lluvia, cordeleros torciendo cáñamo, carpinteros de ribera que olían a madera caliente, panaderos dejando una rayita dulce en el aire. Y, sobre todo, los rostros afroveracruzanos en mil tonos: mulatos de hombro ancho en la lancha; pardos con mosquete al hombro; morenas de pañuelo alto y rebozo que no pedía permiso. Había en ellos un señorío callado, la certeza de pertenecer al borde del agua.
La plaza olía a fruta abierta, cacao y humo. En un portal, una mujer batía chocolate en una jícara; al lado, otra acomodaba nuevos paquetes de tamales en hoja —ya sabía a qué sabían—, vapor mínimo que perfumaba la esquina. Un escribano selló un papel de Martín y, con el consejo que todos repetían, indicó un mesón: “Si puede, suba pronto a Jalapa; cuando entra el mal tiempo, el vómito prieto no perdona.” Las casas parecían saberlo: aleros largos, puertas altas para que corriera el aire, patios con aljibes donde el agua dormía otra temperatura.
Dejó el hatillo en una posada con patio y dos palmeras inventadas para ese lugar. En el cuarto, la pared transpiraba. En la cama, el algodón estaba tibio antes de acostarse. Afuera, el puerto no se callaba nunca: el mar era un animal despierto al otro lado de la calle.
Encuentro con Costilla
Recordó el encargo. La carta. Preguntó por la Aduana y por los mensajeros de la diócesis. Un aguador señaló con la barbilla unos portales donde el sol entraba a pedazos. Caminó siguiendo el ajedrez de sombras.
Lo vio: un clérigo robusto, rostro afable, sotana de lino pegada al sudor, rosario oscuro al cinto. En la mano, un sobre con lacre.
—Tú debes ser Martín Ruiz de Cabañas —sonrió, sin ceder al calor—. Me llamo Esteban Costilla, nacido en Guanajuato. Don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, el obispo, nos ha instruido para conducirte a Guadalajara. El camino es largo, pero irás en buenas manos, y te permitirá conocer este país del que, sin duda, has de enamorarte.
Le tendió el sobre. El lacre mostraba un sello que Martín reconoció sin haberlo tocado jamás. Lo recibió con una inclinación breve.
—Gracias, padre Esteban. —Martín guardó el documento con cuidado—. Ya tengo posada cerca del puerto; dejé allí mis pertenencias.
Costilla asintió, práctico:
—Mejor así. ¿Le incomoda si me instalo esta noche en la misma posada? Partiremos al amanecer: arreglaremos cabalgaduras y un guía fiable. Traigo nombres.
—Será un gusto, padre. Le indico ahora el camino.
Y caminaron juntos, conversando en voz baja, a la sombra salpicada de los portales.
Oficios del agua, jerarquías, ruta hacia dentro
Antes de dormir, Martín y el padre Esteban quisieron completar el primer asombro. Bajaron a la ribera. El sol apenas había bajado un dedo y el mundo seguía siendo horno. En la orilla, la faena no paraba: los calafates abrían la brea como pan; los veleros medían la tela con respeto de misa; los cordeleros torcían cáñamo en rezos lentos. A distancia justa, los toneleros marcaban un compás para aprender a respirar en el trópico.
Veracruz estaba hecha de jerarquías visibles e invisibles. Los peninsulares y criollos llevaban las cuentas grandes: casas de comercio, letras de cambio, cargamentos para Puebla y México. Los oficios duros, los que olían a agua y sol, tenían rostros más oscuros; los de servicio, brazos finos y paciencia larga. Entre medias, un mosaico: mestizos, indios de paso, “chinos” que no venían de China, niños que aprendían viendo, viejos que sabían atajos, mujeres que trenzaban la economía cotidiana con una jarra de barro y un cucharón.
A cada rato pasaba un desfile de arrieros con recuas rumbo al interior: Camino Real por Jalapa, Perote, Puebla. Los conocedores lo repetían: partir al alba, ganar las primeras cuestas antes de que el sol se volviera tirano, alcanzar tierra buena —menos caliente, menos enferma— antes de que el cuerpo se rindiera. Nadie ignoraba que, aunque la plata entraba por allí, el puerto podía volverse trampa en la estación mala.
De pronto, Martín comprendió que la ropa contaba historias: la basquiña decía barrio; el rebozo, bolsillo; la peineta chica o el pañuelo alto declaraban casta sin decirla; la faja roja del lanchero, oficio; la alpargata mojada, urgencia. También los hombres del papel tenían señales: levita ligera, sombrero que pretendía Europa y se derretía en el aire, solemnidad desmentida por el sudor del cuello. Teatro de signos que la ciudad leía sin esfuerzo. Él, recién llegado, empezaba a deletrearlo.
Volvieron a la posada de Martín; el padre Esteban se había instalado ya en un cuarto contiguo. El zócalo tenía una música baja, como si el día hubiera soltado por fin el hombro. Bajo un portal, dos mujeres mulatas reían: una con rebozo de algodón gris, otra con seda de rapacejos como lluvia; ambas con el pañuelo alto, precioso y práctico. Un niño corría con un pan; un perro le discutía el derecho con una seriedad ejemplar. En el aire, el tabaco subía lento, mejor que una lámpara.
Noche en Veracruz, en la posada
La posada olía a madera húmeda y jabón grueso. El calor no cedía. Por la ventana entraba el zumbido del puerto: gaviotas, pasos, un carro tardío, risas que se apagaban en la calle. Martín dejó el sombrero en la silla, abrió el sobre y leyó las primeras líneas: la mano firme de Juan Cruz llamándolo sobrino y pidiéndole entereza para lo que viene.
El padre Esteban tocó a la puerta con suavidad. Hablaron en voz baja, sin rodeos: mulas al amanecer, un guía fiable hasta la primera posta, agua abundante, comida sencilla, nada de detenerse en plazuelas.
—Dormid cuando se pueda —dijo el sacerdote, con sonrisa cansada.
Afuera, una cuerda de arpa intentó una melodía y se perdió en el bochorno. Martín releyó la salutación del obispo y sintió el pulso más parejo. Acostado, sintió que el día seguía moviéndose dentro de él: el mamey como un sol partido, el tamal tibio aún en la lengua, la brea pegada a la memoria, la jarana latiendo en el pecho como un corazón ajeno. Pensó que estaba en otro mundo: las palabras que traía de España le quedaban grandes o cortas para nombrar lo que veía. Y, sin embargo, le gustaba más de lo que quería reconocer. Se descubrió niño, como mirando una película muy intensa, llena de colores y movimiento, de personajes que entraban y salían sin pedir permiso, de historias que empezaban en cada esquina. Saturado, mareado, sí, pero con una hambre limpia: conocer este país que lo había recibido sin ceremonias y con toda su luz. “Quiero verlo todo”, se dijo, sin alzar la voz, como quien promete algo que por fin puede cumplir al alba. Apagó la vela: penumbra tibia. Pensó en el mar que respiraba detrás de los muros y en la ruta que lo esperaba al otro lado de la noche. Cerró los ojos con la certeza quieta de que, al alba, comenzaba de verdad.
* Sambumbia (o zambumbia). Bebida popular, barata y refrescante de los puertos caribeños y del Golfo (siglos XVIII–XIX): agua endulzada con miel de caña/piloncillo o melaza, a veces con maíz o especias, ligeramente fermentada. Se vendía fría por aguadoras y vendedoras ambulantes. En uso coloquial, “zambumbia” también significa mezcla desordenada.
** Vómito prieto. Nombre novohispano para la fiebre amarilla (s. XVIII–XIX). Se llamaba así por el vómito oscuro causado por hemorragia gástrica. Endémica en puertos cálidos como Veracruz, golpeaba sobre todo a recién llegados; originó cuarentenas y la recomendación de subir pronto a tierras templadas (p. ej., Jalapa) durante la “estación mala”.



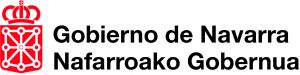






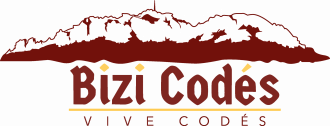
This was incredibly helpful. Thank you!
weed delivery fast and private in usa
Gracias Benjamín, enganchado a la historia.
A la espera del siguiente capítulo.
Benjamín esta novela está increíblemente interesante y bella. Tu narración me traslada a cada momento. Muchas gracias
Me encanta la historia de Martín. Y por supuesta la naracción tan detallada, hasta sentí que yo también probé las tamales.
Felicidades por la narrativa tan esquisita.