Capítulo 11
Una conversación en el horizonte
El mar se había rendido. Tras días de furia, el 10 de agosto de 1809 amaneció con un oleaje cansado, un murmullo que apenas sostenía a la goleta. Las velas colgaban húmedas, los marineros dormían sobre la cubierta empapada, y la madera crujía como si se quejara.
Martín permanecía despierto, inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. Aún sentía en la piel el látigo de la tormenta y en la garganta el sabor metálico del miedo. Había creído que moriría, que el mar lo tragaría con la misma indiferencia con que se traga a tantos. Pero estaba vivo.
Ese alivio se transformó en un vértigo extraño, como si su vida se hubiera vuelto demasiado pesada para sus propios hombros. La decisión de dejar Espronceda lo había cambiado todo: ya no había regreso, ya no existía el consuelo de volver atrás. Lo único real era esa línea frente a él: el horizonte.
El horizonte. Siempre ahí, siempre distante, siempre burlándose del hombre que lo busca. Línea huidiza que nunca se deja tocar, promesa que siempre se rompe. Y sin embargo, ¿no era eso mismo la vida? ¿Un ir y venir sin tregua, persiguiendo lo que nunca se alcanza? Quizá —pensó Martín— el horizonte no era un límite, sino una puerta. Y quizá todo lo que somos es apenas el viaje hacia ella.
El cansancio lo venció. Cerró los ojos y se dejó arrastrar por el sueño.
El sueño
Sintió que se acercaba poco a poco al horizonte. Lo insólito: esta vez no se alejaba. No huía, no se desdibujaba con su andar. Lo esperaba. Quieto, inmóvil, como si hubiera estado aguardándolo desde siempre.
El corazón se le aceleró. Cada instante lo acercaba más, y entonces lo cruzó.
De pronto, su cuerpo flotaba suspendido en un espacio sin bordes. El mar había desaparecido, el cielo también. Solo quedaba una claridad vasta que lo sostenía. Ligero, ingrávido, con la sensación de que cada nervio, cada gota de sudor, cada latido era audible en ese silencio absoluto.
Giró la vista y lo comprendió: no era él quien había llegado al horizonte, sino la goleta misma que avanzaba hasta encontrarse con él. El barco flotaba hacia ese punto imposible que ahora era un lugar tangible.
Y entonces el mundo se desgarró.
Un estruendo descomunal, un rugido metálico, irrumpió con violencia. No era trueno, ni cañón, ni tormenta. Era otra cosa: un bramido nuevo, desconocido, que hacía vibrar su pecho y resonaba en sus huesos como si quisiera quebrarlos.
Ante sus ojos apareció un artefacto gigantesco. Un monstruo de aire y metal. Tenía alas, pero no eran velas ni mástiles: eran planchas rígidas, extendidas con la majestad de un ser nacido para gobernar los cielos. Su fuselaje brillaba con reflejos acerados, encandilando con destellos que no venían ni del sol ni de las estrellas.
Martín quedó inmóvil. El horizonte, ese límite eterno, había dejado de ser frontera para transformarse en umbral.

La criatura del aire se inclinó hacia él. Y entonces, en su costado, una puerta se abrió lentamente. Estaba a su altura, como si lo hubiera estado esperando.
Martín se encontró mirándola de frente. El interior era oscuro, pero distinguió algo, una silueta, una presencia que lo observaba en silencio. Un escalofrío lo recorrió entero: no sabía quién o qué era, pero la impresión fue tan intensa que sintió que el alma se le encogía.
El tiempo pareció detenerse. No supo si pasaron segundos o una eternidad. Era como si estuviera dentro de un secreto que no le pertenecía, pero del cual él formaba parte. Una conversación sin palabras se estaba dando allí, y Martín comprendía apenas el eco de lo que se decía.
El vértigo fue insoportable. Quiso avanzar hacia la puerta, y al mismo tiempo quiso huir. El deseo y el pavor lo desgarraban en dos. Jamás había vivido un sueño tan real.
El despertar
Se incorporó de súbito. El sol nacía sobre las aguas y los marineros comenzaban a moverse con lentitud. El rumor de las olas contra el casco lo devolvió a la certeza de estar vivo y en un barco.
Pero el recuerdo del sueño era insoportablemente claro. No era como esos sueños que se deshacen al abrir los ojos. Podía detallar cada instante: la atracción del horizonte, el estruendo, el artefacto metálico, la puerta abierta, la figura en penumbras. Todo permanecía ahí, como si lo acabara de vivir.
El miedo lo paralizó. Aquello no podía ser un simple desvarío del cansancio. Había estado allí, lo había visto, lo había sentido.
Se llevó las manos al rostro. La tentación de contarlo lo atravesó, pero supo al instante que callaría. Nadie podría entenderlo. Y en su interior intuyó algo más: que ese sueño no era suyo solamente, que en él se escondía una responsabilidad que lo sobrepasaba, una huella destinada a tocar su historia y la de quienes vinieran después.
Eligió callar. Decidió no pensar más en ello. Y sin embargo, el vértigo lo acompañaba. El horizonte, pensó, había mostrado más de lo que un hombre puede soportar.
El grito del vigía
Mientras aún cavilaba sobre la experiencia, un grito rasgó el aire desde lo alto del mástil:
—¡Tierra a la vista! ¡Veracruz!
El barco entero despertó. Exclamaciones de alivio, gritos de alegría, risas nerviosas brotaron de la tripulación y los pasajeros. El aire se llenó de voces, de oraciones apresuradas, de brazos alzados. El tormento del mar quedaba atrás.
Martín respiró hondo. El miedo se disolvió y en su lugar nació un deseo ardiente: bajar, pisar esa tierra nueva, descubrir lo que lo esperaba. Sintió que México lo llamaba como si siempre lo hubiese sabido.
La costa surgía frente a él bañada de luz, y en ese resplandor creyó escuchar una voz, no en sus oídos, sino en lo profundo de su pecho. Una voz vasta, antigua, hecha de polvo y de selva, de piedra y de canto.
—Has llegado, Martín. Te he esperado. Crees venir por tu propia decisión, pero yo sabía desde antes que tu barca se abriría paso hasta mis orillas. Me gusta recibirte, me gusta verte aquí, bajo mi sol esplendoroso.
El sol, en lo alto, reía como un tambor de fuego que se burlaba de su cansancio. El aire ardía como si celebrara su llegada, y las montañas lejanas, azules en la distancia, se erguían como testigos silenciosos que ya lo conocían antes de verlo.
—Traes planes, promesas, certezas —continuó la voz—. Pero no son tuyas, ni son mías. La vida te llevará por veredas que no imaginas, y yo solo estaré aquí, respirando con mis volcanes y mis selvas, guardando silencio mientras todo sucede. Caminarás mis calles, beberás de mis ríos, sentirás el filo de mi sol. Y aun así no sabrás hacia dónde te conduzco.
El mar rompía contra el puerto como una carcajada, como si incluso las aguas festejaran el engaño de los hombres.
Martín cerró los ojos. El rumor del puerto llegaba hasta él, mezclado con esa voz que era tierra y viento, carcajada y caricia.
—Yo soy México —dijo la voz—. No soy dueño de tu destino: apenas lo contemplo. Te recibo con los brazos abiertos, y sonrío. Porque sé que nada será como lo piensas.
El horizonte había quedado atrás. Y frente a él, aquella tierra nueva lo saludaba como un dios antiguo: espléndido en su bienvenida, implacable en su misterio, con el sol por carcajada y las montañas por testigos.










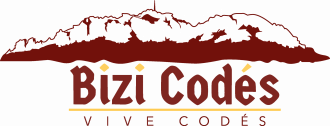
Me gustó mucho este capítulo, seguramente, Martin, en cuya vida te inspiras para escribir este libro, tuvo pensamientos similares, aunque, de acuerdo a sus cartas, su estancia en México sería breve, regresaría muy pronto a su Espronceda amada.
De nuevo, gracias Benjamín
Cada capitulo más emocionante.
Seguimos pendiente del siguiente.
Ponte un fuerte abrazo
Me parece un gran acierto (entre muchos otros) ese juego en el tiempo, el ir y venir entre las diferentes épocas.
Felicidades, de nuevo.
Cada párrafo, cada palabra, te remota a ese tiempo, a esas emociones, a esos lugares extraordinarios. Grs