Capítulo 26 Segunda parte — Diez cajas a cuestas en un mercado seco
Lo que Conchita hizo aquella tarde no fue solo dar permiso. Fue algo más raro y más profundo: convertir el riesgo en una cosa compartida. Alfonso lo entendió en los días que siguieron, cuando el entusiasmo se le mezclaba con el cansancio y, aun así, no se sentía solo. Ya no trabajaba únicamente por su terquedad o por su sueño de niño; trabajaba por un pacto silencioso que se sostenía en la vida diaria: en el vaso de leche tibia servido sin preguntas, en la paciencia ante los papeles sobre la mesa, en la mano que no se retiraba cuando el miedo se acercaba. Con esa complicidad encima —como quien carga una cuerda firme—, Alfonso hizo lo único que sabía hacer: ponerse a trabajar.
Y esa insistencia, un día, se tradujo en una prueba concreta.
No tardó demasiado en que Alfonso se atreviera a fabricar un primer lote completo, no un ensayo ni una pieza aislada, sino un conjunto que pudiera mirarse con dignidad. Diez rifles. Diez, como Dios manda, se decía a sí mismo, no por devoción ingenua, sino por esa manera mexicana de pedirle al mundo que, por lo menos una vez, las cosas salgan derechas.
Había aprendido lo necesario a fuerza de golpes y paciencia. Había conseguido el rayado interior del cañón —ese secreto que separa un tubo de un arma— y había aprendido también a oscurecer el acero, a darle un acabado que no delatara improvisación. Había trabajado culatas, las había lijado con una paciencia casi humilde, las había barnizado hasta que la madera dejó de parecer “madera de taller” y empezó a parecer “madera de producto”. Incluso había pensado en lo que muchos no piensan al principio: el modo de entregar lo hecho. Diseñó una caja de cartón para cada rifle, una caja con su medida justa, como si el arma mereciera llegar al comprador con respeto.
Cuando los tuvo listos, no durmió bien. No por miedo al metal, sino por el temor más antiguo: el de salir al mundo con lo propio.
Ese día cargó las diez cajas en su coche con un entusiasmo que le encendía el pecho. Conchita lo vio partir desde la puerta sin decir demasiado. Le acomodó el cuello de la camisa como quien arregla un destino, le deseó suerte con una frase breve —para no quebrarse— y se quedó mirando el coche hasta que dobló la esquina.
Alfonso tomó rumbo al centro, donde se concentraban las armerías. Condujo con esa mezcla de prisa y cuidado de los hombres que llevan algo frágil aunque sea de metal. El tráfico, la gente, el ruido de la ciudad, todo parecía decirle: “aquí se vende, aquí se compra, aquí se decide”. Y Alfonso sintió, por un instante, que por fin estaba entrando al lugar donde se reparten las oportunidades.
Se estacionó como pudo, bajó una caja primero —solo una, para tantear el terreno— y caminó hacia la primera tienda.
La armería olía a aceite viejo, a cuero, a madera tratada. En las vitrinas brillaban armas importadas, con nombres extranjeros que sonaban a prestigio. El hombre del mostrador lo miró con una curiosidad tibia, de esas que no son interés sino evaluación.
Alfonso abrió la caja con cuidado. Mostró su rifle como quien muestra un hijo.
—Es mexicano —dijo, y se le notó el orgullo.
El armero lo tomó con dos dedos, lo revisó apenas, y soltó una sonrisa que no era sonrisa.
—¿Usted lo hizo?
—Yo lo hice.
La mirada del armero se endureció. No con enojo: con desprecio. No le compró. No quiso consignación. No quiso ni seguir mirando. Devolvió el rifle como se devuelve una ocurrencia.
Alfonso salió con una punzada que le subió desde el estómago hasta la garganta. No era solo rechazo: era burla. Y lo peor de la burla es que no discute; sentencia.
Entró a otra armería. Y luego a otra. Y otra.
En unas lo miraban con indulgencia, como a un hombre simpático que no entiende el mundo. En otras lo miraban con irritación, como si su sola presencia ensuciara la tienda. En alguna, alguien soltó una carcajada abierta. En otra, le aconsejaron —con falsa cortesía— que se dedicara “a otra cosa”. Alfonso apretaba la mandíbula. Sentía la furia subirle, pero la contenía con una disciplina feroz. No iba a regalarles el espectáculo de su enojo.
Conforme avanzaba la tarde, empezó a comprender algo que dolía más que el fracaso: no era solo que no le creyeran; era que no lo querían. Para aquellos comerciantes, Alfonso no era un proveedor nuevo: era un peligro futuro. Era el hombre que insinuaba que México podía producir algo que ellos, durante años, habían importado y vendido al precio que se les antojara. Era, sin proponérselo, un enemigo.
Y esa idea lo hirió de un modo extraño, porque Alfonso no se sentía enemigo de nadie. Él solo quería hacer. Solo quería vender. Solo quería sostener a su familia y probarse a sí mismo que el salto no era locura.
Cuando el sol empezó a bajar, ya traía el cuerpo cansado de caminar, y el ánimo golpeado como si lo hubieran empujado contra una pared una y otra vez. Le quedaban cajas. Le quedaba orgullo. Le quedaba, sobre todo, una terquedad que no se le acababa.
Casi al final de la tarde, ya fuera del centro más apretado, entró a una última armería. No era la más grande ni la más vistosa. Era una tienda de esas que sobreviven por oficio, por constancia, por clientela local. Detrás del mostrador estaba el dueño: un hombre de origen francés —el nombre se perdió en la memoria familiar, como se pierden tantos—, con una mirada práctica, sin teatro.
Alfonso abrió una caja. Mostró el rifle. Esperó, ya sin esperanza.
El francés lo tomó. Lo revisó con calma verdadera. Miró el acabado, la madera, el peso. No sonrió. No se burló. No preguntó de más.
—¿Cuántos tiene? —dijo.
Alfonso sintió un golpe en el pecho.
—Diez.
—Me los quedo.
Así. Sin ceremonia.

Alfonso se quedó inmóvil un segundo, como si el cuerpo no supiera reaccionar. Luego asintió. Hicieron cuentas rápidas, acordaron un precio, y de pronto aquellas diez cajas —que por la mañana habían sido un sueño— se convirtieron en venta.
Salió de la tienda como si no tocara el suelo. No corrió, porque Alfonso no era hombre de correr. Pero caminó con una ligereza nueva, como si el aire lo sostuviera. Se subió al coche y, por primera vez en mucho tiempo, se le escapó una risa. No de triunfo soberbio: de alivio.
Esa noche, al llegar a casa, Conchita supo con solo verlo. Él entró con los ojos encendidos, con esa cara de hombre que por fin puede decir: “sí se puede”. Ella no celebró con gritos. Lo abrazó fuerte, como quien abraza a alguien que acaba de regresar de un lugar peligroso.
Y entonces, como si el mundo esperara a que Alfonso diera el primer paso para mover el tablero, ocurrió lo inesperado.
Semanas después, el gobierno emitió un decreto de protección al productor nacional: un impuesto que encarecía las armas importadas. De pronto, la balanza cambió. Si los armeros —y los clientes— querían seguir comprando extranjero, tendrían que pagar más. Y el mercado, que antes se burlaba del fabricante, empezó a mirar al fabricante con otros ojos.

La demanda se soltó como un resorte.+
Y cuando eso pasa, el tiempo cambia de velocidad. No se anuncia con trompetas: se nota en los turnos que se alargan, en la libreta donde ya no caben los pedidos, en la urgencia de responder sin que la calidad se desmorone. Alfonso lo entendió de inmediato: si el mercado por fin se abría, había que atravesarlo con la misma seriedad con que había atravesado el miedo.
Conchita, mientras tanto, sostenía el otro costado de la vida: la casa, los hijos, los embarazos, las enfermedades pequeñas, los uniformes, la comida. No era menos trabajo. Era el trabajo que no se aplaude. Y aun así, ella entendía que el taller no era solo el capricho de Alfonso: era, para él, una manera de no resignarse. Una forma de probar que su vida no estaba terminada en lo ya logrado.
Los años cincuenta no solo trajeron más pedidos. Trajeron más vida. A los cuatro hijos que ya tenían se sumaron otros cuatro, y la casa —como la fábrica— aprendió a crecer sin pedir permiso. Cada nuevo nacimiento caía en medio de ruido de herramientas, olor a aceite, cuentas por pagar y una fe doméstica que no se predicaba: se ejercía.
Y la fábrica, en paralelo, dejó de ser un taller grande para convertirse en una fábrica verdadera. Llegó maquinaria nueva; llegaron hombres; llegaron rutinas de producción que no existían al principio. El lugar se ensanchó, no solo en metros: se ensanchó en responsabilidad.
Pero lo más extraordinario no fue lo que compró: fue lo que Alfonso inventó con lo poco que tenía. Porque, en aquellos días, las máquinas necesarias para hacer cañones con precisión eran caras, casi inaccesibles para un hombre que venía de vender pasturas y de apostar la seguridad de su casa. Alfonso hizo entonces lo que hacía siempre: en lugar de rendirse ante el precio, buscó entender el mecanismo.
Pidió un presupuesto a un vendedor de maquinaria —como quien pide un mapa—, no para pagarlo, sino para mirar. Y de ese documento, sobre todo de unas fotografías, sacó lo esencial: el principio oculto detrás de las máquinas. Con esa información, y con meses de pruebas que nadie aplaudía, diseñó y construyó su propio equipo.
Al fin tuvo una perforadora seria, capaz de abrir sesenta centímetros en apenas un minuto; una rimadora que le dejaba el diámetro exacto para un .22; y una rayadora que imprimía por dentro ese trazo helicoidal que convierte un tubo en un arma que acierta. No era solo ingeniería: era carácter puesto en hierro.
Entonces cambió también la escala de todo lo demás. Ya no compraba materia prima como quien compra para salir del paso, sino como quien alimenta una máquina viva. Empezó a adquirir maderas finas y aceros importados en cantidades importantes. La producción crecía al ritmo de la demanda, y la demanda crecía —como crecen las cosas inevitables— porque el rumor de un producto confiable se mueve solo.
En algún momento, sin que nadie marcara el día exacto, el lugar dejó de sentirse como una forrajería con taller y empezó a sentirse como una fábrica que apenas recordaba su fachada anterior. La transformación fue tan gradual que pudo haber pasado inadvertida para cualquiera… excepto para Alfonso y Conchita, que la vivieron como se vive un cambio de piel.
Una tarde, Conchita entró al taller con una taza en la mano. Alfonso estaba inclinado sobre una mesa, concentrado, con la frente apenas sudada a pesar del fresco. Cuando levantó la vista y la vio, no le dijo nada. Solo sonrió. No una sonrisa grande, sino esa que aparece cuando un hombre se reconoce de nuevo a sí mismo.
Conchita dejó la taza con cuidado.
—¿Ves? —dijo, como quien no presume, pero confirma—. Ya estás del otro lado del río.
Alfonso soltó una risa breve. Porque sabía que el río, en realidad, nunca se termina de cruzar. Siempre hay otro. Siempre hay corriente. Pero también sabía que lo más difícil ya había sucedido: el salto.
Y en esa certeza, incluso el ruido del acero le pareció música.
El inicio de los años sesenta sorprendió a Alfonso con ocho hijos y una fábrica con más de treinta obreros. Cada hijo, decía la gente, traía “torta” bajo el brazo; a él le trajeron varias, por fortuna. Detrás de su escritorio, colgado en la pared, colocó un pequeño cuadro con una frase muy simple, casi el lema de Industrias Cabañas, S.A.:
“Para hacer un rifle, tome un agujero y cúbralo de acero.”










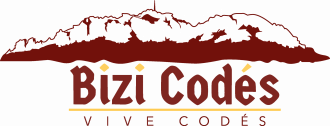
EL COMERCIANTE FRANCÉS SE LOS COMPRÓ PORQUE ERA FRANCÉS, PORQUE MIRÓ EL PRODUCTO, NO QUIÉN LOS HABÍA FABRICADO NI DÓNDE. LOS AUTÓCTONOS NO, TENÍAN PREJUICIOS. QUÉ MALOS SON LOS PREJUICIOS, LOS JUICIOS Y LOS POSTJUICIOS.! ME HA ENCANTADO.
Así es mi querido Javier!!, este tipo de anécdotas eran comunes en el México de aquellos años, aún ahora suele suceder y nos recuerda que nadie es profeta en su tierra
Excelente historia de como se forja el legado del carácter en una familia
Muchas gracias por tu comentario Jorge y mucho gusto en conocerte por esta vía, me alegra que expreses tu opinión y desde luego me enorgullece formar parte de esa familia. Espero que mi novela siga siendo de tu agrado y contemos con tus opiniones con frecuencia. Saludos desde Espronceda, Navarra