Capítulo 26 Primera parte — Saltar el río (tomados de la mano)
Estimado lector: no quiero que este capítulo se me vuelva otra vez un cuaderno de taller. En el anterior me detuve —quizá más de lo razonable— en las entrañas de un cañón y en las dificultades de su construcción; era necesario para que se entendiera el tamaño del desafío. Pero hoy quiero ir a lo humano, que es donde de verdad se decide el destino de un proyecto de vida.
Alfonso no volvió aquella tarde de la Fábrica Nacional de Armas únicamente con un reto técnico monumental. Con el equipo escaso que tenía, construir un cañón decente parecía, en términos prácticos, imposible. Volvió, sobre todo, con un reto más serio aún: el momento de tomar decisiones seria y contundentes. Él sabía que ese momento llegaría y, como todo en la vida, llegó.
El sueño fabril que acariciaba desde que tenía memoria tenía costos, y alcanzarlo exigía pagarlos. La forrajería había crecido lo suficiente para sostener a Conchita y a sus cuatro hijos —vendrían un quinto, un sexto, un séptimo y hasta un octavo—, y precisamente por eso la apuesta pesaría más, en el eventual caso de un fracaso. Resolver problemas técnicos como el que hoy le quitaba el sueño requería inversión: maquinaria y herramienta más útil, más poderosa, más exacta que la que poseía entonces. Eso lo obligaba a tomar decisiones de esas que se comparan con un salto: saltar el río e intentar caer del otro lado, saltar de un avión sin paracaídas y caer de pie, menudo reto.
Implicaba vender activos de la forrajería, juntar ahorros, quizá pedir prestado. Pero ya no era solo el sueño de un niño: era la decisión de cambiar de carruaje en pleno camino, cargando a la familia entera, sin detenerse, arriesgando no solo lo que ya era suyo, sino también lo que era de su mujer, de su casa, de sus hijos.
¿Podía tomar esa decisión? ¿Podía comprometer el sustento de los suyos por un sueño que, por momentos, parecía más ambición personal que necesidad? Y aun si se atrevía, ¿sería capaz de conseguirlo? ¿Con qué argumentos convencería a Conchita, cuando ni él mismo poseía una convicción plena, más allá del anhelo?
Conchita era una mujer extraordinaria, pero no era temeraria. La seguridad —pensaba ella— formaba parte de la vida digna de una familia de clase media del México de entonces, y pedirle que se asomara al riesgo no parecía tarea fácil. Sin embargo, Alfonso lo sabía: tendría que hacerlo. De pronto, el problema técnico se empequeñecía ante una realidad más grande de la vida.
En los años cincuenta, la Ciudad de México tenía un modo particular de crecer: no pedía permiso. Se estiraba hacia los lados, levantaba polvo, tragaba tranvías, abría calles donde antes había huertos o terrenos baldíos, y llenaba las tardes con un rumor nuevo, como de motores que no se apagan. Alfonso lo veía desde su esquina de trabajo —un negocio que había sido durante años su suelo firme— y, aun así, sentía que el mundo se le movía por dentro.
No era ambición lo que lo desvelaba. O no esa ambición limpia, brillante, que algunos presumen con orgullo. Era otra cosa más difícil de explicar: una especie de incomodidad con lo ya logrado. Había construido una estabilidad a fuerza de trabajo y paciencia y, sin embargo, en algún punto —sin que nadie pudiera decir cuándo— empezó a mirarla como se mira un cuarto que queda chico: con gratitud, sí, pero también con ganas de abrir la puerta.
El negocio, con sus costumbres repetidas, le daba de comer a la casa y sostenía una rutina. Eso debería bastar. Pero Alfonso, que nunca supo vivir del todo en paz con lo “suficiente”, empezó a hacer cuentas no para conservar, sino para transformar.
Durante semanas, caminó como si llevara una piedra en el pecho. Abría y cerraba, atendía, cobraba, sonreía cuando correspondía. Pero en cuanto se quedaba solo, su cara se le iba a otro sitio. A ratos, se le notaba en las manos: no estaban quietas, como si buscaran una herramienta invisible. Otras veces se le notaba en la mirada: se le quedaba fija en el horizonte, en esa línea de azoteas donde la ciudad parecía prometer algo que él aún no sabía nombrar.
Conchita lo observaba. Lo conocía demasiado bien como para confundirlo con cansancio. Conchita era prudente y si le faltaba valor por amor a la casa. Le importaba el suelo bajo los pies: los hijos, la comida, la escuela, la salud. Con cuatro niños y otro en camino, la palabra “riesgo” tenía un peso concreto: no era un concepto, era un plato, una noche, un uniforme. Y aun así, aquella vez, algo se le movió por dentro.
No porque Alfonso hablara de un plan perfecto —no lo tenía—, sino porque Conchita vio en él una urgencia distinta. No era capricho. Era necesidad. Una de esas necesidades que, si se aplastan, terminan saliendo por otro lado: en amargura, en resentimiento, en silencios.
Lo vio una tarde en que él llegó más callado que de costumbre, se lavó las manos sin prisa y se sentó sin encender la radio. La casa tenía el ruido normal de una familia: los pasos pequeños, un llanto breve, una risa que se apagó al cruzar el pasillo. Alfonso, sin embargo, se quedó mirando la mesa como si allí estuviera escrita una respuesta.
Conchita no dijo nada al principio. Le sirvió un vaso de leche tibia. Lo dejó respirar. Y cuando el silencio se volvió demasiado largo —ese silencio que ya no es descanso, sino tormento—, se sentó frente a él y le tomó las manos.

Las manos de Alfonso estaban tibias por el día, pero tensas, como si todavía sostuvieran un peso.
—Alfonso —dijo ella, con una firmeza que a él le sonó extraña en su voz—, ya entendí.
Él levantó la mirada, como sorprendido de que alguien hubiera escuchado lo que no se decía.
—¿Qué entendiste?
Conchita apretó sus dedos, no con ternura fácil, sino con un gesto de pacto.
—Que si no lo haces, te vas a quedar con eso aquí —y se tocó el pecho—. Y que ese “aquí” se va a volver veneno.
Alfonso respiró hondo. Tenía preparada una lista de razones, de peligros, de advertencias. Pero ante esa frase se le desarmó el discurso.
—Es una locura —alcanzó a decir, casi con vergüenza—. Tendría que vender cosas… todo quizá… mover lo que tenemos. Y no sé bien cómo va a salir.
Conchita sostuvo su mirada sin parpadear.
—Entonces hazlo con lo único que sí tienes claro: tu cabeza y tus manos. Ya has salido adelante antes. No estamos solos. Y yo no quiero verte apagado.
Hubo un momento —muy pequeño, pero decisivo— en que Alfonso sintió que el miedo retrocedía un paso. No desapareció. El miedo nunca desaparece del todo en un hombre responsable. Pero retrocedió lo suficiente para dejar pasar la voluntad.
Conchita añadió, como quien deja caer una última piedra para cerrar el trato:
—Vende lo que tengas que vender. Compra lo que necesites. Si vienen problemas, los resolvemos. Yo tengo fe en ti.
Aquellas palabras no lo hicieron rico, ni le garantizaron el futuro. No eran un amuleto. Eran algo más útil: un permiso claro. El permiso de no cargar solo con su propia decisión.
Esa misma semana, Alfonso empezó a desprenderse de cosas como si arrancara raíces. No todo, no de golpe, no con espectáculo. Fue metódico: lo que no era imprescindible, se iba. Lo que podía convertirse en herramienta, se quedaba. La seguridad que había construido durante años empezó a transformarse en otra cosa: capital para apostar.
Y entonces comenzó el ruido.
Porque el sueño de Alfonso no era una idea abstracta. Era material. Pesaba. Tenía forma de hierro usado, de engranes gastados, de máquinas viejas que venían con cicatrices y polvo ajeno. No compró lo mejor; compró lo posible. No compró un futuro; compró un comienzo.
El negocio —sin que nadie lo declarara oficialmente— empezó a cambiar de carácter. Aún se vendía lo de siempre, aún había costumbre, pero el fondo del lugar se iba llenando de otra vida: piezas, herramientas, bancos de trabajo. Un taller que primero parecía un rincón y luego fue ganando territorio, como si el edificio mismo estuviera obedeciendo a una nueva vocación.
Alfonso trabajaba con una concentración que lo volvía irreconocible para quien solo lo conociera como comerciante. De día atendía lo necesario; de noche, se quedaba en el taller. En la madrugada, cuando el barrio se apagaba, él seguía allí, probando, midiendo, corrigiendo. No era terquedad por terquedad: era esa paciencia feroz de los autodidactas, esa fe rara que solo se sostiene a fuerza de repetir el intento.
A veces, en medio de una explicación que intentaba simplificar para no sonar presuntuoso, Alfonso soltaba una broma. Conchita lo oía desde la puerta, con una sonrisa cansada.
—Mira —decía él, como quien intenta restarle drama al asunto—, al final todo es lo mismo: hacer que el acero me haga caso.
Pero Conchita sabía que no era “lo mismo”. Sabía que Alfonso se estaba metiendo en un mundo donde los errores se pagan caros. No porque la maquinaria asustara —eso se aprende—, sino porque lo que Alfonso empezaba a fabricar no era cualquier cosa. En el taller, la precisión dejaba de ser capricho y se volvía condición.
En esos meses, Alfonso aprendió a mirar el acero como si fuera lenguaje. A entender que el metal también tiene humor: días en que cede y días en que se obstina. Aprendió, sobre todo, a respetar una idea simple y cruel: que no basta con querer. Hay que acertar.
No tenía, como nunca tuvo, una ruta nítida. No hubo un “plan maestro” escrito en papel bonito. Hubo intuición, prueba, fracaso, vuelta a empezar. Y una especie de hambre interna que no se saciaba con resultados medianos.
Lo que primero buscó fue comprender. Se acercó a gente que vendía máquinas, pidió información, miró catálogos y fotografías con la misma seriedad con que otros miran un mapa del tesoro. No porque fuera a comprar todo aquello —no podía—, sino porque quería entender la lógica detrás de esas herramientas. Quería descifrar el principio, no la marca. Quería lo esencial.
Conchita lo veía llegar con papeles, con dibujos, con notas. La mesa de la casa, que antes era solo de comida y tareas escolares, empezó a llenarse de hojas. A veces ella se quejaba por rutina, y luego callaba. Porque lo veía: Alfonso no estaba jugando. Estaba construyendo un destino con pedazos.
Hubo noches en que el cansancio lo volvía irritable. En que un error pequeño parecía un insulto personal. En que el taller se le quedaba estrecho, como si el mismo aire le estorbara. En esas noches, Conchita no intentaba “animarlo” con frases bonitas. Le ponía un plato caliente, le pedía que se sentara, y cuando él por fin se callaba, lo miraba con una mezcla de ternura y severidad.
—Duerme —le decía—. Mañana lo vuelves a pensar.
Y Alfonso, a pesar de su obstinación, obedecía. Porque en su vida había tenido pocas certezas tan sólidas como Conchita.
Poco a poco, el taller dejó de ser un experimento y empezó a parecer un organismo. Ya no era solo un conjunto de fierros: era una manera de vivir. Alfonso ajustaba horarios, contrataba manos cuando era necesario, buscaba materiales, aprendía de errores. Y el negocio, sin anunciarlo, se iba inclinando hacia una nueva identidad.
La prisa, curiosamente, no se le metió hasta después. Al principio, Alfonso trabajaba con la calma del que todavía puede fallar sin que el mundo se le caiga encima. Pero cuando los primeros resultados comenzaron a ser consistentes, apareció una prisa distinta: la de responder a una demanda que él mismo había despertado. El rumor corrió. La gente llegó. Los pedidos comenzaron a formarse como una fila invisible.
La ciudad era grande y tenía necesidades. Y el país —en esos años de modernización desigual— era terreno fértil para lo que se mueve entre la necesidad y el deseo. Alfonso, sin proponérselo como “proyecto nacional”, se encontró en un sitio raro: estaba produciendo algo que otros buscaban, y lo hacía con una calidad que sorprendía precisamente porque venía de un taller que había nacido casi sin permiso.
No fue magia. Fue insistencia.
Y esa insistencia, un día, se tradujo en una prueba concreta.
Pero, como antes te dije, querido lector, esa es otra historia.










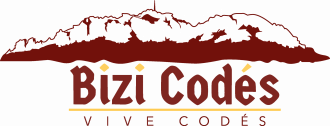
Que historia tan fascinante la de Alfonso. Y qué manera de engancharnos con tu narrativa, felicidades ¡
Gracias Norma!! Me encanta que mi novela te guste!!!