Puebla, ciudad de ángeles y sospechas
Martín había oído hablar de Puebla desde que embarcó en Cádiz. Para los oficiales españoles no era más que una escala en el camino entre Veracruz y la capital; para marineros y arrieros, en cambio, era otra cosa: ciudad de iglesias que se contaban por decenas, de comida abundante, de monjas que cocinaban glorias y de comerciantes capaces de exprimir hasta el último real. Con todo y eso, ninguna de esas voces lo preparó para lo que vio cuando, por primera vez, el valle se abrió y apareció, tendida ante él, la ciudad de los Ángeles.
Para entonces, la relación con el padre Costilla había tomado un tono curioso. En público, y sobre todo cuando había clero o gente importante delante, el sacerdote lo trataba de “usted” con una deferencia impecable: no hablaba sólo con un oficial, sino con el sobrino de un obispo. En el camino, en cambio, cuando el polvo, el cansancio o la charla se estiraban, se le escapaba el “tú” cercano, casi de compañero de recua. Luego, como si de pronto oyera dentro el carraspeo de un protocolo invisible, volvía al “don Martín” y al “usted”. A Martín aquello no le molestaba; le hacía gracia, incluso, aunque nunca terminaba de saber en qué estantería quería colocarlo el cura: si como protegido, como subordinado o como algo muy parecido a un sobrino postizo.
Venían de días de polvo, de barrancas y de mesones pobres. La recua avanzaba con paso cansado cuando, desde un alto en el camino, la línea de la tierra se abrió. No fue una aparición repentina, sino un telón que se descorre despacio: primero, algunos techos dispersos; luego, un entramado más denso de casas; al final, las torres. Un bosque de torres y cúpulas que parecía brotar directamente del suelo. Campanarios, cúpulas recubiertas de azulejo, agujas, cruz sobre cruz… y, por encima de todo, dos torres desmesuradas que se adelantaban como centinelas de piedra.

—Puebla de los Ángeles —dijo el padre Costilla, como si recitara una verdad vieja—. Y créame, don Martín, que a los ángeles se les fue la mano.
Martín no respondió. Miraba y callaba, esforzándose por contener ese gesto de boca abierta que delata al provinciano. Venía de Espronceda, de la sierra navarra, de pueblos modestos donde una sola torre de iglesia bastaba para ordenar el horizonte. Había pasado por ciudades españolas importantes en su viaje hacia Cádiz; había visto catedrales, plazas, murallas. Y, sin embargo, aquello era diferente. Había en Puebla una desmesura ordenada que lo desconcertaba: demasiadas iglesias para una sola ciudad, demasiadas cúpulas en un solo valle, demasiadas campanas imaginadas en su cabeza sonando al mismo tiempo.
La recua entró por una de las calles largas que conducían al corazón urbano. Lo primero que le llamó la atención fue la rectitud. Nada de callejones torcidos ni de plazas que se abrían como por descuido medieval. Puebla estaba hecha en damero, como si una mano paciente hubiera trazado la ciudad sobre un papel cuadriculado antes de plantarla sobre la tierra. Calles rectas, cruzándose en ángulo recto, casas altas de dos pisos, balcones, ventanas enmarcadas en cantera. Y, aquí y allá, fachadas cubiertas de azulejo: paredes que parecían mantos de cerámica azul y blanca, brillando al sol.
También el aire era otro. Olía a pan recién hecho, a incienso lejano, a humo de leña y a algo más dulce que no supo nombrar. Se cruzaban con carretas cargadas de mercancía, con cargadores indígenas doblados bajo el peso de los fardos, con mujeres que llevaban canastas de fruta sobre la cabeza y con un sinfín de clérigos: sotanas negras, hábitos cafés, capas, bonetes. Martín pensó, no sin cierta ironía, que el cielo de la Nueva España debía estar casi vacío, porque la mitad de los ángeles y santos parecían haberse quedado a vivir allí, entre campanas y conventos.
—¿Le impresiona? —preguntó el padre Costilla, divertido, al notar cómo él giraba la cabeza de un lado a otro.
—Más de lo que quisiera admitir —respondió Martín, sincero—. No imaginé una ciudad así a este lado del mundo.
—Puebla compite con cualquiera —replicó el sacerdote—. Y no lo digo sólo por la piedad. Ya lo verá.
Lo vio.
Cuando desembocaron en la plaza mayor, Martín sintió que el espacio se abría de golpe. Una explanada vasta, con una fuente en medio y árboles ordenados. A un lado, el palacio civil y los portales llenos de tiendas y tenderetes; al otro, la fachada de la catedral, oscura y solemne como una sentencia. Las torres se alzaban tanto que parecía que el cielo hubiera tenido que estirarse un poco para darles cabida. Las campanas, silenciosas en ese momento, colgaban como promesa.
—Ahí tiene usted la casa grande de Dios en Puebla —dijo Costilla—. Y aquí enfrente, la de los hombres que mandan. Entre ambas se juega casi todo.
Martín siguió con la vista la línea de edificios de los portales: tiendas de telas, mercerías, sombrererías, panaderías; hombres con casaca elegante, otros con ropas más simples pero mirada alerta, mujeres envueltas en rebozos de colores. La sensación era la de una ciudad próspera, convencida de su propia importancia.
Costilla no perdió tiempo. Había escrito días antes anunciando su llegada y la del recién llegado español. Se dirigieron por calles más estrechas hacia un conjunto de edificios cercanos a la catedral. Fachadas sobrias, balcones, un portal discreto. Un portero los miró por la ventanita de la puerta, reconoció al sacerdote y les abrió sin ceremonia.
—Bienvenido al seminario de San Pedro —dijo el cura—. También le dicen Seminario Tridentino de Puebla. Aquí estaremos unos días. Para mí es como volver a casa; para usted… piense en una buena posada con biblioteca.
Un seminarista joven los condujo por un patio interior. Arcadas, un pozo en medio, corredores limpios. En las paredes, el blanco de la cal y el gris de la cantera se mezclaban con toques de color. Se oía, desde algún lado, el rumor amortiguado de rezos y el rasgueo lejano de una pluma sobre papel.
Les asignaron una celda sencilla: dos camas estrechas, una mesa, una silla, un crucifijo en la pared. Martín dejó sus pocas pertenencias con la torpeza de quien no sabe si debe agradecer tanto orden o sentirse vigilado por él. El padre Costilla, en cambio, se movía con soltura; saludaba a un profesor, a un canónigo, a un antiguo compañero de estudios. Lo presentaba como “don Martín Ruiz de Cabañas, oficial llegado de España, hombre de confianza en asuntos delicados”.
—Aquí podremos hacer lo que hay que hacer —le dijo al cerrarse la puerta de la celda—. Tengo cartas que entregar, informes que recoger. Y tú, don Martín… —sonrió, corrigiéndose—. Usted podrá descansar, escuchar y mirar. Le hará bien.
Descansar no fue lo primero que hicieron. Antes de que el día se agotara, un compañero del padre Costilla insistió en mostrarles una joya del seminario: la biblioteca. Subieron una escalera de piedra, doblaron por un corredor y entraron en una sala que olía a papel antiguo, a madera encerada y a siglos de lectura. Estanterías altas, de madera de tono oscuro, se alineaban desde el piso hasta arriba. En los lomos de los libros se leían títulos en latín, en castellano, en otras lenguas que Martín apenas reconocía. Una ventana dejaba pasar una luz oblicua que hacía brillar el polvo en suspensión como si la sala estuviera llena de minúsculos espíritus.
—La biblioteca del seminario —dijo el compañero, casi con orgullo familiar—. Aquí está el corazón de la diócesis y, si me pregunta, una buena parte de la memoria de este reino. Mas adelante: Biblioteca Palafoxiana; Martín, en cambio, sólo veía estanterías en formación de combate, esperando la orden silenciosa de un lector.

Martín recorrió con los dedos algunos lomos, sin atreverse a sacar nada. Pensó en lo lejos que estaba todo aquello de sus días de muchacho en Espronceda, leyendo apenas lo que encontraba al alcance: misales, vidas de santos, algún libro de cuentas. Allí, los libros estaban ordenados como tropas listas para entrar en combate, esperando la orden de un lector. Sintió una punzada extraña de envidia hacia quienes podían pasar horas en aquel lugar, batallando con ideas en vez de con fusiles.
Esa noche, en el refectorio del seminario, conoció otra dimensión de Puebla: la del estómago. Les sirvieron una sopa espesa, pan blanco que olía a horno reciente y, como plato fuerte, un guiso oscuro y aromático que llenó el comedor de un olor profundo, al mismo tiempo dulce y picante.
—Mole —anunció el sacerdote que había bendecido la mesa—. Mole poblano. Hoy hemos tenido suerte.
En su plato, un trozo de guajolote nadaba en aquella salsa casi negra, de superficie brillante. Al lado, arroz blanco y tortillas de maíz dobladas. Martín acercó el plato a la nariz. Reconocía el perfume de los chiles, pero había algo más: notas de especias, tal vez canela, tal vez clavo, algo que le recordaba vagamente al chocolate. Dudó un segundo. Luego, con la cautela del soldado que entra en territorio desconocido, cortó un pedazo de carne, lo envolvió con la salsa y se lo llevó a la boca.
El mundo se detuvo un instante.
No era sólo el picante, que llegaba con fuerza pero sin violencia; ni la suavidad de la carne, que se deshacía casi sin esfuerzo. Era la mezcla imposible: dulce y salado, fuego y caricia, profundidad y ligereza en el mismo bocado. Sintió la lengua y el paladar ocupados por un ejército de sabores disciplinados: ninguno mandaba, todos se obedecían.
—¿Y bien? —preguntó el padre Costilla, divertido, al verlo cerrar los ojos.
Martín tragó, respiró hondo, buscó palabras.
—Padre… esto… —se detuvo, como si buscara un término que no tenía—. Si el cielo tuviera un pedazo sólido, supongo que sabría un poco a esto.
Los que estaban cerca rieron. Uno de los canónigos, hombre de barriga generosa y cara satisfecha, intervino:
—Dicen que lo inventaron las monjas para agasajar a un virrey. Una de ellas, iluminada por el Espíritu Santo, mezcló chiles, especias, pan, semillas, chocolate… y salió esto. Algunos lo llaman “milagro culinario”. Yo prefiero no mezclar magisterios: para mí, es obra de la gracia… y del ensayo y error.

Martín pidió otro poco de salsa, sin pudor. Mientras comía, escuchaba fragmentos de conversación: noticias de la capital, rumores del puerto, comentarios sobre la escasez de algunas mercancías y, inevitablemente, alusiones a la situación en España.
—Dicen que el francés sigue apretando a la Península —comentó un profesor de teología—. Que el rey nuestro señor está poco menos que prisionero.
—Fernando, prisionero; los ministros, vendidos; y nosotros aquí, esperando instrucciones de gentes que no saben cómo se vive a este lado del mar —añadió alguien más, quizá con demasiada franqueza.
El padre Costilla intervino con tono moderado:
—Lo que importa, caballeros, es mantener la lealtad. No podemos dar ocasión a que se confunda libertad con desorden.
Martín escuchaba, atento. Había visto con sus propios ojos lo que los franceses eran capaces de hacer a una tierra ocupada. Sabía muy bien lo que era una guerra que empezaba llamándose de independencia y terminaba siendo, a ratos, de ajuste de cuentas entre vecinos. Mientras oía hablar de reyes presos, de ministros vendidos y de juntas, una punzada se le clavó por dentro: la sospecha incómoda de que él, al final, había salido huyendo. No lo llamaba así; nunca usaba esa palabra. Prefería decir “obedecí órdenes”, “tomé el camino que se me indicó”. Pero en el fondo sabía que, al embarcarse y cruzar el océano, había dejado atrás a su madre, a sus hermanos, a un país ardiendo.
Por un instante, la mesa del refectorio se le desdobló: sobre el mantel blanco del seminario poblano vio, como en transparencia, la mesa austera de Espronceda; la cara de Ygnacia, cansada; las manos de sus hermanos; las noticias fragmentadas de la guerra que llegaban por boca de cualquiera. Era como si estuviera sentado a dos mesas a la vez, en dos continentes distintos, y en ninguna pudiera explicarse del todo. Un leve malestar, mezcla de culpa y de nostalgia, le atravesó el estómago entre bocado y bocado de gloria poblana. Bajó la mirada al plato para ocultar la sombra que se le estaba asomando a los ojos.
Al día siguiente, sin compromisos urgentes en la mañana, el padre Costilla decidió mostrarle la ciudad.
—No todo van a ser cartas y recados —dijo—. Si has de seguir en este país, conviene que lo veas también con ojos de caminante, no sólo de soldado.
Salieron a la plaza. El sol iluminaba la fachada de la catedral, dándole un tono casi metálico. Entraron por una de las puertas laterales. El contraste con la calle fue físico: afuera, ruido, vendedores, pasos; adentro, silencio alto y fresco. El piso de piedra pulida, las columnas elevándose hacia bóvedas que parecían nubes petrificadas, el coro con sus sillerías talladas, el órgano como un barco suspendido.
Martín se detuvo a mitad de la nave central. Había visto iglesias grandes en España, pero allí notó una diferencia que no supo nombrar: tal vez era la luz, tal vez la forma en que los retablos, las pinturas y los dorados se mezclaban con cierta sobriedad en la piedra. Detrás del altar mayor, el baldaquino y las capillas laterales le parecían una ciudad dentro de otra ciudad.
—No es Toledo, ni Sevilla, ni Burgos —murmuró, más para sí que para el cura—. Es otra cosa. No sé si mejor o peor, pero… otra cosa.
—Es Puebla —respondió Costilla—. Aquí el barroco aprendió a hablar con acento propio.
Salieron después hacia el templo de Santo Domingo. Por fuera, la fachada no anunciaba gran cosa: sobria, sin excesos. Pero al entrar en la capilla del Rosario, Martín tuvo la sensación de que alguien había decidido, sin pudor, poner todo el oro del mundo en un solo cuarto. Columnas recubiertas, yeserías, espejos, ángeles por todas partes, rayos de luz rebosando en cada superficie.

—¿Qué te parece? —preguntó el guía, un fraile de sonrisa discreta.
—Demasiado —respondió Martín, sorprendido ante su propia respuesta—. Demasiado hermoso y demasiado cargado. Uno no sabe si rezar o mirar.
—Así somos por aquí —intervino el fraile—. Nos gusta que a Dios no le falte nada.
En las calles, entre iglesia e iglesia, el carácter del poblano se le fue revelando en gestos pequeños. Era gente formal en el trato, un punto orgullosa. Los comerciantes hablaban con cortesía, pero defendían cada real. Los artesanos miraban a los forasteros midiendo, como pesando su procedencia. Las mujeres pasaban en grupo, rebozo bien acomodado, ojos discretos pero atentos a todo. No había la soltura bulliciosa de algunas plazas andaluzas ni el aire melancólico de ciertos pueblos peninsulares; había una mezcla de gravedad y cálculo. Martín sintió que en esa ciudad no se regalaba nada: ni un peso, ni una mirada, ni una opinión. Todo tenía precio, aunque nadie lo dijera en voz alta.
Por las tardes, mientras el padre Costilla se ocupaba de sus asuntos —cartas para el obispo, informes que venían de la capital, noticias del puerto—, Martín se quedaba a veces en el patio del seminario o en uno de los corredores que daban a la calle. Observaba el paso de la gente y escuchaba, cuando podía, las conversaciones de algunos huéspedes.
Una noche, el cura le anunció:
—Esta velada nos han invitado a cenar en casa de un comerciante de importancia. Criollo, de mucho peso en la ciudad. Habrá también algunos peninsulares. Será… instructivo.
La casa estaba en una calle no muy alejada del zócalo. Fachada sobria, portón de madera gruesa, faroles a ambos lados. Los recibió un criado que los condujo a un patio interior con fuente. Allí esperaban ya varios hombres, vestidos con cuidado: casacas bien cortadas, chalecos de seda, relojes de bolsillo. Las mujeres, en otra sala, se reservaban las conversaciones propias.
El anfitrión, don Manuel de la Cueva, criollo de rostro ancho y bigote bien recortado, saludó a Costilla con efusión. A Martín lo miró con curiosidad.
—Así que recién llegado de España… en tiempos movidos, don Martín. No le envidio el viaje.
La mesa estaba bien servida: vajilla de loza fina, copas de vidrio, candelabros. Sirvieron primero una sopa ligera, luego pescado con salsa de hierbas. El vino, español, corría con discreción. Como plato principal, trajeron unas fuentes con piezas de pollo bañadas en una salsa verde espesa, salpicada de semillas.

—Pipián verde —anunció el anfitrión—. No es tan famoso como el mole entre los forasteros, pero algunos lo preferimos. Ya me dirán.
En el plato de Martín, la carne se cubría de aquella salsa de color vivo, con brillo de aceite y puntitos claros de pepita molida. El olor era distinto al del mole: más fresco, con el perfume de las hierbas y de los chiles verdes, pero igual de profundo. Al primer bocado, la lengua le avisó que estaba en terreno nuevo: menos dulce, más directo, con una especie de fuerza limpia que le subía desde la boca hasta la cabeza.
Cerró los ojos un instante, sin querer.
—¿También sabe a cielo, don Martín? —bromeó don Manuel.
—Si el cielo tiene distintos rincones, éste debe ser otro de ellos —respondió él, ya sin pena—. No sabría elegir.
Los comensales rieron. Un criollo a su lado, hombre algo más joven, comentó:
—Para entender esta tierra hay que probar lo que cocina y lo que calla. El mole dice unas cosas; el pipián, otras.
La conversación empezó con cortesías: el clima, el estado de los caminos, el comercio con Veracruz. No tardó en entrar la política, empujada por el peso del momento.
—La situación en la Península es insostenible —dijo un peninsular de barba canosa—. Napoleón se ha aprovechado de todo. Y los nuestros… han jugado muy mal.
—Lo cierto —replicó con cautela don Manuel— es que el rey está preso y las decisiones las toman otros. Y cuando la cabeza está lejos, el cuerpo… se inquieta.
—Las juntas de allá hacen lo que pueden —añadió otro—. Pero aquí no podemos andar inventando gobiernos. Eso sería abrir la puerta al desorden.
Las miradas se clavaron en Martín, como si esperaran de él un parte de guerra.
—He visto lo que el francés es capaz de hacer —dijo—. Y no se lo deseo a nadie. Pero también he visto lo que pasa cuando la gente siente que nadie la escucha. No hay nada más peligroso.
Mientras hablaba, la misma punzada de antes regresó, más honda. Recordó la noche en que, en España, decidió aceptar la salida que se le ofrecía: cruzar el mar, cambiar de frente, servir a la corona lejos de los caminos que conocía. Había quienes se habían quedado a pelear, otros a esconderse, otros a negociar con el invasor. Él había tomado el camino del océano. No sabía si eso lo hacía más cobarde o más prudente; sólo sabía que, desde entonces, llevaba una pequeña piedra en el estómago que a ratos se le deshacía y a ratos se le hacía montaña.
Mientras los criollos y peninsulares discutían, su mente se fue por un atajo oscuro: vio la casa de su madre, lejos; la sierra; el hermano que quedó; los amigos que seguirían oyendo pasos franceses en los cascos de los caballos. Por un momento, la voz en la mesa se le alejó, como si estuviera escuchando la conversación desde la calle. Se obligó a volver: al mantel, al pipián, al brillo de las velas. No dijo nada de esa tristeza que se le había sentado al lado, sin invitación.
El criollo más joven intervino en voz más baja:
—Aquí, don Martín, no faltan quienes admiran lo que han hecho en otras partes. Hablan de juntas, de representación, de derechos. Algunos miran a la Francia de antes de Bonaparte y se fascinan con lo que llaman libertad. Pero la mayoría tememos que, si se mueve demasiado el tablero, se nos venga encima todo: el indígena, el mestizo, el mulato… la ciudad entera. Esta tierra no es tan simple.
—Y tampoco es España —añadió otro, sin mirar a nadie en particular.
El comentario quedó suspendido un momento. No era una declaración de enemistad; era un hecho. Puebla, con sus iglesias, sus azulejos y su cocina, era parte de la monarquía española, sí; pero era también otra cosa, con sus propios equilibrios y tensiones.
El padre Costilla, que conocía bien los límites de lo que podía y no podía decir en público, llevó la conversación hacia zonas más seguras: la necesidad de mantener la religión, de cuidar que la gente no se dejara arrastrar por “novedades peligrosas”. Martín, mientras tanto, observaba. Empezaba a entender que el país al que había llegado no era sólo un territorio lejano donde evitar la guerra que tanto odiaba; era un mundo entero con problemas propios, con jerarquías invisibles, con lealtades cruzadas.
De regreso al seminario, esa noche, caminando por las calles rectas en penumbra, con las torres de la catedral recortadas contra el cielo, sintió que algo se movía por dentro. No era sólo admiración por la ciudad ni simple desconcierto. Las palabras oídas —rey preso, juntas, desorden, miedo al pueblo— se mezclaban con recuerdos de España, de pueblos arrasados, de caminos vigilados por franceses y guerrilleros.
Pensó en su propia vida como en una cuerda tensada entre dos fuegos: de un lado, la guerra que había dejado atrás; del otro, la inquietud que empezaba a adivinar en esta tierra nueva. Por unos segundos, casi pudo verse a sí mismo como un hombre sin sitio: demasiado lejos de su casa para sentirla cercana, demasiado recién llegado a la Nueva España para llamarla propia.
En la celda del seminario, entre sus pocas pertenencias, iba doblado y oculto su uniforme de capitán de dragones. Lo había guardado como quien guarda una segunda piel que no sabe si volverá a usar. Mientras caminaba junto a Costilla, sin decirlo en voz alta, lo recordó con una claridad incómoda: la casaca, las charreteras, el peso simbólico de esa tela. Una parte de él se tranquilizaba pensando que, en Puebla, todo parecía en calma: iglesias llenas, comerciantes negociando, estudiantes corriendo por los patios. Otra parte, más honda, le susurraba que esa calma era demasiado perfecta, como el aire quieto que a veces se respira antes de una tormenta.
—¿Qué te parece Puebla, ahora que ya la has probado por dentro y por fuera? —preguntó el padre Costilla, medio en broma, medio en serio.
Martín pensó un instante.
—Es… demasiado —dijo—. Demasiado grande, demasiado devota, demasiado adornada, demasiado llena de iglesias y de cosas que brillan. Uno no sabe de qué lado mirarla. Pero también… —buscó la palabra—. También es difícil imaginarla obedeciendo siempre órdenes de tan lejos.
El cura lo miró de reojo.
—Tú ten cuidado con lo que imaginas, don Martín. Los pensamientos también tienen ánima. A veces se encienden y ya no hay quien los apague.
Martín no respondió. Mientras avanzaban, sentía el roce imaginario del uniforme guardado entre sus cosas, como si la tela pudiera arder sola con sólo nombrarla. Miró hacia una de las torres, donde una campana, en silencio, parecía esperar la señal para llamar a misa… o a otra cosa. Tuvo un destello: la imagen de esa misma ciudad algún día alterada, con pasos apresurados, rumores, quizás soldados en las esquinas.
Sacudió la cabeza, como si pudiera despejarla por fuera. No quería llamar miedo a lo que sentía, pero se le parecía mucho. Algo en Puebla —en su abundancia, en sus voces medidas, en sus silencios— le recordaba que la calma chicha no dura para siempre.
Y él, sin saber todavía cómo ni cuándo, intuía que el uniforme de capitán de dragones no permanecería doblado para siempre en el fondo de su equipaje.










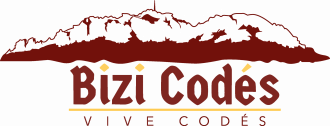
Tu relato es fascinante. La descripción de Puebla, sus iglesias y el delicioso mole poblano y el pipían.
Gracias
Viví 8 años en Puebla y tengo una hija poblana, y me gustó mucho tu descripción de la ciudad, me imaginé viendo la catedral comiendo mole en los portales.
Me parece una descripción maravillosa la del mole y el pipián. Felicidades!
Muchísimas gracias Benjamín.
Que magnífica descripción de Puebla,un gran capítulo.
Os deseo unas Buenas FIESTAS NAVIDEÑAS y que siga el siguiente capítulo.
¡¡¡Milesker!!!
Muy buena descripción de Puebla y de cómo pudo ser en aquellos años la vida en ella, la del mole y el pipián, espléndida, se nota que es una ciudad que conoces muy bien y que te pudiste transportar a la que seguramente conoció Martín, felicidades.
Soy orgullosamente poblano y el relato me parece fascinante, cuidando historicidad, detalles, sin dejar por ningún momento el género y relato de la novela.
Felicidades Benjamín.