Capítulo 16
Estudiar y aprender en la escuela de la vida,
México entre 1930 y 1940
A veces uno cree que la vida se decide por una puerta grande, con letrero y trompeta; y no: se decide en una cocina, con la voz de la madre. En 1932, cuando la vieja Escuela de Artes y Oficios mudó el pellejo y se convirtió en ESIME, Alfonso se plantó ante el cartel de promoción, en el poste cerca de casa, como quien mira un puerto. Lo deslumbraba esa promesa de desarmar el mundo y volverlo a armar. Pensó —con ese fervor que da la juventud— que aquel sueño industrial, nacido entre radios de galena y chispazos de curiosidad, podía hacerse verdadero: aprender para ser un gran ingeniero. Llegó a casa con brillo en los ojos y María le apagó el incendio con una sola frase, sin crueldad y sin rodeo:
—Nada de escuela; hay que trabajar.
No había discusión posible. La mesa mandaba. Y Alfonso, que tenía la obediencia firme de los de buen fondo, asintió. No renunció: guardó el hambre para otro día.
Lo cierto es que el trabajo ya lo había probado. Desde 1930–1931, mientras terminaba la primaria, fue repartidor en la Farmacia San Ángel de su primo Ignacio, durante varios meses. La botica —en la Plaza de San Jacinto, en San Ángel— tenía tantas historias como frascos. Alfonso aprendió el barrio por las puertas y los olores: la casa que huele a eucalipto tiene tos en la sala; donde hay vinagre, alguien pelea una fiebre. En aquel entonces vivían en la calle de Amargura; Guillermo, el hermano menor, a ratos también ayudaba con las entregas.
Cuando no había frascos que llevar, Rafael Becerra se lo llevaba de cargador. Primo político, unos treinta años mayor que Alfonso; marido de Anita, la prima Ana, hermana de Ignacio; hijos ambos de Clemencia —la tía Mencha—, hermana de María.
Rafael, de trato recio, de esos que cierran el acuerdo con el mentón, era socio de Cenobio en la forrajería Becerra Hermanos, al entrar a San Jacinto, a la derecha, a media cuadra de la farmacia; hombre de varios negocios, raros a veces. Con él, Alfonso se hizo a la cuerda, al costal, a la cintura de los patios y a la geografía verdadera de la ciudad: Contreras, San Ángel, las haciendas de Guadalupe y San José Mixcoac, San Pedro de los Pinos, Tacubaya. Donde el mapa dice “calle”, el camión encuentra baches; donde el mapa calla, aparece un corral.
Los Becerra dominaban su pedazo del suroeste del Distrito Federal en alimentos para animales; conocían negocios afines, dueños y humores. Entre encargo y encargo, por rumbos de Mixcoac, al norte de San Ángel, el destino se le asomó a Alfonso sin anunciarse. Maderería Mixcoac: el dueño, hombre rezongón, parecía mascullar más que hablar, y daba precios como si peleara con la madera. Aquel día, mientras Alfonso caminaba por la banqueta cargando tablas y la conversación extraña de los dos adultos se agotaba, una muchacha muy joven los observaba con atención, con esa seriedad limpia de la edad que recién despierta. Conchita. Trece años, como Alfonso, aunque a ella la infancia le quedaba más corta. Él la miró apenas —sintió un brinco en el pecho, como quien mide la distancia a una puerta— y siguió. Tardarían meses o años en volver a cruzarse, pero esa primera estampa quedó fijada en su mente.
Los años se apilaron como pacas. Alfonso hizo de todo con Rafael Becerra: encargos, rutas, pesos y contrapesos. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, a veces jugueteaba con un radio de galena prestado —caja pobre y milagro chico: un hilo de antena, una piedra que no prometía nada y, de pronto, el murmullo del mundo desde la otra orilla del aire—. El negocio no prendió —faltaban pesos y sobraban urgencias—, pero le dejó un gusto que ya no se le apagó: entender cómo funcionan las cosas.
Algún día de 1935, ya mayor de edad, Rafael lo envió a una tarea por el norte de la ciudad, donde estaba el Lago de Guadalupe: se trataba de medir los hoyos que los obreros abrían con electrotaladros en la roca del lecho, sin tener muy claro con qué fin. El trabajo era áspero y el campamento, ralo: no había agua potable, se dormía ahí mismo, se comía sencillo.
Alfonso, muy delgado entonces, pesaba unos cincuenta kilos, que contrastaban con los sacos de cemento y otros materiales de otros cincuenta que debía cargar. Con Carlos, su compañero —y amigo para toda la vida, por lo pronto compañero de fatigas—, les gustaba jugar caballazos cuando ambos llevaban los costales sobre hombros y espalda, para reírle un poco al cansancio.
El trabajo y el campamento no eran ejemplo de higiene; más aún, eran totalmente insalubres, y Alfonso y sus cincuenta kilos no tardaron en caer con tifoidea. Volvió con su madre a San Ángel a convalecer, despacio, como se curan las fiebres tercas.
Este episodio provocó un reclamo difícil de olvidar. María reclamó con furia a Rafael por la forma en que trataba a los suyos; y Rafael, ante el enojo de la abuela María, soltó la sentencia que mordía:
—¡Claro, quieren trabajos de diplomáticos!
Llevó su tiempo, pero Alfonso sanó y regresó a la forrajería —no sobraban opciones de trabajo cuando eras un muchacho sin estudios—, ahora al volante del camión de carga.
Ahí se gestó una historia que se cuenta sola. A Alfonso y a los macheteros que ayudaban a descargar, aquella vez les tocó llevar forraje a las afueras, por el rumbo del Ajusco, y cruzar las vías del tren México–Cuernavaca con el camión hasta el tope: Alfonso al volante y dos o tres muchachos acostados sobre la carga. Cruzar las vías implicaba mucho cuidado: los rieles, directamente sobre el pavimento, quedaban altos; el camión debía pasar sesgado, rueda por rueda, despacio, muy despacio. La visibilidad para Alfonso, entre la carga y el ángulo de ataque, era nula por momentos. La costumbre era el protocolo:
—¿Pasaa? —gritaba desde la cabina, mientras avanzaba cada rueda.
—¡Paaasa! —respondía el mismo machetero de siempre, casi siempre con los ojos cerrados, porque la costumbre también arrulla.
Aquel día los rieles estaban aún más altos por los baches que se abrían junto a la vía en época de lluvias y porque la calle estaba muy deteriorada de por sí; más que cruzar, había que trepar, escalar cada riel muy despacio para no desfondar la carga.
—¿Pasaa? —gritó Alfonso desde la cabina, al subir la segunda rueda delantera, aferrado al volante que respondía a cada esfuerzo por elevarse sobre los rieles, con los coletazos propios de la dirección dura y el golpe contra perfiles de más de treinta centímetros.
—¡Paaasa! —respondió uno de los chicos de atrás, de oficio.
Y, de repente, golpes secos contra la chapa de la cabina; la misma voz, ahora con miedo, con urgencia:
—¡Pero rapidito… porque ahí viene el TREN!
Alfonso puso primera sin mirarse la mano; sin voltear a ver el tren, con decisión y sin pensar, aceleró sin desbocar y condujo el camión por encima de los rieles, sin prisa, pero sin pausa, sintiendo en el volante la respiración de la bestia. El tren pasó un segundo después, con ese viento que despeina el ánimo. La carga, entera; los muchachos, mudos. Desde entonces, ese “¿Pasaa?” dejó de ser muletilla y se volvió juramento.

1938: el día en que el petróleo cambió de dueño
Antes del trueno hubo años de gotera. El petróleo, abierto por concesiones viejas, estaba en manos de compañías extranjeras que mandaban en los campos como si fueran repúblicas privadas: sueldos a cuentagotas, jornadas largas, campamentos polvorientos, hospitales prometidos y nunca terminados, reglamentos que cambiaban según el capataz. Los trabajadores, dispersos al principio, fueron haciéndose sindicato: aprendieron a contar sus horas, a pedir seguridad en los pozos, salario justo, pago de tiempo extra, vivienda que no se cayera con la primera tormenta. Del otro lado, las empresas respondieron con portazos y papeles: “no se puede”, “no hay”, “quizá después”. Y cuando los jueces dijeron sí se puede, llegó la arrogancia: acatar a medias o no acatar, como si la ley fuera una visita incómoda. La indignación no necesitó orador: corrió sola por campamentos y ciudades, y así se fue juntando la marea que haría posible la decisión.
La chispa no fue romántica: fue un pleito de trabajo. Primero fueron nóminas, turnos, herramientas; hombres que pedían salario justo y compañías que respondían con no. Lo que empezó como asunto de taller y refinería se fue volviendo, sin gritos, una cuestión de dignidad: si el mandato de los jueces valía para todos o solo para quien podía pagar para no obedecer. El país, que conoce el hambre y el orgullo, entendió el fondo antes que el detalle: no estaban discutiendo pesos, estaban discutiendo soberanía.
Esa noche de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas cruzó los pasillos de Palacio con una serenidad de hierro. No llevaba espada ni teatro: llevaba un decreto. Lo firmó y encendió la radio. Habló sin adornos, con voz de maestro que explica y decide: los pozos, las refinerías, los oleoductos, los tanques, los barcos, las estaciones y los talleres de las compañías que se negaron a cumplir la ley pasaban a manos de la Nación. No prometió milagros: prometió responsabilidad. Del otro lado del aparato, las casas se quedaron en silencio como cuando en el campo se oye venir el agua.
El Zócalo se llenó como se llenan las plazas cuando la gente no necesita invitación. No fue desfile ni comparsa: fue un país de pie. Nadie lo dijo primero, pero todos lo sabían desde antes de decirlo: “El petróleo es nuestro.” Y esa frase, que pudo ser consigna, sonó más bien a juramento.
Luego vinieron los portazos. Afuera cerraron grifos y puertas, hubo boicot, hubo tratos rotos y amenazas con corbata. Dieron la espalda gobiernos y empresas que hasta ayer se paseaban por los patios del petróleo como por su casa. México respondió con algo antiguo y eficaz: aguantar y arreglar, negociar lo que se puede, pagar lo que corresponde, no devolver la dignidad.
Por dentro, el reto era igual de grande. Faltaban técnicos, faltaba dinero, faltaban manuales. Entonces apareció lo mejor del país en las colas de abril: mujeres que dejaron joyas en cajas de cartón, hombres con monedas contadas, campesinos con maíz y frijol, familias con zapatos que ya no tenían dueño; hasta gallinas y conejos llegaron a la mesa común. No eran limosnas: eran acciones de una empresa que se llamaba México.

Con el paso de los días se puso nombre a la criatura: Petróleos Mexicanos. No fue un trueno que lo arregla todo: fue un oficio nuevo que hubo que aprender en marcha, con ingenio de taller, piezas inventadas y cuadernos escritos a lápiz sobre el tanque tibio. Pero quedó trazado el eje para siempre: el subsuelo es de la Nación y el petróleo, política de Estado.
Vista desde lejos, aquella jornada no fue un gesto obligado por la ideología ni un berrinche de temporada. Se sostuvo sobre tres tablas sencillas y firmes: la ley (que dijo “esto es de México”), la decisión (un gobierno que se atrevió a firmar y hacerse cargo) y la gente (que salió a la calle, que aportó lo que tuvo, que resistió el boicot sin doblarse). Por eso, cada vez que vuelve la fecha, no suena a aniversario escolar: suena a acto fundacional. Aquel día el país no ganó solo pozos y refinerías. Ganó la certeza de que, cuando decide, se pertenece.
A los pocos días, la ciudad estaba llena de bocas opinando. A Alfonso lo agarró en ruta, todavía con los Becerra. Las fuerzas conservadoras mascaban catástrofes:
—¡Rafael, se vienen de vuelta las carretas de caballos! —gritaba una voz de casa.
—Los trabajadores no pueden producir un litro de gasolina sin la sabia dirección de los extranjeros —devolvía Becerra, cargado de temor.
Y si Alfonso, joven y con una idea clara sobre la justicia, estuvo en ese Zócalo cuando la gente respondió al guía, y si también aportó algo de lo poco que tenía, sin duda se enorgullecía de ser mexicano y de defender a su país y sus recursos; y sí, también gritó: “¡El petróleo es nuestro!”
Alfonso creció así: sin diploma, sí, pero con oficio; sin escuela, pero con un oído fino para lo que funciona, y un respeto hondo por la gente que se gana el día. Si alguien le hubiera abierto los bolsillos, habría encontrado pocas monedas y tres certezas: trabajar, no hacerse el listo y mirar dos veces antes de cruzar los rieles. Amar a su país, desde luego, y lo demás —ya lo verás— vino cuando debía venir.



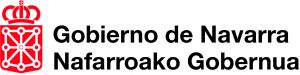






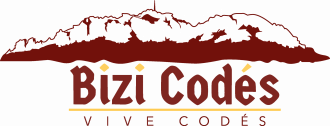
Qué historia tan grande de nuestro México. La forma en como lo narras es extraordinaria. Me trasladas a esas épocas y lugares. Gracias
Gracias Benjamín
Siempre una Gozada continuar la Historia.
GRACIAS!!!🫂
Muy buen relato de lo que para muchos mexicanos fue un día inolvidable y que está señalado en el calendario escolar y celebrado a nivel nacional, lástima que los gobiernos “ revolucionarios” no hicieron un buen uso de esos recursos que prometían bienestar para el pueblo…