Capítulo 10
Sobre rieles; de duelo y de esperanza
El caserón de Querétaro era grande. Pero más que espacio, ofrecía asfixia. Para las hijas e hijos que estaban en la edad de dejar la infancia y empezar a madurar, aquellas paredes de piedra y adobe resultaban estrechas, llenas de un aire que olía a duelo interminable.
Desde la muerte de Francisco en 1919, María Ladrón de Guevara se había vestido de negro. No era mujer dada a las fiestas ni a la risa fácil, como sí lo eran muchos de los Ruiz de Cabañas. En ella la seriedad era natural, casi un sello de nacimiento. El luto no hizo sino acentuar su carácter seco y reservado. Si antes era taciturna, ahora vivía casi en aislamiento. Los largos e interminables lutos que dictaban las costumbres de la época se convirtieron en su manera de habitar el mundo: silencio en los corredores, sombras alargadas en las sobremesas, un aire pesado que envolvía todo.
Las mayores —Josefina, Carmen y Paz— se sentían atrapadas. Querétaro les quedaba chico. El caserón, con su eco de habitaciones vacías y con su madre enlutada, era una prisión donde la ausencia del padre se repetía a diario. Estaban cansadas: de la pena materna, de la precariedad, de los rescoldos de la Revolución que todavía se respiraban en las calles, de la falta de horizontes en una ciudad pequeña donde apenas había futuro. Ellas urgían vivir, y por eso comenzaron a marcharse: Josefina en 1926, Carmen en 1927, Paz en 1928.
El caso de Gonzalo era distinto. Su urgencia había estado siempre. Desde niño había soñado con la Ciudad de México: con sus tranvías, sus avenidas interminables, sus plazas bulliciosas. Alfonso lo recordaba bien: de chicos, en una tarde de travesura, Gonzalo lo arrastró fuera de la casa hacia una aventura que parecía no tener fin. Aquel episodio —el mismo que se narró en el capítulo 8— revelaba claramente que su hermano mayor vivía con la cabeza puesta más allá de Querétaro, como si la capital fuera un imán imposible de resistir. Cuando llegó su momento, partió sin mirar atrás, convencido de que el caserón no podía contenerlo.
Mientras tanto, María se iba cerrando sobre sí misma. No había trabajo para una madre viuda en Querétaro; lo que había eran ayudas que llegaban a cuentagotas desde las familias, siempre insuficientes. Vivía de favores, de pequeñas colaboraciones, de apoyos que más que sostenerla le recordaban su dependencia. Esa precariedad aumentaba su aislamiento: cuanto más necesitaba de los demás, más se replegaba sobre sí misma. Caminaba erguida por las calles, con un aire distante, sin permitirse nunca la fragilidad. Pero en el fondo se sabía sola: tenía que sacar adelante a seis hijos en un mundo que no le ofrecía herramientas.
El caserón, cada vez más vacío, se había convertido en un escenario contradictorio. Para María era la casa del recuerdo y del dolor. Para los hijos mayores era un espacio de asfixia y opresión. Para Alfonso, de doce años, y Guillermo, de diez, seguía siendo lugar de juegos y costumbres, pero también un lugar donde la ausencia del padre se respiraba en cada rincón. Lo que antes había sido refugio familiar se había transformado en una casa de despedidas.
El día de la venta llegó sin estridencias, casi como una rutina más. Un hombre apareció con la oferta: novecientos pesos por toda la casa y el terreno. A ojos de Alfonso y Guillermo, aquella cantidad sonaba enorme, un número abstracto. Pero María sabía lo que significaba: la liquidación de veintiún años de vida familiar.
Se paró un instante en el zaguán y recorrió con la mirada las paredes. Diez años habían pasado desde la muerte de Francisco. En ese tiempo, aunque viuda, había sentido que él seguía allí, acompañándola en silencio. La sombra de su figura se insinuaba en cada rincón: en la silla que nadie volvió a ocupar, en la mesa donde leía, en la puerta que nunca volvió a abrirse de la misma manera.
El caserón tenía un olor inconfundible, mezcla de piedra húmeda, madera vieja y recuerdos de cocina. María lo conocía bien: era el olor de su viudez, el perfume áspero de los días largos sin Francisco. Al cruzar el pasillo oyó el crujido de las vigas en el techo, un quejido antiguo que tantas veces había confundido con pasos. En el patio, las bugambilias seguían trepando contra el muro, indiferentes a la venta.
Los niños se movían por las habitaciones como en un ritual. Alfonso pasó la mano por la pared de su cuarto, siguiendo la línea de una grieta que había crecido junto con él. Guillermo abrió por última vez el armario donde guardaban los juguetes viejos: un trompo sin punta, un balero con la cuerda rota. La cocina, con su fogón ennegrecido, parecía guardar todavía el eco de las voces de sus hermanas mayores, las risas que poco a poco se fueron apagando hasta volverse silencio.
Era como abandonar a Francisco otra vez. Así lo sintió María mientras recorría cada estancia. Como dejarlo encerrado en esas paredes. La culpa le apretaba el pecho: ¿qué clase de esposa era la que, diez años después, se marchaba dejando atrás al marido muerto? Y sin embargo, junto a la culpa se asomaba un respiro: un alivio tímido de pensar que quizá, al cerrar la puerta, cerraba también el duelo. Tal vez en la Ciudad de México, entre el bullicio de sus hijos y la vida que no se detenía, lograría librarse del peso de ese luto interminable.

Cuando entregó la llave, María no dijo palabra. Alfonso la observó con atención: vio a su madre erguida, contenida, pero en los ojos le brillaba un dolor que ni la seriedad ni el negro del vestido podían disimular. Guillermo, más pequeño, no alcanzaba a comprender tanto, pero sintió en el aire una tensión distinta, como si la casa misma respirara por última vez.
Para Alfonso, la operación se resumía en una idea difícil de asimilar: una vida entera reducida a novecientos pesos. Para María, era el cierre de una década de duelo y la carga de empezar de nuevo en otro lugar, sola, sin Francisco y con dos hijos todavía bajo su ala.
Antes de salir definitivamente, María se detuvo en el comedor, ese lugar que alguna vez había sido el corazón de la casa. Allí estaba aún la silla de Francisco, vacía desde hacía diez años, como si lo esperara todavía. La acarició con la punta de los dedos, apenas un roce, y contuvo la respiración. Supo que era la última vez que lo haría. En ese instante, la casa entera se le reveló como un cuerpo abandonado, un testigo mudo de su duelo. Bajó la mirada, apretó los labios y, sin una palabra, se dio la vuelta. Al cerrar la puerta, entendió que dejaba allí no solo un caserón demasiado grande, sino también la compañía invisible de su marido. Era el fin de una época, y el inicio de una soledad distinta.
Así son siempre las historias de la gente: cada etapa se extingue como un respiro, y el destino obliga a cerrar puertas para creer que, en la siguiente, habrá un lugar más habitable donde recomenzar.
Y si, se suspira y se recuerda que somos hojas al viento.
El tren partió de Querétaro rumbo a la estación de Buenavista en la Ciudad de México. La locomotora de vapor resoplaba con estrépito, dejando tras de sí una nube de humo que parecía un velo de despedida. Los vagones de madera temblaban al avanzar; las ventanillas pesadas dejaban entrar corrientes de aire con olor a carbón y tierra seca. Los asientos, tapizados en cuero gastado, se mecían con el traqueteo constante.
Para Alfonso, con sus doce años, aquel movimiento no era solo un traslado: era la señal inequívoca de que su vida cambiaba de rumbo. Apoyado en la ventanilla, veía desfilar campos, pueblos, montañas. Todo pasaba frente a sus ojos con rapidez, pero no podía tocar nada, solo mirar. Comprendió —aunque sin saber ponerle palabras— que la vida se parecía demasiado a ese tren: vas sobre rieles marcados, avanzas sin detenerte, miras el paisaje, pero solo en las estaciones puedes rozar lo que parece cercano y, en seguida, vuelve a quedar atrás.
El traqueteo de las ruedas era como un recordatorio rítmico: destino, destino, destino. Cada golpe metálico contra los rieles repetía la lección de la existencia: hay caminos que se eligen y otros que se imponen. Uno puede sentirse pasajero voluntario o víctima arrastrada, pero en ambos casos el tren sigue, y no se detiene por nadie.
María lo vivía en silencio, con el gesto endurecido por dentro. Cada sacudida del vagón le parecía un golpe del destino, como si la empujara a asumir la soledad que había tratado de esquivar por una década. Alfonso, en cambio, sentía angustia y curiosidad a partes iguales: se debatía entre el miedo de lo que dejaban atrás y la esperanza de lo que vendría en la capital. Guillermo, más pequeño, lo vivía como un juego: contaba chimeneas, imitaba el silbido del tren y preguntaba sin cesar cuánto faltaba para llegar.
El convoy avanzaba inexorablemente hacia la Ciudad de México. Y en el corazón de cada pasajero, el mismo rumor: la certeza de que, como el tren, la vida no da marcha atrás.
El recorrido entre Querétaro y la Ciudad de México tomaba entre seis y siete horas, dependiendo de las paradas. El tren solía detenerse en San Juan del Río, Tepeji del Río y Tula, donde subían y bajaban pasajeros cargados con canastos, maletas de cuero o gallinas enjauladas. En cada estación, los andenes se llenaban de vendedores ambulantes. Subían al vagón en cada estación con canastos rebosantes. Entre lo más popular estaban las charamuscas, dulces de azúcar mascabado cocido y moldeado en espirales, bastones o figuras que se enroscaban como serpientes doradas; su textura crujiente y pegajosa dejaba los dedos acaramelados y una sonrisa de niño en quien las probaba. También ofrecían las tradicionales semillas, mezcla de pepitas de calabaza, garbanzos tostados y cacahuates salados, servidos en conos de papel periódico. El sonido de los granos al caer en las manos era tan característico como el pregón de los vendedores, y el olor tostado llenaba el vagón durante unos minutos. Para los pasajeros, esas viandas sencillas eran un alivio en medio del trayecto, un recordatorio de que el viaje también podía saborearse. También ofrecían tamales envueltos en hojas de maíz y café de olla servido en jarritos de barro. Los niños esperaban esos instantes como un descanso del traqueteo, asomándose por las ventanillas para ver las manos extendidas de quienes voceaban su mercancía. A veces subía un guitarrista que tocaba un par de canciones antes de bajarse en la siguiente parada, dejando en el vagón un eco alegre que contrastaba con el humo de carbón.
La entrada a la Ciudad de México fue como cruzar un umbral. Tras horas de campos y montañas, el tren se internó en un paisaje distinto: chimeneas humeantes, fábricas, barrios extendidos sin fin. La estación de Buenavista los recibió con un estruendo de voces y pregones. Cargadores con sombreros anchos corrían de un lado a otro, ofreciendo sus servicios a los recién llegados. El aire estaba cargado de humo de carbón, grasa quemada y un olor indefinible a multitud.
El bullicio era casi insoportable para María. Venía de una Querétaro provinciana, silenciosa, donde cada rostro era conocido. En Buenavista, en cambio, todo parecía ajeno y anónimo. Alfonso miraba con asombro, entre fascinado y abrumado, mientras Guillermo, más pequeño, disfrutaba el espectáculo como si todo aquello fuese un circo improvisado.
De allí, con ayuda de Josefina, su hija mayor, para ese entonces ya casada, tomaron rumbo al sur. Eligieron instalarse primero en San Ángel, un antiguo pueblo incorporado poco a poco a la ciudad, que todavía conservaba su aire semirrural. Calles empedradas, huertas, casonas de adobe y plazas arboladas lo hacían parecer un refugio entre lo rural y lo urbano. Muy cerca, a unos kilómetros por la avenida que ya se llamaba: Revolución, estaba Mixcoac, otro rumbo donde más tarde también vivirían.
San Ángel representaba cierta esperanza: no era el centro agitado de la capital, pero tampoco la asfixia del caserón queretano. Allí podría estar cerca de sus hijas mayores y, al mismo tiempo, mantener un respiro de calma para los pequeños. Para Alfonso y Guillermo, el barrio ofrecía calles nuevas por recorrer, plazas donde jugar y un aire diferente: menos de duelo, más de posibilidad.
En 1929 era un rumbo peculiar, mitad pueblo antiguo y mitad barrio de la gran ciudad que avanzaba sobre él como una marea imparable. Las calles empedradas se abrían paso entre casonas de adobe encalado, con techos de teja rojiza que guardaban la frescura en verano y el frío en invierno. Las plazas, arboladas de fresnos y jacarandas, olían a tierra húmeda tras la lluvia, mientras las bugambilias trepaban con desparpajo sobre las bardas.
En las mañanas, el aire se llenaba del pregón de las vendedoras de tamales y atole, y del sonido metálico de los cuchillos de los carniceros en el mercado. Había olor a pan dulce recién horneado, mezclado con el humo del carbón de los anafres. Por la tarde, el repique de las campanas de San Jacinto se confundía con el silbido de los tranvías que recorrían la avenida Revolución, todavía de doble vía y con postes de madera.
El contraste era fuerte para quienes venían de Querétaro. Allí, en San Ángel, se podía sentir la cercanía del campo: burros cargados de leña o nopal recorrían las calles, y todavía había huertas detrás de algunas casas. Pero también se percibía la capital que se expandía: estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios caminaban con cuadernos bajo el brazo, señoritas con sombrero y guantes paseaban por la plaza, y en los portales los cafés improvisados empezaban a llenarse de conversación.
Para Alfonso, San Ángel fue al principio una revelación silenciosa. Había algo en esas calles que lo desconcertaba: no eran del todo rurales, pero tampoco se parecían al corazón de Querétaro. Le sorprendía la mezcla de olores —a tierra mojada, a pan dulce, a humo de carbón— y el bullicio de voces desconocidas en el mercado. Caminaba con cierta timidez, como si cada esquina guardara un secreto que todavía no se atrevía a tocar. Observaba con atención los tranvías que chirriaban al doblar por la avenida, los estudiantes que salían de la Escuela de Artes y Oficios, los vendedores que voceaban semillas o carbón. Todo parecía tener un ritmo propio, como si la vida en la capital corriera con una urgencia que él aún no podía igualar.
Guillermo, en cambio, se lanzó con entusiasmo. Apenas llegaron quiso recorrer las calles, tocarlo todo, hacer preguntas. Se maravilló con las bugambilias que estallaban de color sobre las bardas y con los burros que todavía cargaban leña o nopal. Descubrió pronto que el mercado era un tesoro. Su curiosidad no tenía límites: jalaba de la manga a Alfonso para entrar a una plaza, se detenía a mirar a un tranvía hasta que desaparecía, corría detrás de los pregoneros como si fueran parte de un desfile.
Eran dos maneras de mirar el mundo: Alfonso, con prudencia, como quien sabe que cada paso lo acerca a la responsabilidad; Guillermo, con la ligereza de los diez años, creyendo que todo estaba allí para ser probado y disfrutado. Entre ambos se tejía una complicidad natural: el uno frenaba la impaciencia del otro, y el otro sacaba al mayor de su ensimismamiento.
En aquellas primeras caminatas, el rumbo de San Ángel les pareció un territorio abierto a la aventura, un lugar distinto de todo lo que habían conocido, con calles que prometían historias y plazas que pronto se volverían parte de su memoria.
El tren los llevó a la capital, pero en realidad los llevaba la vida: ese mismo destino que obliga a despedirse, para poder creer que lo que viene, aunque desconocido, puede ser mejor.



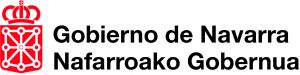






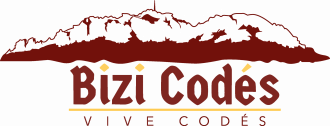
Cada capítulo te va adentrando a esta historia tan llena de magia. Gracias
Los capítulos van bien. Por cierto, ¿quien es o fue el tal Bora Milotonivoc?
Gracias Norma, es un gusto compartir contigo está historia.
No cabe duda, que cada capítulo es una mayor sorpresa que el anterior. Gracias por compartir.