En la ruta de una guerra evitada
Salió de Espronceda antes del amanecer, en completo sigilo. El rocío aún no había dado paso al sol, y los árboles parecían contener la respiración. Martín cruzó el puente del rio Linares sin mirar atrás. No se despidió de nadie.
Ni siquiera de la casa que lo vio nacer. Pero dejó una carta para su madre, donde se despedía de todos y prometía primero, llegar a México y segundo volver algún día a su amada Espronceda.
En su hatillo llevaba algo de ropa, pan duro envuelto en un pañuelo, una bota con agua y, cuidadosamente doblado y escondido envuelto en tela de lino, su traje de Capitán de Dragones. No sabía si le sería útil, o si más bien lo pondría en peligro, pero intuía que tenía sentido llevarlo consigo.
Caminó con una convicción superior a todo, tenía que llegar a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Desde allí, embarcaría rumbo a un destino incierto, pero prometedor: el virreinato de la Nueva España. Pero para eso debía atravesar un país ocupado, desgarrado por la guerra, donde ni los caminos ni las personas eran lo que parecían.
Su primer destino era Oyón. Allí pensaba cruzar hacia La Rioja, evitando Logroño, que —decían— estaba bajo control intermitente de tropas francesas. Iba a pie, y cada paso era una decisión. A veces optaba por sendas paralelas al camino real, arriesgando perderse por evitar un control. En otras, pasaba como un jornalero cualquiera. Se ensuciaba el rostro con polvo, arrastraba los pies, caminaba encorvado, mudo. Las palabras podían delatarlo. Su forma de andar. Su acento navarro. Incluso sus botas, cuando decidió salir no había previsto todo esto, no es lo mismo pensar que ejecutar, para su desgracia, no tenía alternativa, ya no.
La noche lo encontró en un pajar abandonado, a las afueras de un pueblo sin nombre, daba lo mismo si lo tenía, Martín no lo conocía. Se envolvió con su capa y pensó en su madre. ¿Habría recibido ya su carta?
Una duda lo sacudió como el frío: ¿y si no llegaba nunca a Sanlúcar? ¿Y si lo descubrían? ¿Y si moría solo, en un camino sin nombre, y nadie sabía que lo habían matado? Cerró los ojos, pero no durmió. Se quedó tendido, sintiendo cómo la guerra lo había sacado de su mundo que al final había sido pacífico, siempre lejos de conflicto alguno, la guerra siempre parecía ser en lugares lejanos donde el nunca estaría, hasta que se encontró en medio, todo esto terminó empujándolo hacia lo desconocido.
Al amanecer, continuó.
Martín caminaba con paso firme, aunque interiormente lo embargaba una tensión que no lograba soltar. El aire aún conservaba el frío de la madrugada navarra. Las viñas dormidas en las lomas de Oyón lo observaban en silencio, desnudas tras la poda de invierno, como si también ellas dudaran del futuro. Cada crujido del camino, cada rama rota bajo su bota, le parecía un anuncio.
Al anochecer de aquel día, alcanzó una pequeña ermita medio derruida cerca del camino viejo a Lapuebla de Labarca. Se refugió en un hueco entre las piedras, comió en silencio. Pensó en su madre, en sus hermanos, en la certeza de que no volvería a verlos tal como eran. No se atrevía a encender fuego. En la oscuridad, se obligó a recordar mapas mentales: los ríos, los puentes, los pueblos que había que evitar. Lo importante era mantener la dirección sin ser visto.
Al amanecer, retomó el camino. Oyó disparos lejanos cerca de Logroño. Tal vez escaramuzas. Tal vez fusilamientos. Bajó hacia el Ebro por un sendero de pastores que cruzaba un pequeño robledal. Se detuvo a beber en un arroyo y, al levantar la vista, distinguió a un hombre con uniforme francés que orinaba de espaldas. No sabía si estaba solo. Se agazapó. Esperó diez minutos eternos. El soldado se marchó sin notar su presencia. Martín no respiró hasta escuchar el último crujido de ramas en retirada.
Aquel día logró vadear el Ebro cerca de Agoncillo, ayudado por unas ramas atadas. Pasó la noche escondido en una antigua bodega abandonada, húmeda y con olor a mosto viejo. Oyó perros. Oyó pasos. Pero nadie lo encontró. Su traje seguía oculto. Su cuerpo dolía.
El 20 de diciembre de 1808, a la altura de un caserío disperso entre Alcanadre y Ausejo, fue detenido por tres hombres armados. No eran franceses. Ni soldados. Parecían campesinos… pero lo registraron con torpeza y brutalidad. Uno de ellos encontró la navaja. El otro le preguntó si sabía leer. Martín respondió que no. Mintió con convicción. Dijeron que lo buscaban para unirse a una cuadrilla. “¿Sabes usar fusil?”, le preguntaron. Él negó. Mintió otra vez.
Lo dejaron ir. Por poco.
Esa noche, durmió en un cobertizo junto a un campo de cebada. Bajo la luna llena, su alma entera temblaba. No de frío, sino de certeza: aquel país ya no era el suyo. Lo recorría como fantasma. Como prófugo. Como testigo.
El 21 de diciembre de 1808 alcanzó Arnedo, bordeándolo en la distancia. Las sierras al sur empezaban a recortarse en el horizonte como amenazas. Debía decidir si seguir hacia Soria o buscar un paso más directo hacia Molina de Aragón, bordeando las tierras altas por caminos poco transitados.
Se detuvo. Se sentó sobre una piedra. Sacó el uniforme del hatillo y lo contempló.
No era solo tela y botones. Era una decisión.
La piedra en la que se sentó era áspera, fría como las decisiones que debía tomar. Martín desplegó el uniforme con lentitud. Las solapas todavía conservaban la forma del pecho. Las charreteras, algo deshiladas, eran un recordatorio del deber y del peligro. Ese traje —tan suyo— podía ser su salvación o su perdición. ¿Serviría para abrir puertas o para sellar su destino?
Guardó silencio largo rato. Los buitres sobrevolaban lejos, pero él los sentía cerca.
Eligió no usarlo. Aún no.
Desde la ladera sur, bordeando Arnedo por los caminos de pastores trashumantes, Martín tomó dirección hacia Enciso, decidido a no acercarse a los caminos reales ni a los controles improvisados de franceses o guerrilleros. Los primeros fusilaban a traidores; los segundos, a colaboracionistas. Él no quería ser ninguno. Pero sabía bien que en tiempos como esos, no era uno quien elegía cómo lo verían los otros.
A media tarde, la lluvia lo sorprendió en un paso estrecho entre peñas. El cielo se desplomó de golpe. Sin refugio, trepó entre rocas y raíces hasta un hueco entre encinas viejas. Ahí se quedó empapado, con el hatillo en brazos, el traje envuelto en una camisa interior. El agua no perdonaba. Ni el viento. Tiritó. Tuvo miedo. Por primera vez desde que salió de Espronceda, pensó en rendirse. ¿Y si volvía? ¿Y si tomaba otro rumbo?
Pero el lo sabía bien, ya no había otro rumbo.
La noche lo encontró temblando. La humedad había calado su espalda. El cansancio pesaba como una sentencia. Entre sueños rotos y vigilia, creyó oír su nombre. La voz de su madre, de Joseph Antoni, y si también de María. El tañido lejano de una campana.
Al amanecer del 22 de diciembre de 1808, bajó por un sendero desdibujado hacia Cornago. Allí escuchó, por boca de un pastor mudo que le ofreció pan, que los franceses habían pasado dos días antes rumbo a Soria. También le indicó con gestos la existencia de un paso oculto por Muro de Aguas y los montes de Tera, hacia las sierras altas.
Martín decidió intentarlo.
Durante los tres días siguientes —23 al 25 de diciembre de 1808— cruzó sendas imposibles, avanzando apenas diez o doce leguas. Caminaba de noche, dormía de día cuando podía. Se escondía entre zarzales, bebía de charcas, no hablaba con nadie. No dejó de recordar su entrenamiento. No dejó de dudar.
Una madrugada, mientras descendía hacia Yanguas, un lobo le salió al paso. Fue solo un cruce de miradas. No hubo ataque. No hubo huida. Solo la certeza de que, en aquel monte, los animales no eran los más peligrosos.
El 26 de diciembre de 1808 llegó exhausto a la ribera del Cidacos. Pensó en seguir el río, pero descubrió rastros de caballos y botas. Cambió de dirección. Rodeó, subió por atajos. Empezaba a conocer los olores del miedo: humo seco, estiércol fresco, sangre.
En un corral abandonado, encontró una manta y restos de habas. Aquella noche comió caliente. Durmió por fin.
Al despertar, una patrulla francesa ya había pasado. Él los vio desde una grieta entre piedras. No respiró. Tardaron solo unos minutos en desaparecer. Pero bastaron.
El 27 de diciembre de 1808, al atardecer, Martín descendió por una quebrada y divisó —a lo lejos— la ciudad de Soria.
Era su próxima frontera.
No sabía aún si debía entrar… o rodearla. Solo sabía que lo más difícil aún no había empezado.
Soria se extendía frente a él como una promesa y una amenaza. Sus tejados rojizos brillaban bajo un sol pálido. Desde la loma, Martín observaba las entradas y salidas de la ciudad. Dos soldados franceses montaban guardia en un puesto improvisado junto al puente de piedra. Por lo menos una decena más patrullaban las calles visibles.
No podía entrar.
Durante dos días, rodeó la ciudad como un perro hambriento. La evitó con recelo, durmió en un pajar a medio derruir en las afueras, esperó el paso de una caravana o un caminante con quien unirse. Pero nadie. En Soria todos huían o se escondían.
Un grupo de arrieros lo encontró al alba. Desconfiaron. Su figura era fuerte, demasiado limpia para ser mendigo, demasiado tensa para ser civil. Uno de ellos, sin dejar de mirarlo, le preguntó:
—¿A dónde vas, muchacho?
—A Sanlúcar de Barrameda —dijo Martín sin pensarlo.
Los hombres se rieron. Pero no se alejaron.
—¿Y qué buscas allí?
Martín dudó un instante. Luego, como si alguien le dictara desde dentro:
—Un barco.
Ese silencio bastó. Uno de los arrieros asintió y le hizo un gesto.
—Súbete. Llegamos a El Burgo de Osma esta noche. No hay franceses en el camino, por ahora.
Montó sobre uno de los carros. El traqueteo de la madera le sacudía las ideas. Por primera vez desde que salió de Espronceda, no caminaba solo. No era dueño del tiempo. Y sin embargo, se sintió más libre que nunca.
Durante cinco días, del 31 de diciembre de 1808 al 4 de enero de 1809, cruzaron caminos polvorientos, vieron pueblos saqueados, iglesias convertidas en barracones, y en los árboles colgaban, como advertencias, las botas vacías de los fusilados. Era la tierra de nadie, y al mismo tiempo, de todos los horrores.
Una noche, al resguardo de unos álamos, uno de los arrieros le contó que en Ciudad Real, en semanas recientes, se había formado una resistencia fuerte. Que había ingleses. Que la ruta por Andalucía estaba plagada de enemigos, pero que la gente aún lograba pasar. Martín calló. No sabía si contarse, si decir quién era, qué había hecho. No sabía si quería recordarlo.
El 5 de enero de 1809 llegaron a Aranda de Duero. Allí se separaron. Martín tomó de nuevo el rumbo solo, hacia Segovia, bordeando el río. Era una región de caminos más abiertos, más transitados, pero también más peligrosos. La presencia francesa era inconstante, arbitraria. Algunos pueblos celebraban, otros ardían.
En Nava de la Asunción, un sacerdote le dio pan, agua y una advertencia:
—Si puede, evite Toledo. Está sitiada. Mejor rodee por La Mancha, aunque sea más largo.
Martín lo agradeció. A esas alturas, ya sabía que cada paso más largo podía ser un día más vivo.
Del 8 al 15 de enero de 1809, cruzó lentamente las llanuras de Castilla. En Villacañas pasó la noche junto a un molino abandonado. Allí vio, desde lo alto, una columna de soldados y civiles avanzando al sur. Pensó en unirse, pero el instinto le dijo que no. En su soledad, conservaba la opción de decidir. En grupo, dependería del miedo de los otros.
El 16 de enero de 1809, ya en el borde de La Mancha, divisó por primera vez las montañas bajas que conducían hacia Sierra Morena. Y supo que aún faltaba mucho.
La parte más dura del viaje estaba por comenzar.
17 de enero de 1809. El calor era otro. El sol de La Mancha caía a plomo y el viento se había vuelto cálido, espeso. Martín avanzaba por caminos secos donde ni siquiera el polvo se movía. El silencio del llano había cambiado: ya no era calma, era advertencia.
En la entrada de Valdepeñas, una mujer le ofreció un cuenco de agua. Tenía los ojos tristes y la voz baja. Le habló de los soldados franceses que habían pasado semanas antes. —Violaron a muchas —dijo sin rodeos—. Y se llevaron el grano.
Martín apretó los puños. No respondió. Por dentro, el uniforme que guardaba oculto comenzaba a arderle en la espalda, aunque no lo llevara puesto.
Durante dos días más caminó con rabia contenida. A veces pensaba en desviarse, en buscar a los suyos y volver a luchar. Pero otras veces, al recordar el retrato de su madre, la voz de Dionisio o el nombre de México, algo dentro de él lo obligaba a seguir adelante.
El 20 de enero de 1809 alcanzó Despeñaperros, la entrada natural a Andalucía. El paso estrecho entre rocas escarpadas y bosques cerrados era peligroso en cualquier época. En guerra, lo era más.
Esa noche no durmió.
Al amanecer del 21 de enero de 1809, se deslizó por los senderos menos transitados, siguiendo una vieja recomendación: “Donde va el ganado, va la vida”. Fue una jornada larga, tensa, llena de sobresaltos. En un recodo, vio el humo de una escaramuza lejana. En otro, escuchó disparos que no supo si eran de advertencia o despedida.
Ese día envejeció un año.
Al caer la tarde, cruzó el último desfiladero y vio, al fondo, el horizonte ondulado de Andalucía. Se echó al suelo, sin fuerzas, pero con una convicción nueva: estaba cerca.
Del 22 al 26 de enero de 1809 atravesó la campiña de Jaén. Las colinas verdes, las casas encaladas y los campos de olivos contrastaban con todo lo vivido. En Baena durmió por primera vez en una cama en más de un mes. Una anciana, al verlo agotado, lo acogió sin preguntas. Le dio sopa de ajo, una manta, y un silencio cómplice. También le ofreció trabajo, un hombre fuerte siempre era un apoyo, Martín aceptó de inmediato, necesitaba unos días de descanso y desde luego dinero para subir a un barco, al final y como siempre, el mejor idioma era el dinero contante y sonante-
10 de febrero de 1809, recuperado, con algo de dinero, suficiente para pagar el viaje, pensó.
La cercanía del mar era un rumor en el aire. Las calles eran más animadas, había menos miedo y más desconfianza. Nadie hablaba de política, todos hablaban de barcos.
13 de febrero de 1809, casi sesenta días después de su salida, finalmente, entró a Sanlúcar de Barrameda.
Era mediodía. El sol se reflejaba en las aguas del Guadalquivir. Los mástiles de los navíos se alzaban como agujas en el cielo. El olor a sal, pescado y madera húmeda invadía cada rincón.
Martín se detuvo.
No lloró, no rezó. No tuvo ninguna expresión evidente, a saber, que bullía en su atormentada mente.
Solo se quedó allí, de pie, mirando el Atlántico. Sintiendo que algo, dentro de él, se partía en dos.
Detrás quedaban Espronceda, la guerra, los muertos, los fantasmas de los caminos, y su traje de dragón escondido.
Delante, un nuevo mundo. Otro nombre, ¿Otra lengua? quizá.
Lo único que llevaba intacto era la memoria.
Y la promesa que alguna vez le hizo a su madre: “Volveré… o te escribiré para que sepas que sigo vivo”.
Desde ese día, buscó el barco, consiguió que lo aceptaran en un mercante unos días después, el día llegó, Martín subió y no, no miró atrás.











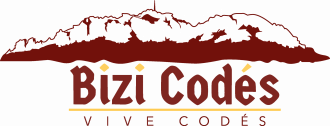
Un capítulo muy emotivo y toda una travesía con un sin fin de obstáculos (me parece una metáfora de la vida) la de Martín.
Benjamín la historia continua fascinante. Cada palabra me traslada a cada situación y lugar.
Gracias de corazón.
Gracias Benjamín, la historia va para adelante.
Que llegue a buen Término el libro.
Gracias
Eso espero querido Toño, por fortuna hay mucha tela de donde cortar, espero mantener tú interés hasta el final.
Esto de hacerlo por entregas, resulta muy divertido… Al menos para mí
Me encanta esa idea Mikel, tendré que prepararme bien para ese día… Espero en la primavera próxima
Qué ganas de estar en la presentación de este libro. Mientras leo me vienen a la cabeza montones de preguntas, de curiosidades… Todas para Benjamín.
Gracias por hacerme sentir.
Gulp!!